
A lo largo de este año he publicado un relato de ambientación veraniega («Ice Cream Juggernaut») y otro de corte invernal (nunca mejor dicho; «Snowflake Massacre»), y muy pronto saldrá a la luz un tercero inspirado en los encantos de la primavera («Bloodroot»), todos como parte de una serie de antologías orquestadas por la editorial americana Static Movement. Por desgracia, la compilación correspondiente a mi estación favorita del año ya estaba cerrada cuando empecé a trabajar con ellos, así que la tetralogía estaba incompleta… hasta ahora. La propuesta de Álvaro para que participase en su ya clásico especial de Halloween me pareció la excusa perfecta para escribir ese cuarto relato. Y aquí está. Mi cuento de otoño.
UN MONTÓN DE HOJAS MUERTAS
por Andrés Abel
Memory heaps dead leaves on corpse-like deeds,
from under which they do but vaguely offend the sense.
― John Galsworthy, The Forsyte Saga
El cielo era rosa, una versión edulcorada del crepúsculo que en aquella época solía acompañarlo de casa al trabajo, haciéndole sentir tan pequeño como un niño llevado a rastras por un adulto. Aquella tarde la bóveda granate de los últimos días había decidido travestirse en algodón de azúcar, invirtiendo los papeles de la celebración que tomaría las calles tan pronto como el sol terminara de ponerse: entonces serían los niños quienes se transfigurasen, y quienes tirarían excitados de las manos de sus acompañantes. En cualquier caso, él ya no era un niño, ni tenía ninguno a su cargo, y sabía que aquella noche no sería para él distinta de la anterior o la siguiente.
(«¡Uac, uac!», gritó un cuervo desde los árboles).
Le llevaba casi media hora atravesar el paseo de la alameda hasta la factoría de la Silver Shamrock, pero se alegraba de poder ir caminando, haciendo crujir el suelo bajo sus botas de faena. Las hojas secas cubrían su acera y la de enfrente, a su izquierda, y hasta los márgenes de la carretera que se prolongaba entre ambas, como una inmensa viga gris corroída por la herrumbre de octubre. No soplaba ni una brizna de viento, ni circulaba ningún vehículo que turbara la quietud de las hojas caídas. La suya era la única respiración que removía el aire del paseo.
(La única respiración humana).
(Porque en los árboles vivían algunas ardillas. Y al menos un cuervo).
Vio el montón mucho antes de pasar junto a él: un cúmulo de hojas de unos dos metros de largo, y casi medio metro de alto en uno de sus extremos. Se encontraba al pie de uno de los álamos que formaban a su derecha, en vanguardia del boscaje que se extendía más allá. El árbol tenía una rama rota que colgaba sobre la de abajo dibujando una cruz. Seguramente aquel rimero de hojas secas habría pasado desapercibido para la mayoría de paseantes, pero él se jactaba de ser un hombre minucioso, y años de labor en la cadena de montaje no habían mermado su vista; más bien al contrario. Por eso distinguió también perfectamente, sin confundirla en ningún momento con una ramita seca o cualquier otra zarandaja, la mano que sobresalía a un lado del montón.
Al principio se tensó tanto que su cuello amenazó con quebrarse, y un leve temblor se apoderó de su cabeza; pero mientras se mordía el labio de abajo para refugiarse en la seguridad del dolor, recordó la festividad de aquella noche. Maldición. Enseguida se convenció de que algún mocoso había compuesto aquella escena para atemorizar a incautos como él. No obstante, no podía pasar de largo sin verificar lo que ya sabía.
Un nuevo graznido lo acompañó mientras abandonaba la acera y se internaba hacia los árboles.
Se detuvo delante de la mano. La porción visible de antebrazo desaparecía debajo de las hojas dando la impresión de que dentro había un cuerpo oculto. Eso se lo concedía al mocoso. Sin embargo, vista de cerca no le pareció que la prótesis estuviera muy lograda: la supuesta piel estaba descolorida y arrugada, y allí donde se levantaba para mostrar presuntas secciones de hueso ni siquiera se habían molestado en aplicar unas gotitas de rojo. El único elemento que confería algún viso de autenticidad a tan chapucera pieza de utilería eran unos pocos gusanos despistados que se arrastraban por encima de ella.
Se preparó para propinarle un puntapié y sacarla de debajo de las hojas, solo para echarle un vistazo a la prolongación de la muñeca. Sentía curiosidad por ver cómo habían rematado el corte del brazo. Después volvería a empujarla y la hundiría definitivamente debajo del montón, para evitarle el sobresalto a otro viandante.
Su pie y la mano se encontraron antes de que él pudiera hacer ningún movimiento.
***
Lo primero que vio cuando abrió los ojos fueron las ramas en forma de cruz, recortadas contra la luna. (En realidad solo veía con un ojo; el otro lo tenía completamente tapado). Después llegaron un pequeño vampiro y una momia con corona de princesa, que permanecieron inclinados sobre él hasta que una voz grave e imperativa los convocó fuera del alcance de sus dedos. Juraría haber estado a punto de moverlos mientras los niños estuvieron a su lado, pero ahora solo podía sentir el frío de la noche deslizándose entre ellos; y aunque tampoco era capaz de emitir ningún sonido, no se dejó poseer por el pánico. Porque sabía que no podía pasar mucho tiempo antes de que alguien viese su mano asomando entre las hojas, o de que un golpe de viento las hiciera volar y dejase su cuerpo al descubierto.
El cuervo volvió a graznar, y su grito resonó en sus oídos mientras el cielo oscilaba entre el negro, el rojo y el azul, y también el rosa algunas veces.






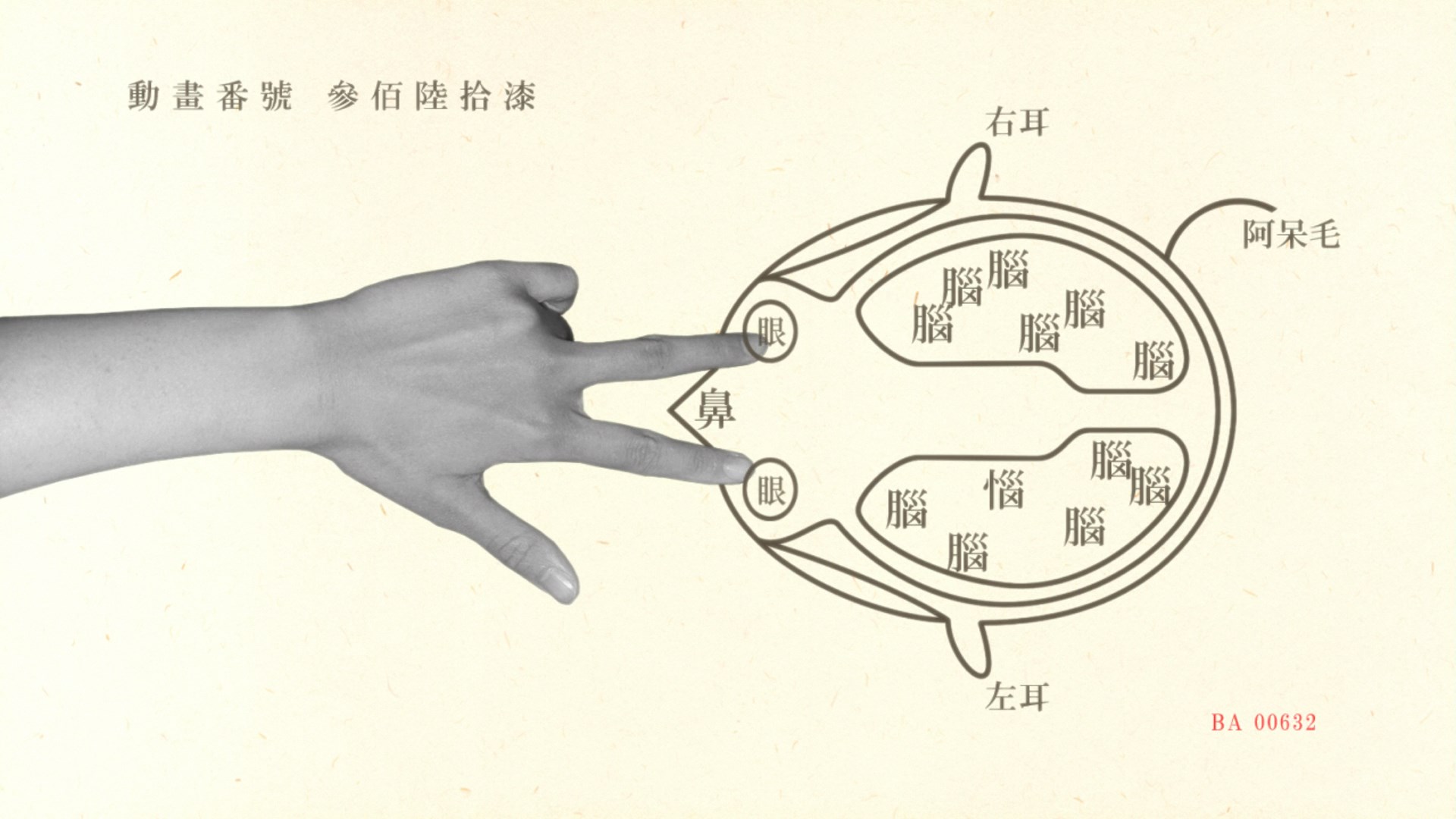




One thought on “Un montón de hojas muertas. Un terrorífico cuento de otoño.”