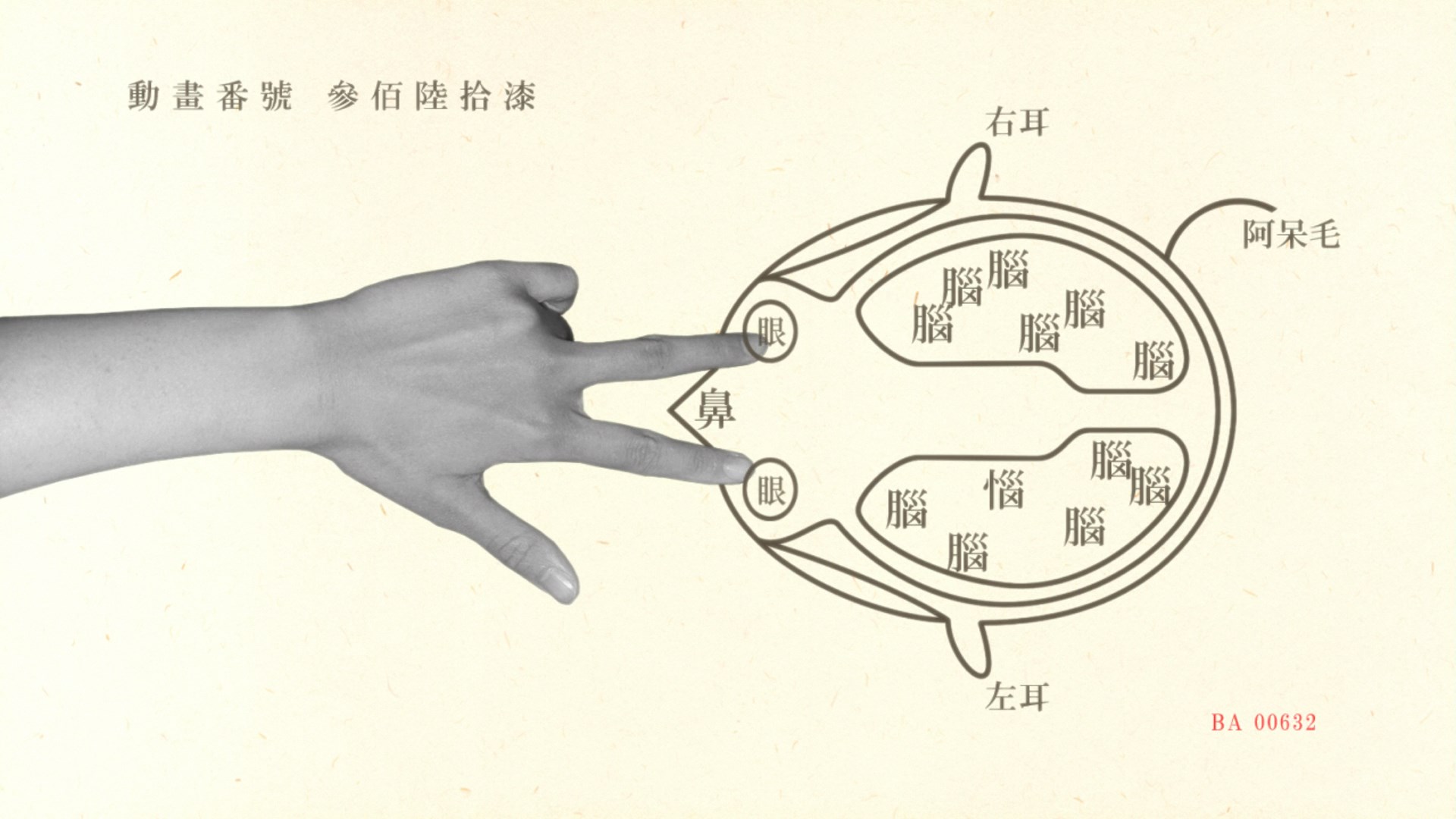¿Cómo hablar de aquello que no se puede hablar, de la muerte, del suicidio sin motivo o de absurdo motivo? Hay quien nos diría que de lo que no se puede hablar es mejor callar, ya que no existiría ninguna verdad a través de la cual desvelar verdad alguna. Aunque no le falte razón, podríamos argüir una problema al respecto: presupone que nos satisface no saber. El hombre, como animal curioso antes que político, necesita conocer las razones específicas de su existencia, ¿qué sentido tiene la vida? —preguntó el primer hominido al vacío, y cuando descubre que no hay respuesta, pues el mundo calla, entonces se arroga en encontrar respuestas. No calla, sino que pregunta más; no calla, sino que crea el lenguaje.
La pasión de Sion Sono por los artefactos pop, con su trascendencia construida en su condición popular, hace de su narración algo antipático de penetrar si se espera una disposición exclusivamente pop: su condición poética vuela libre a lo largo de todo el relato. No ve distancia, ni icónica ni efectiva, entre la cultura de masas y la poesía. Aunque pueda parecer una impostura, su mérito es conseguir aunar ambos elementos como una masa común de trabajo sin distinciones ni frontera; lo poético, como lo pop, es trabajado en la misma bancada con diligencia equivalente: no se sobrepone ningún material sobre el otro por una autoridad impostada. La base del relato se sostiene bajo la constante de un grupo de idols (muy) menores de edad, un grupo de terroristas salidos de la mente de David Bowie y una disposición poética de aquello que ocurre de verdad tras los suicidios en masa; condición poética en tanto asume un contenido que desarrollar, pero lo dispone tras metáforas que explicitan su significado al ocultarlo.
Ahí radica su virtud. Conecta con tanta sutileza hitos internos, hitos de grado y naturaleza cambiante, que la respuesta a los sucesos planteados se encuentra presente desde el minuto uno sin que seamos capaces de verlo; aquello que ejerce como narración es aquello que sostiene su mecánica: saber por qué hay jóvenes suicidándose en masa es narrativa en la misma medida que juego narrativo, por aquello que tienen de imbricados. ¿Cómo consigue tal cosa? Con juegos de novela negra —novela, que no cine, porque la impronta literaria de Suicide Club es evidente no sólo por poética: su ritmo, su pulso, su forma de narrar, tiene mucho de psicologismo literario; aunque no podría ser novela porque sus mecanismos son en exclusiva cinematográficos: juega a ser novela sin abandonar su estatus fílmico— consigue mantenernos atentos, extasiados, frente a las vicisitudes del pequeño gran teatro del mundo, de la vida, del cine imitando la vida.
Eso no excluye para que Suicide Club sea un juego de fuerzas basado no en la potencia, sino en el inteligente equilibrio soterrado sostenido entre ellas. Sion Sono es capaz de hacer jugar las sutilezas noir con los excesos gore, el thriller con el terror, la literatura con el cine, lo poético con lo popular, y aún le queda espacio para hacernos reflexionar sobre su humor —oscuro toque de queda en su obra, ya que es difícil dilucidar cuando está jugando al humor negrísimo o cuando lo negro es nuestra alma; nunca llegamos a saber cuando hay que broma en sus incitaciones hacia el suicidio o la vida— como construcción no de fuerzas opositoras o en contradicción, sino como fuerzas antagónicas con objetivo común. Pensemos en los músculos: cuando un músculo se extiende otro se contrae, actuando no en oposición sino haciendo esfuerzo en común; eso pretende, al menos en tanto consigue hacerlos paralelos. Toda posible contradicción está en la mente del espectador, en sus prejuicios, en su incapacidad de comprender la ambigüedad sutil de despreciar cualquier categorización de valor innato entre materiales. No vale más la plata que la piedra, sólo depende del uso que se pretenda darle a ellas.
Conocer todo lo que está ocurriendo en la historia, historia trágica y absurda y abusiva y desconcertante por extraña en tanto no permite la existencia de un protagonista o una linea común superficial más allá del incidente incitador en sí mismo, produce, en su sentido literal, angustia. Angustia porque asfixia, asfixia hasta hacerse insoportable, insoportable porque resulta imposible comprender que está ocurriendo de forma fáctica delante de nuestros ojos. De forma, digamos, informacional; la poética comprende cosas que las reglas no pueden explicar.
No se entiende, hasta que se comprende.
Se comprende en un final extraño, onírico, poético —abuso del término, pero es así: Sion Sono, director y poeta, heredero del mejor Kitano, apuesta en pulso constante con los límites del lenguaje cinematográfico — , donde cualquier clase de concesión se diluye en su propia incapacidad de explicitar algo sin matar su espíritu en el proceso. Nadie sale para explicarnos lo ocurrido, porque no hay nada que explicar en ello: todo ha resultado ser un acto simbólico, metafórico, incluso cuando pertenece al orden de la realidad misma inserto en la película. O de la película imitando la vida. Se construye desde dentro hacia afuera, indistinguiendo la metáfora del subtexto, el subtexto de lo real —en una versión, quizás menos extrema, de lo que podríamos encontrar en Only God Forgives—, hasta conseguir dar forma a algo que por sí mismo transciende cualquier categoría conocida para esgrimirse como un todo bello, límpido e imposible. Ya no el cine imitando la vida, sino indistinguiendo todo límite conocido entre arte y vida.
¿Cómo hablar de aquello que no se puede hablar, de la muerte, del suicidio sin motivo o de absurdo motivo? No callando. De lo que no se puede hablar es mejor crear, crear el lenguaje capaz de articular aquella verdad indeleble que transmita la triste realidad de una verdad en construcción.