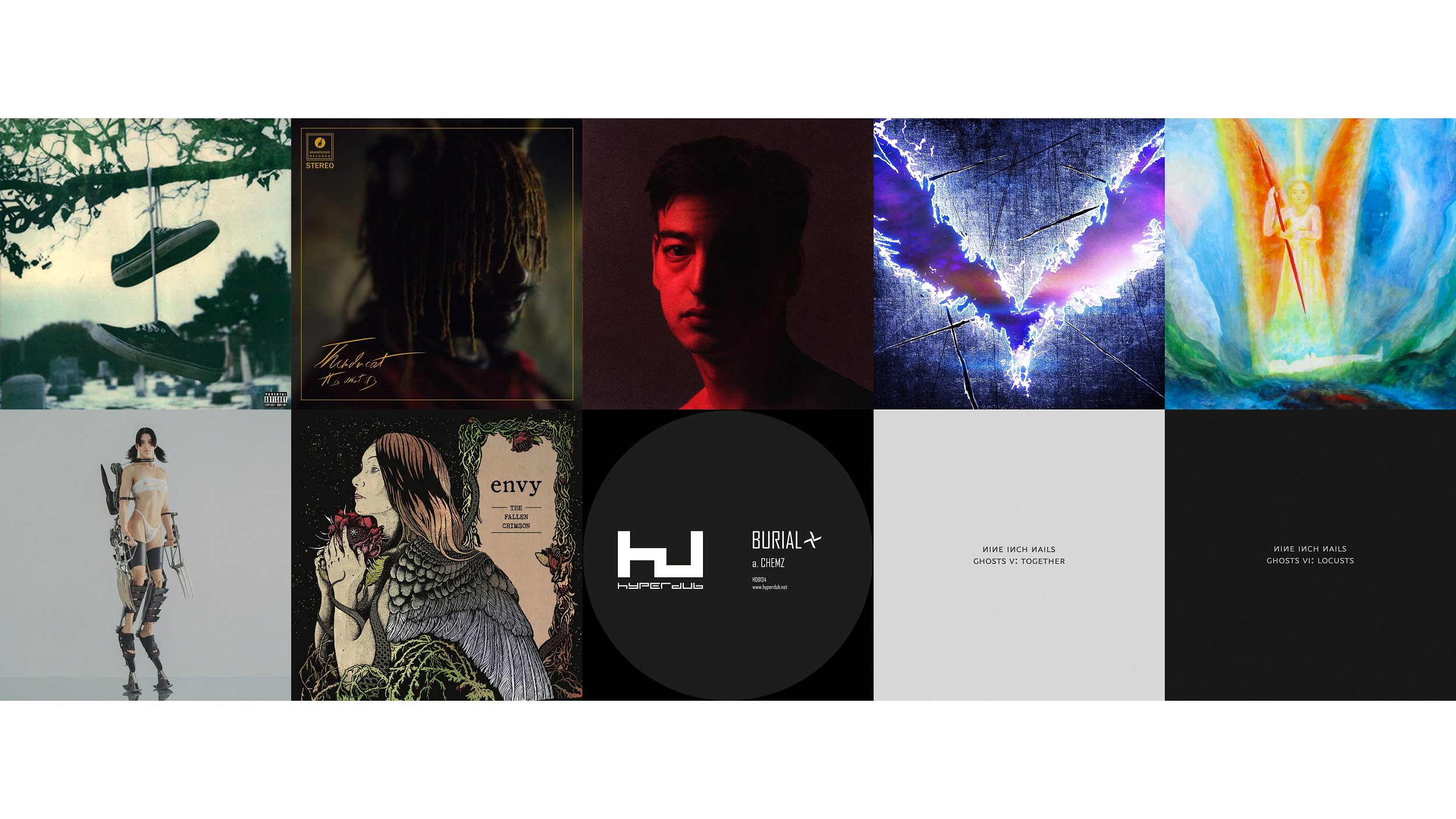What if you could look right through the cracks
Would you find yourself…
Find yourself afraid to see?
Right Where It Belongs, de Nine Inch Nails
No existe defensa más hiriente que el (auto)engaño. Aunque común, ya que el ocultar al pensamiento consciente ciertas connotaciones negativas de nuestros actos es un ejercicio de control de daños en situaciones traumáticas por parte de nuestro cerebro —lo cual no significa que hago lo mismo con nuestro pensamiento inconsciente, como nos demuestra la facilidad con la que aflora en sueños o en actos no meditados — , todo proceso que implique el engaño acaba tornándose siempre en un ejercicio de destrucción, de tortura del yo. Nadie es capaz de vivir ajeno a las consecuencias de sus decisiones. ¿Por qué no? Porque para hacerlo necesitamos crearnos una realidad a la medida de nuestros traumas, enfangándonos cada vez más en un peligroso juego de engaños infinitos que desgarran mientras tejen la cada vez más frágil celosía que nos separa de la verdad.
A pesar de su significación, nadie recuerda la purga anticomunista que ocurrió en Indonesia entre 1965 y 1966. Entre uno y tres millones de muertos, al menos millón y medio de personas encarceladas por ser sospechosos de simpatizar con la causa comunista; cualquier chino que habitara en el país fue asesinado, Robert F. Kennedy condenó la masacre mientras su país aplaudía con entusiasmo: «las mejores noticias para Occidente desde hace años en Asia» —dijo al respecto la revista Time. En tanto, los escritores e intelectuales en el exilio denunciaron de forma constantes, además de inútil, las atrocidades que ocurrían en su país. A nadie extraña que se haya tardado cincuenta años en denunciar, o al menos hacer visible, una de las masacres más salvajes del siglo XX, lo que dice tanto de los perpetradores como de todos aquellos que, conociéndola, permitieron que fuera quedando sepultada bajo los nubosos días del olvido: a nadie le importa una mentira cuando puede sacar provecho de ella.
Es tan terrible el olvido que The Act of Killing se niega a hacer juicios, acercarse a las víctimas, intentar demostrar la maldad inherente en construir un país bajo las ruinas de una masacre celebrada como triunfo nacional. No tiene derecho a hacerlo. El acercamiento de Joshua Oppenheimer se decide por hacer uso del neocolonialismo que tanto fascina a los torturadores y asesinos indonesios —no en vano, además de fanáticos del cine de Hollywood, uno de ellos ofrece tabaco a un torturado bajo la premisa de ser un producto neocolonional: ninguna tortura es completa sin hacer ver al otro lo positivo del mundo que rechaza — , situarlos en medio de un rodaje, dejarles que sean ellos los que expliciten lo que quieren contar y cómo reconstruyéndolo a través de la ficción. Aunque también hacen confesiones a cámara, el grueso del documental es todo lo que rodea a las hilarantes reconstrucciones del genocidio que deciden filmar sus propios protagonistas. Incluso cuando, después, la mayor parte del equipo tuvo que aparecer como Anonymous en los créditos para no sufrir las consecuencias de lo que en ellas se narra.
Pequeños cortos noir, western o musical nos acompañan, en fragmentos seleccionados, a la par que vemos su preparación y los comentarios entre los implicados, donde destaca en particular la implicación personal de Anwar Congo, el considerado padre fundador de la organización paramilitar de extrema derecha Pemuda Pancasilla. Oppenheimer le sigue de un modo obsesivo, casi voyeurista, a lo largo de un documental que da por olvidadas a las víctimas para intentar penetrar en la cabeza de sus verdugos. En particular de un hombre que ha creado un mundo a la medida de sus crímenes. He ahí el uso vistoso y excesivo de colores a lo largo del metraje: se antoja un sueño, la memoria interesada de unos lunáticos reformulando la realidad según más les conviene.
Empezando por un colorista musical, con el cual también acaba, y siguiendo por la explicación de cómo asesinar comunistas sin llenar todo de sangre, que también tendría un correlato final menos jocoso, lo que sorprende des la naturalidad con la que la población indonesia parece aceptar los crímenes cometidos en nombre del capitalismo. No sólo los asesinos demuestran una absoluta despreocupación al respecto, sino que también son considerados héroes nacionales. Predican con orgullo ser mafiosos, asesinos corruptos, bajo el escudo de declararse hombres libres que odian al estado, porque un mundo de burócratas sería un mundo donde el control sobre las personas sería absoluto; abrazan la épica del vaquero, del gangster, del hombre que crea la realidad según su necesidad. «Hay demasiada democracia, hay verdades que es mejor no conocer» —predican a menudo para defender sus ideas. Indonesia, un país cincelado a través de esas ideas, se nos muestra en un detalle terrible: cada vez que aparece un ministro simpatizando con Pemuda Pancasilla.
No existe engaño que no se agote, que no acabe desmoronándose como la pesadilla que es. Las inconsistencias de los autodeclarados torturadores se van haciendo patentes con mayor velocidad que cualquier simpatía que pudieran generarnos, causando un constante estado de incómoda hilaridad —es reírnos por los actos contradictorios de asesinos de masas, al fin y al cabo— al tiempo que nos permite vislumbrar cómo un grupo de personas han creado toda una política en la sombra para encontrar paz mental. Es irónico ver travestido en casi todas las piezas de ficción al mismo hombre que narra anécdotas de violaciones o califica a las mujeres de putas, aunque no menos descubrir que uno de los fragmentos de ficción son las pesadillas de Anwar Congo personificadas en un pequeño pedazo de celuloide.
Si bien ahí comienzan a desmoronarse sus subterfugios existenciales, sus autoengaños sostenidos bajo cientos de parches contradictorios y un sistema político corrupto que ayudaron a construir, Oppenheimer no se conforma con enseñarnos la pared llena de agujeros por donde se cuela nuestra mirada. Sería suficiente, pero se quedaría un paso atrás de la genialidad, del pensamiento más allá de la mera denuncia. Si alguien mirara a través de esos agujeros, si por un momento los cimientos temblasen lo suficiente como parar mirar al otro lado, ¿cómo reaccionarían ante lo que verían?
Anwar Congo se derrumba viendo junto con sus nietos una de las recreaciones donde él hace de víctima; mientras el director le afea declararse sintiéndose como se sentían sus víctimas, porque ellos tenían la seguridad de que los ejecutarían, él contesta «pero yo puedo sentirlo, Josh. Realmente, lo siento». Ya no siente orgullo, sino tristeza; ya no se considera un hombre libre, sino que tenía la obligación de hacerlo; incluso la terminología cambia: ya no eran «comunistas», sino «seres humanos». Después de casi cincuenta años creando mecanismos mentales, sociales y políticos para evitar mirar al abismo, al otro lado del muro, cuando por fin debe enfrentarse al juicio de sí mismo descubre que todo lo que ha hecho con su vida es destruir no la amenaza comunista, sino la vida de otros seres humanos. Huir de tener que enfrentarse a su mirada, la mirada que le hace suplicar que el pasado no vuelva para capturarlo.
Al final, el problema moral último es nuestra incapacidad para no autoengañarnos; lo más aterrador es no poder decir que nosotros no hacemos lo mismo que ellos, aunque sea en nuestra mucho menor escala. La única vida buena, la única lógica moral que deberíamos seguir, es aquella que nos permite mirar entre las fisuras de nuestras mentiras sin acabar vomitando por aquello en que nos hemos convertido.