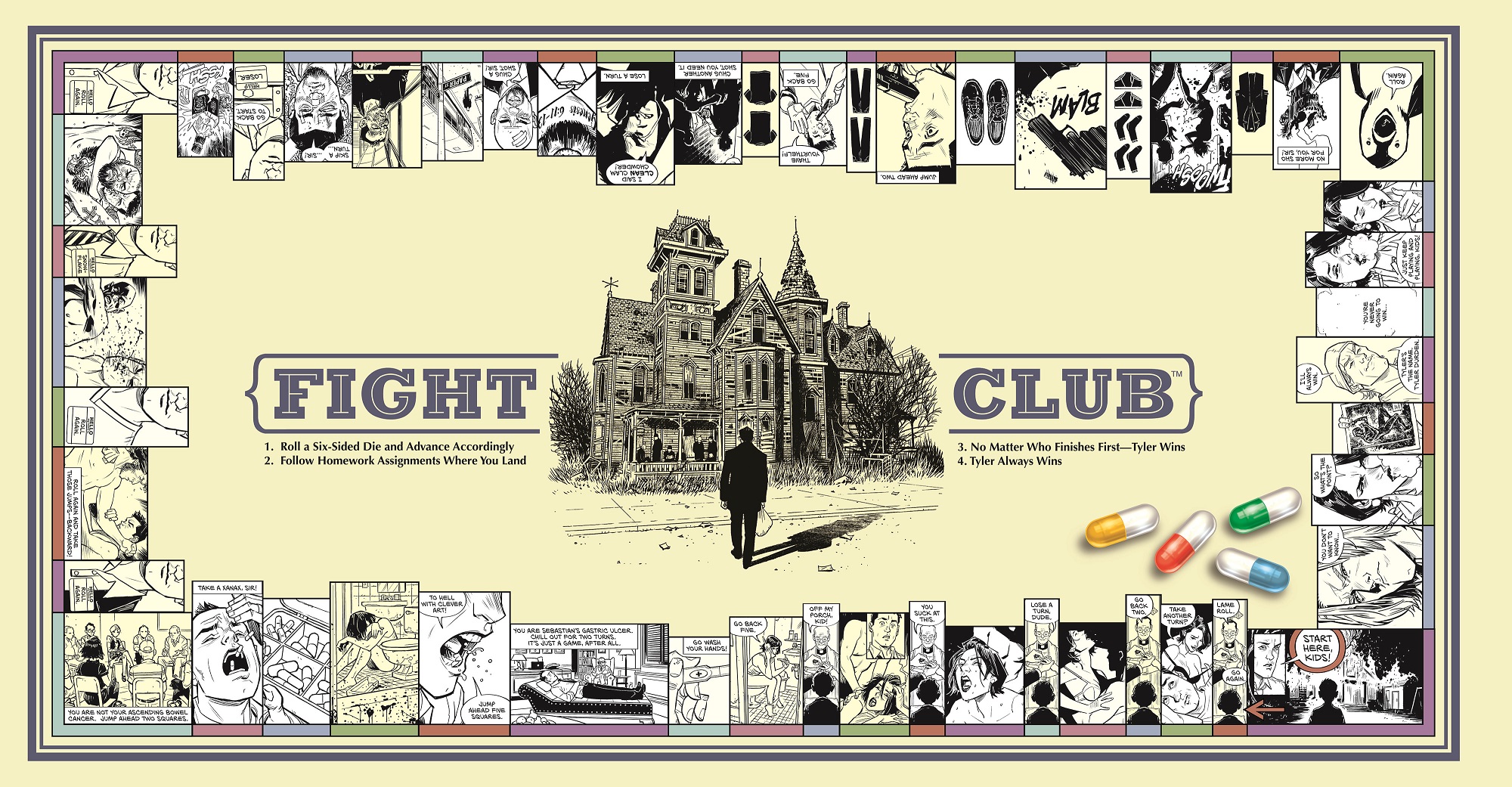El arte debe suponer siempre el cuestionamiento de uno mismo. Su deber es violar nuestras expectativas, poner en entre dicho todo aquello que suponíamos como cierto para situarnos ante una nueva forma de ver el mundo que nos obligue a reaccionar de algún modo; el arte nunca debería confirmar nuestras expectativas, darnos una palmadita en la espalda confirmando lo inteligentes que somos, sino que debería hacernos cuestionarnos aquellas verdades que atesoramos en lo más profundo de nosotros mismos. Debe ser incomodidad pura, un peligroso acercamiento hacia la realidad, puro terror ante la posibilidad de enfrentarnos contra un abismo más insondable de lo que jamás podríamos soportar.
Los cinco relatos del ciclo de El rey de amarillo son exactamente eso, la personificación de la literatura como la incomodidad de espíritu para todos aquellos que se dejan intoxicar por ella. Lo que busca Robert W. Chambers es representar la crudeza, el horror, que sólo puede emanar desde un cuestionamiento total de las órdenes morales más esenciales del hombre, haciendo que sus relatos giren en torno a tres temas de orden netamente humanos: el arte, la política y la religión. Todo encuentro con El rey de amarillo —una obra de teatro maldita que, según dicen, esconde las más aterradoras de las verdades que nunca hombre alguno pudiera haber imaginado— se ve mediado por la sed de conocimiento, por un contacto íntimo con una realidad que sobrepasa y subyuga a sus personajes. Ellos están atados de forma irremediable al mundo, incluso si preferirían no tener relación alguna con él; están enfermos de ambición, de conocimiento, de amor, siendo arrojados más allá de lo que ningún ser apegado a la naturaleza ha podido saber nunca: el hecho de haber nacido humanos, de tener sed humana, es su condenación última.
Es fácil comprobar por qué sería una influencia capital para H. P. Lovecraft. La existencia de territorios oníricos, de entidades de más allá de la realidad y de peligrosas organizaciones secretas que buscan traer al mundo un mal inenarrable, elementos básicos en el código genético de la literatura lovecraftniana, son cosas que ya se encuentran aquí plenamente desarrolladas; como origen primero del estilo lovecraftniano, antes que de Lovecraft deberíamos hablar de Chambers. No así en el caso del cosmicismo. Mientras Lovecraft acabaría llevando todo al territorio del antihumanismo, del desprecio al presente y la necesidad de volver al pasado donde ni la ciencia ni la filosofía intentaban explicar aquello que no debía ser comprendido —ya que los primigenios son alienígenas, lo desconocido, lo que permanece fuera de nuestro conocimiento; si nos pueden destruir, es porque no deberíamos conocerlo — , Chambers defiende lo contrario: todo conocimiento despierta, por necesidad, territorios desconocidos que nos sumergen más allá de lo que nos es posible conocer.
Sus perspectivas son, en algún grado, antagónicas. Cuando nos adentramos en El rey de amarillo la sed de conocimiento siempre lleva hacia la destrucción del que lo hace, pero en ningún caso es a causa de que el conocimiento tenga consecuencias funestas per sé, sino de que el propósito esencial del arte es comunicar la realidad, incluso si la realidad nos es hostil o no es de nuestro agrado. Son relatos de terror, pero carecen de pesimismo; no nos dice «la humanidad está abocada a la extinción por su estúpida ansia de saber», sino «la humanidad está abocada a mirar al abismo, porque no puede no saber».
Es irónico que, en el ámbito personal, fuera Lovecraft el que fuera más coherente en la premisa del arte como necesidad de incomodar al espectador. Fuera de los relatos que conforman el ciclo de El rey de amarillo, Chambers hizo todo lo posible para ajustarse siempre al criterio general para escribir literatura más interesante, más vendible, más cómoda. Eligió la mediocridad por encima del arte. Productos y ya no literatura, El rey de amarillo tiene la sugestiva capacidad nietzscheana de ser el abismo que devuelve la mirada: Chambers miró al abismo que suponía el arte y, sólo entonces, después de retratarlo, decidió dedicarse al mero entretenimiento vacío de contenido. Lógico. Porque igual que la literatura mira en lo más profundo del alma del lector para torturarle y enseñarle aquello de sí mismo que no sabe, tanto o más profundo ha debido navegar el escritor en la suya propia. Y eso puede ser más de lo que jamás podría soportar.