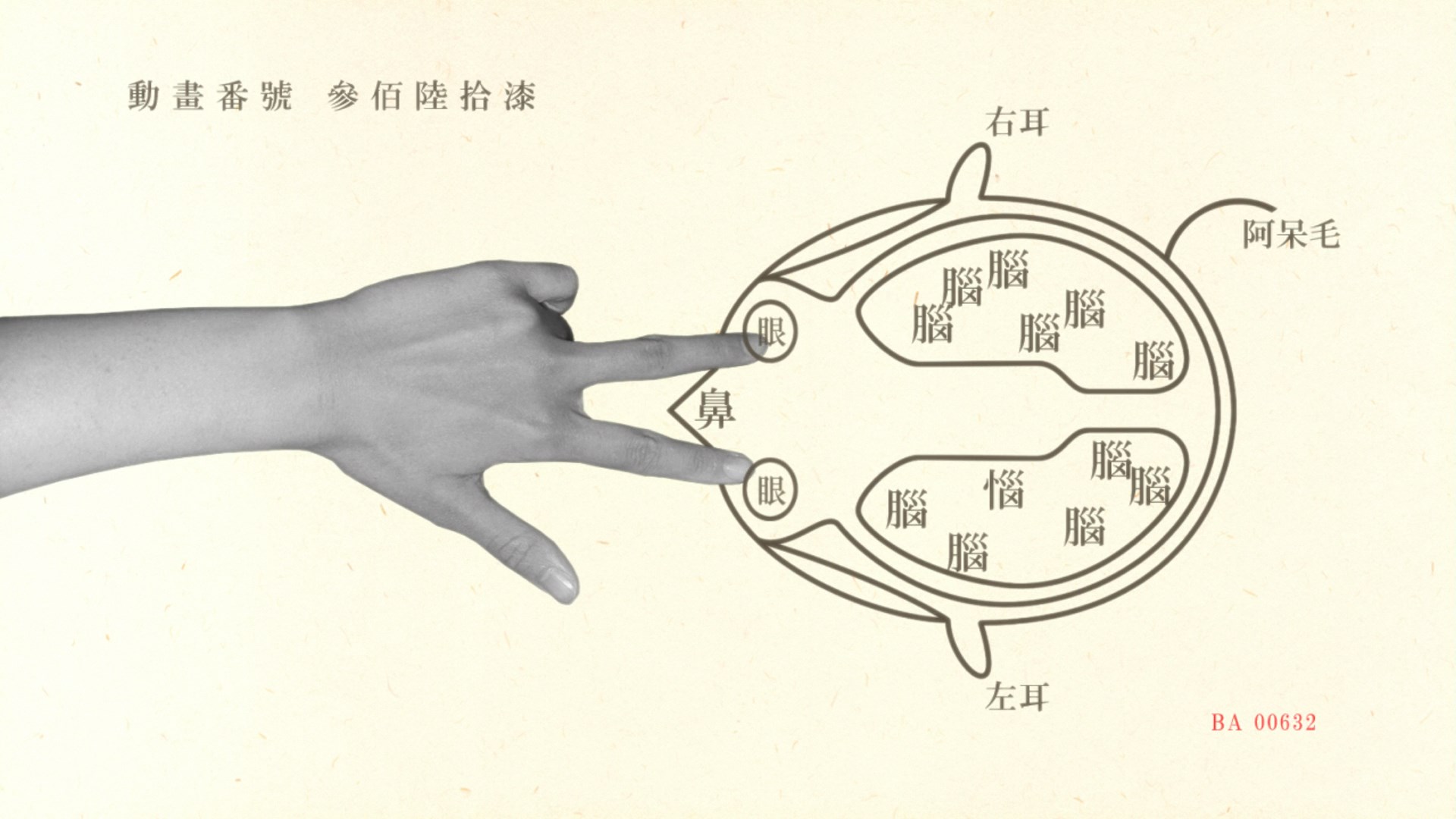Se suele decir que los clásicos lo son por algo. Y suele ser cierto. Incluso si personalmente alguno de ellos no nos gusta o nos parece anacrónico, es innegable que tienen una capacidad evocativa, de inspirar en la mente del lector adecuado ciertas formas de pensar o digerir la realidad, que muy pocas obras de artes logran sintetizar. De ahí el respeto hacia el canon literario, incluso cuando, ideológicamente, se le pueden poner pegas; se le puede criticar aquello que elige no introducir, llevándolo a la invisibilización, pero resulta francamente difícil criticar aquello que decide incluir. Porque, nos gusten o no, los clásicos lo son por algo.
Kenji Miyazawa no es sólo parte del canon literario japonés, sino también una auténtica institución en el país. Habiendo influido en varias generaciones de japoneses con sus cuentos, resulta difícil no encontrar referencias hacia Gioganni y Campanella, sino es que hacia su viaje, en buena parte de las obras japonesas del último medio siglo. Que además resulte prácticamente desconocido en Occidente resulta dramático en tanto su escritura posee una cualidad que, si bien ha sido propia de todos los grandes escritores para niños, actualmente ha sido olvidada en favor de cierto cariz ñoño en la forma de dirigirse hacia los más pequeños: su ambigüedad.

Al leer El tren nocturno de la Vía Láctea es imposible pasar por alto su peculiar acercamiento hacia la literatura. Si bien es un cuento fantástico donde dos niños, los mentados Giovanni y Campanella —elección de nombres auspiciada, al menos en parte, para sonar más exóticos; otro rasgo más de ambigüedad del autor — , viajando a bordo de un tren, que se desconoce de dónde sale o por qué, por toda la Vía Láctea, con paradas tan simbólicas como la de la estrella del norte donde la gente bajara para dirigirse al cielo, su cierre es completamente realista, dejándonos con la duda de si todo lo ocurrido ha sido un sueño auspiciado por alguna clase de entidad divina o algo ocurrido en un plano estrictamente real. Ni siquiera importa cual sea la respuesta. Miyazawa busca implicar activamente al lector, que sea él quien rellene los huecos según vea conveniente, no dándole todo mascado como si de un idiota se tratara. De ahí que insinúe, deje colgando, no diga del todo, pues cada cual debe elegir sus piezas del puzzle para hilar sus propia versión de los hechos.
Esa ambigüedad recae también en su estilo. Aunque más visible para el lector japonés, que más allá de la traducción encontrará infinidad de interferencias culturales occidentales, las cuales acaban por conformar un tapiz exótico. Haciendo que todo el simbolismo del viaje tenga ciertos ecos religiosos, eligiendo el cristianismo como caballo de batalla, las copiosas referencias a salmos, imágenes divinas y crísticas, dotan al conjunto, para el lector japonés, de un marco extraño, no incomprensible o desconocido, pero sí ajeno. Algo que no comparte el lector occidental. En cualquier caso, dadas sus referencias orientales o de otro tiempo —especialmente, las del Titánic— y la especificidad de las referencias —citando algunos salmos desconocidos para el lector sin grandes conocimientos bíblicos — , ese dulce extrañamiento que produce la obra se produce, aunque de dos modos sutilmente diferentes, tanto en el lector oriental como el occidental.
Aunque bien es cierto que todo se juega de forma perentoria en el ámbito simbólico, eso no significa que carezca de narrativa. Todo queda cerrado, bien hilado, pues cuanto importa de la historia queda dicho y resuelto —qué ocurre con Campanella, cuándo volverá el padre de Giovanni — , sólo que, en el campo del subtexto, todo queda abierto para que cada cual, según sus creencias, capacidades o intereses, cierre el relato según le resulte más conveniente o evocador. De ahí que niños y adultos puedan sentirse igualmente interpelados; no porque haya algo que no puedan entender los niños, sino porque los adultos pueden ir más allá que los niños en su propio juego interior del puzzle literario.
Miyazawa firmó un libro esplendoroso, mágico y dolorosamente inacabado. Una deliciosa epopeya existencialista que no oculta en ningún momento su carácter dulciamargo, aunque estuviera enfocado hacia los niños. Esa es la ambigüedad propia del canon. Aquella que, sin dejar de contar una historia cerrada, permite que el lector se proyecte en ella.