Cocinando ideas
«Siempre es mejor acudir al original». Todos hemos dicho eso alguna vez porque no deja de sonar lógico: entre la copia y el original siempre ha de ser mejor el original. Toda copia no deja de ser un degradado, la forma casi idéntica, pero diferente, de algo que existe en primera instancia. Salvo porque a veces la copia aporta su propia identidad en el cambio.
El Club de la Lucha es un libro más conocido de oídas que por haber sido leído. Oídas que nos remiten a la película, a las referencias, a los memes. Como cualquier otro gran evento cultural su identidad ha acabado deformándose para ser no aquello que es, sino la imagen que se ha transmitido de él. Veinte años después de su publicación ya no pensamos en la novela de Chuck Palahniuk, sino en lo que han hecho de la novela de Chuck Palahniuk. Y por desgracia, la novela es infinitamente más sugestiva que cualquier otro acercamiento «de oídas» que podamos hacer ella.
Aquí hay nihilismo, peleas a puño cerrado, fugas psicogénicas. También vindicaciones anarquistas de orden post-estructuralista, una Marla Singer que va más allá de la manic pixie dream girl que caracterizan sus fans para convertirse en alguien simple y llanamente disfuncional —«quiero tener un aborto tuyo» entrará en los anales de las frases para salir corriendo— y un Tyler Durden que está más allá del bien y del mal. Eso nos lo sabemos todos. Algo que sólo sabemos quienes hemos leído la novela es que también encontramos un escritor ingenioso, cruel, siempre con el bisturí en la mano para separar la grasa de la piel no para enseñarnos lo que hay debajo la belleza innata de la epidermis, sino aquello que sobra: la grasa, el depósito sobrante cuyo único uso se da cuando nos ponemos al límite, cuando todo se va a la mierda y tenemos que salir de nuestra zona de confort para afrontar el día a día.
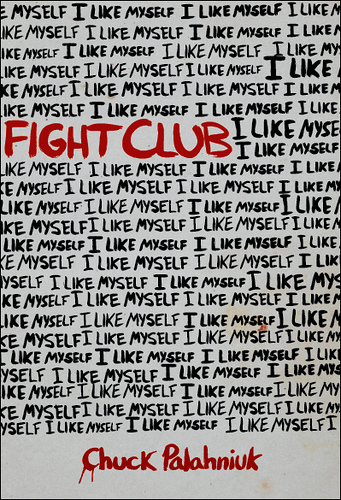
Tal vez tenga altibajos en el ritmo, en el estilo, en su crudeza; tal vez haya ocasiones en que las travesuras de sus personajes se convierten en demasiado confusas o meramente infantiles, sin terminar de ajustar aquello que critica —pues detrás de cada provocador siempre hay un moralista — , pero, en términos generales, funciona.
Eso explica la carencia del nombre del protagonista. No es nadie, es cualquiera: podríamos ser tú o yo o ese vecino tan simpático que siempre saludaba, pero en esencia no es nadie. Como nadie era Ulises. Porque Tyler Durden no deja de ser la sombra y Marla Singer el ánima en un ejemplo junguiano de manual de un juego de tensiones psicológicas entre arquetipos. Por un lado la mujer a la que no se puede abandonar aunque se quiera, verdadero sentido de nuestra existencia; por otro lado nuestro inconsciente, todo aquello que no reconocemos como parte de nosotros mismos porque nos negamos a creerlo como tal. De ahí su final, terrorífico, irremediablemente irónico, en el cual ante la presencia de Dios (o El Viejo Sabio siguiendo con las referencias junguianas) el protagonista pide no volver a la vida. No de momento, al menos.
Donde David Fincher hizo una historia de amor sobre alguien confrontado su propia necesidad de ver el mundo arder para poder entregarse a la mujer amada, Chuck Palahniuk escupió sobre el romanticismo: si el protagonista ama a Marla Singer y ese gesto es recíproco no puede querer ver el arder el mundo, sino acabar con su sombra para que no le haga daño.
De ahí el final. Dios, la no aceptación, seguir muerto. También que el original no sea mejor, sino diferente: Palahniuk encula a Jung para parir un monstruo deforme sediento de cariño; Fincher coge el texto de Palahniuk y lo lee desde una clave nihilista que puede oscilar entre el teenage angst y las formas constructivas de la negación. Todas lecturas legítimas, algunas más interesantes que las otras, pero en ningún caso absurdas o carentes de valor por sí mismas.
Eso es El Club de la Lucha. Algo que si bien ha trascendido su propia condición literaria, es más visible en su texto original (que no deja de ser un saqueo) que en sus posibles ecos posteriores.
Todo concepto tiene un germen vírico dentro de sí
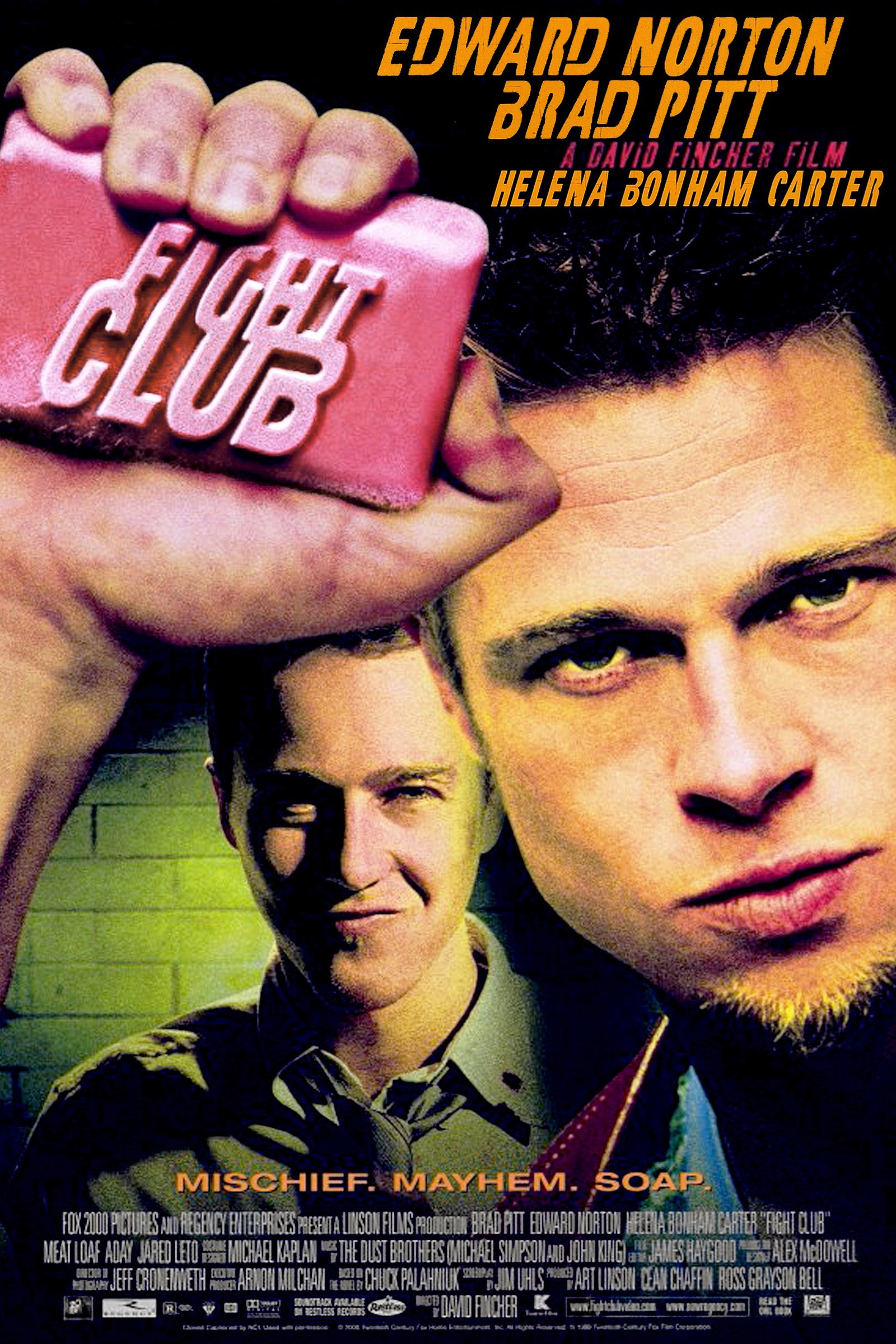
Todo eco corresponde a la relación entre el fondo con la forma. Aquellas obras que no consiguen llegar al público, pues provocan alguna forma de disonancia cognitiva, es porque no conseguir cablear en conjunto lo que nos dicen con lo que vemos. Ahora bien, en ocasiones ocurre lo contrario. Cuando el fondo encuentra su forma perfecta, cuando el mensaje es tan sugestivo que sólo imágenes poderosas pueden contenerlo, se corre el peligro de que, contra todo pronóstico, se confunda la estética por el mensaje. Y de ese modo, acabamos teniendo un público que adora una idea que no comprende
Ese es el caso de El club de la lucha, la película. Y lo es por lo que hace con el guión David Fincher. Si en la novela de Pahlaniuk la brutalidad va en todo momento emparejada con un ritmo roto, fragmentado, que hace parecer al conjunto el renqueante paso de un conjunto de imágenes fragmentadas —algo estructuralmente brillante, pues nos da la imagen exacta de la mente de nuestros protagonistas, pero no del todo deseable para el lector, que pierde agilidad de lectura en el proceso — , en su adaptación al cine no ocurre lo mismo. Su ritmo es constante. Cada escena, cada plano, cada detalle por insignificante que sea, exhuma suciedad. No existe ni un sólo rincón limpio. Estamos siempre siendo conducidos desde territorios asépticos, pero también despersonaliza
Fijémonos en el apartamento del protagonista. Un bloque de hormigón perfectamente limpio, perfectamente ordenado, lleno de objetos de diseño, que se siente como alguna clase de prisión, pero en ningún momento como un hogar. Fijémonos en el apartamento de Tyler Durden. Un edificio cochambroso, abandonado incluso por las ratas, lleno de mierda hasta donde alcanza la vista, pero donde cualquiera se puede sentir como en casa, incluso si es una casa del dolor. Lo mismo se aplica al lugar de trabajo, que pasa de ser la oficina (limpia, ordenada, totalizadora) al cuartel del proyecto mayhem (sucia, caótica, hogareña). En todo momento existe una confrontación binaria, pero no es sólo entre el bien y el mal o el orden y el caos, sino algo que trasciende la mera oposición de carácter. Es un enfrentamiento entre el cumplimiento del deseo, de la voluntad de poder, o su anulación, aceptar la moral del esclavo. O lo que es lo mismo, Nietzsche.
Aunque eso ya estaba en el original, no será hasta la película que se vuelva explícito. Toda la lucha ocurre entre un protagonista que se siente encerrado, que desea ser un superhombre para romper con las cadenas de la moral. Y lo hace. Y en el proceso hiere y es herido, guiándose por la ley del más fuerte —que no implica necesariamente fuerza física, pues el más fuerte puede ser el más inteligente o el que sea capaz de crear mejores lazos sociales — , aceptando su destino. Salvo porque eso no deja de ser una fuerza reprimida.
Donde Pahlaniuk estaba más interesado en apreciar el conflicto psicológico, Fincher desea destripar sus consecuencias. Para el escritor lo importante es cómo se construye la psicología del individuo, para el cineasta como a partir de ella es posible identificarse con el otro. Y si bien ambas lecturas son interesantes, es fácil entender la razón por la cual la de Fincher acabó siendo la dominante.
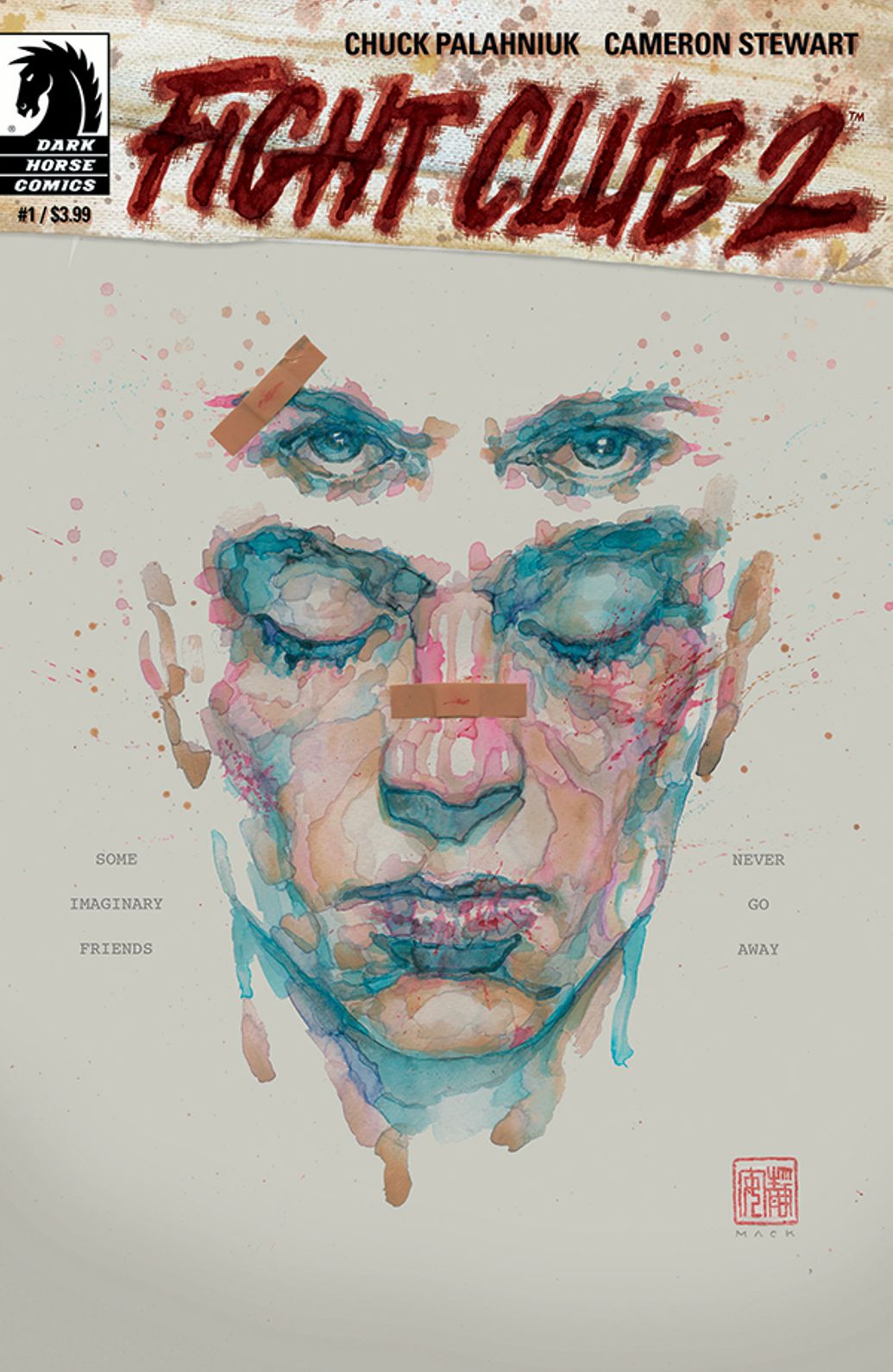
Esa confrontación no anula mutuamente la lectura de cada uno de los autores. Mas al contrario, esa capacidad de llegar más allá, de leer un mismo suceso poniendo el foco desde dos puntos diferentes —en la personalidad como conflicto permanente desestructurado en el caso de Pahlaniuk, en el deseo como motor de los acontecimientos en el caso de Fincher — , es lo que hace tan interesante leer ambas obras en paralelo. Porque lejos de restar, suman. Porque al tener intereses comunes, pero diferir en la óptica desde donde deben tratarse, cada uno de ellos aporta su propia cosmovisión. Y al hacerlo se puede entender mejor aquello que en cualquier otro caso podría permanecer en la oscuridad.
Las infecciones germinan en el exterior-interior
Aunque una de las virtudes de El club de la lucha es su ambigüedad, no es menos cierto que otra lo es su coherencia. Su capacidad para mantener todo bien atado. Incluso si existe mucho terreno para la especulación, para que el lector se proyecte en el texto, había conexiones suficientes como para conformar un sistema cerrado.
El club de la lucha 2, su continuación en formato cómic, no elige entre posibles continuidades: elige no elegir. Sigue lo ocurrido en las dos. De ese modo sirve como secuela de la película y del libro, pero lo hace con un tono que, lejos de la relativa moderación que caracteriza a la historia —«relativa moderación» si la comparamos con la obra posterior de Pahlaniuk, que iría volviéndose cada vez más fantasiosa y extrema con el tiempo — , se permite alejarse más allá de cualquier punto de referencia coherente. Corporaciones mágicas, dobles personalidades que controlan el mundo en las sombras o ejércitos de niños enfermos de progeria son sólo una pequeña muestra del despiporre esquizofrénico, si es que no simplemente absurdo, con el cual nos enfrenta durante más de doscientas páginas.
Ni siquiera es lo que nos vende en principio Pahlaniuk. El cómic empieza con el regreso de Tyler Durden tras el aburrimiento de Marla Singer después de casi una década de casados con el protagonista, ahora de nombre Sebastián (lo cual es un error, ya que la ausencia de nombre en el original permitía concebirlo como un ente despersonalizado en el cual proyectarse el lector u otras personas próximas a él), decide cambiarle las pastillas. El problema llega cuando la historia comienza a desentrañarse. Ya no son las pastillas, sino la hipnosis, que tampoco, pues resulta que Durden es un arquetipo, un meme y, probablemente, o un dios o un demonio, todo al mismo tiempo, en una historia que va dando bandazos aquí y allá hasta excusarse, de un modo que sería más convincente sino tuviera un ritmo nefasto o personajes a medio construir, en un número final netamente metatextual en el cual el propio Pahlaniuk aparece en escena para burlarse de los fans de El club de la lucha.

Nada tiene sentido. Todo acaba siendo un precipitarse desquiciado de formas más o menos ingeniosas, con números enteros que apenas sí encajan dentro de la historia, que puede justificarse o bien en la broma metanarrativa o bien en el puro caos conceptual. Como si el propósito del meme Tyler Durden fuera en sí mismo destruir desde dentro la obra.
Es precisamente en ese segundo sentido a través del único que puede salvarse la obra. Si entendemos todo como un work in progress, que la realidad en sí misma no existe —ni siquiera el Chuck Pahlaniuk que escribe El club de la lucha, que es aquí otra forma posible de la ficción — , entonces tiene sentido por la condición eterna de Durden. Existe, y existirá siempre, como la idea contagiosa capaz de infectarse a través de la ficción. Y lo será hasta el punto de ser capaz de manipular su propia realidad, que es la ficción.
El problema es que eso deja fuera al lector. Todo ocurre porque sí, porque es la voluntad creadora de un Durden por encima del bien y del mal, pero, por esa misma razón, permanece absolutamente ininteligible para el lector. Es imposible entender lo que intenta transmitir. O para ser exactos, podemos entender la significación metatextual que pretende realizar Pahlaniuk, la cual dice explícitamente a través de sus personajes, pero nunca podremos entender la razón exacta por la que actúe Tyler Durden. Y para que un memé sea contagioso primero debemos entenderlo, aunque sea a un nivel primario.
El club de la lucha es ya hoy un sistema abierto. Carece de original, es una copia de sí misma. Un sistema vírico, infectado en la mente de millones de personas, generando variaciones propias según cada individuo particular. Y para explicar que la obra está más allá del autor o de los fans, que la obra en sí misma crea su propia realidad, incluso si es ininteligible, no hacía falta que la obra fuera ininteligible. Bastaba con que el meme lo fuera.




A mi esta segunda parte, me esta dejando bastante frío.
No tengo claro si el problema es que Chuck no termina de dominar el medio (la narrativa propia del cómic), que el dibujo no termina de convencerme (no me desagrada, pero quizás debería ser mas «radical», tener mas personalidad, importarle (un poco) todo una mierda), etc…
Me interesa esa idea que comenta de Durden como «elemento vírico». Casi como respuesta a los males que azotaban «Cure» de Kiyoshi Kurosawa.
También es cierto que hace mucho que no leo a Palahniuk y que quizás su estilo, su prosa ya no resulte tan excitante o emocionante. Después de tantos subidones, de tantos relatos en plan «tener dientes en el ojal», quizás ya me he insensibilizado. Es un poco como enfrentarse a «50 sombras de Grey» (la novela o la película) en un mundo hipersexualizado y donde los vídeos de X‑Art están a un clic de distancia. Quizás en el fondo todos somos ya Tyler (o hemos terminado aceptando los códigos del ligoteo de Travis Bickle. El romanticismo a muerto, sólo queda lo porno).
p.d: Que ahor que lo pienso, este Figth Club 2 nació en parte por el temor de la «perdida de derechos» y el terror ha que un estudio de cine hiciera una segunda parte a su bola. Que quizás parece estar escrita con prisas, sin «demasiado» criterio porqué fue así cómo nació. De prisa y corriendo, en plan peli de los 4 fantásticos. Lo que siempre es una decisión cojonuda, por otra parte.
Que Palahniuk no domina el género me parece tan evidente como que el dibujo es demasiado blando y colorido para lo que la historia pide. Si además le sumamos que toda su idea del lenguaje como virus es un rip-off bastante blando de William Burroughs, o de la mitad del cine japonés de terror de los 00’s (también «Cure», sí), pues la cosa desluce bastante. En cualquier caso, no creo que el problema sea que la prosa de Palahniuk ya no sorprenda. Yo me he sorprendido. Tanto releyendo la novela original, como leyendo la novela gráfica. El problema, desde mi punto de vista, es que narrativamente ha intentado abarcar más de lo que es capaz de transmitir. Si además le sumas, como has señalado, que ni el dibujo ni Palahniuk parecen sentirse cómodos, te queda esto: algo blando y no del todo bien formado.
Si además dices que fue hecho para no perder los derechos, más razón aún. Ahí no hay puesto ni el tiempo ni la mano de obra necesaria para hacer las cosas bien.