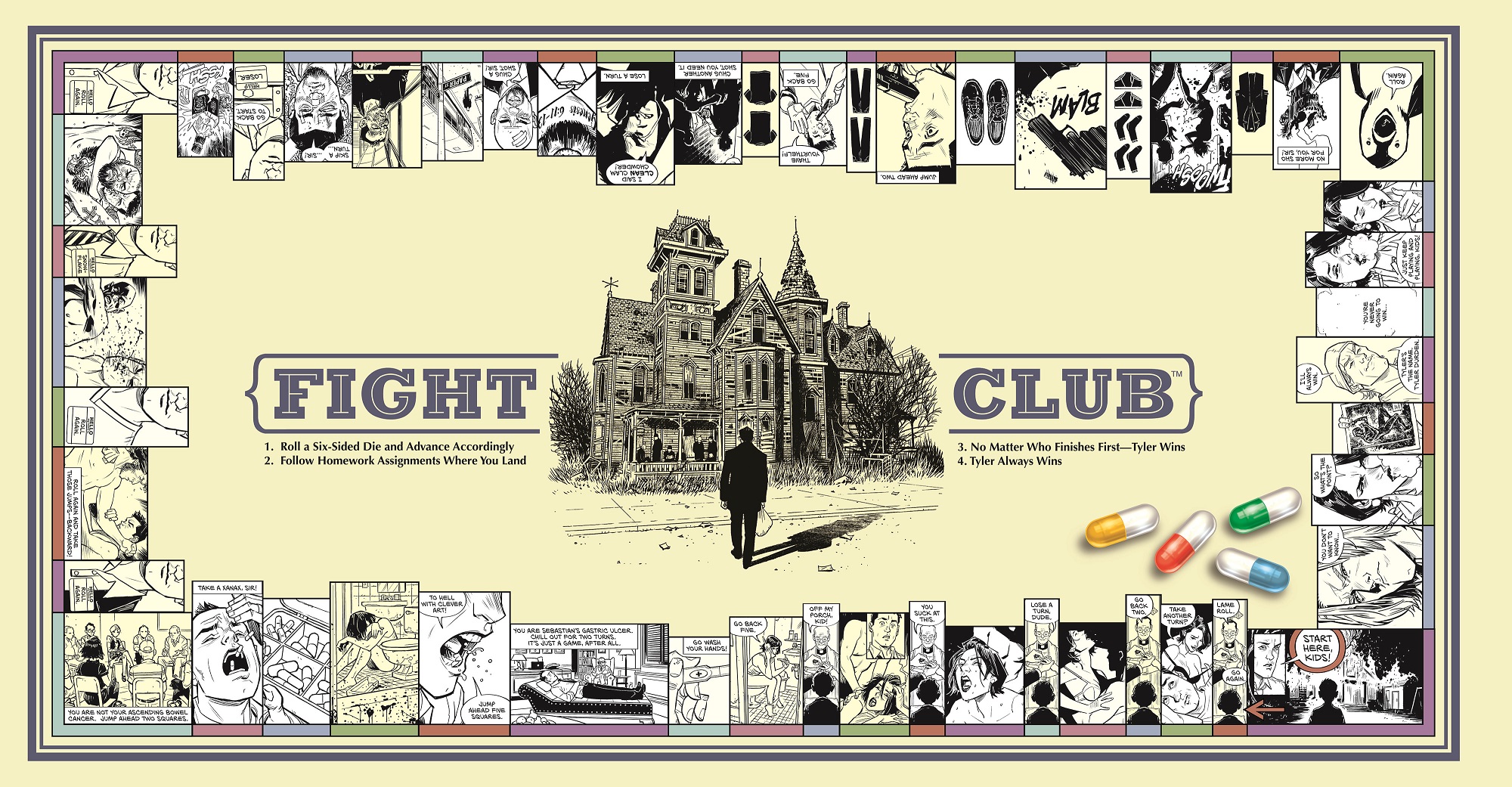La magia ‑y por magia deberíamos entender, aludiendo a términos anglosajones sin traducción, no la magic con sus implicaciones de prestidigitador sino la magick de Thelema- es quizás el sistema más polimorfo de cuantos ha creado el hombre: aun cuando se circunscribe en visiones culturales de la realidad siempre alude a su patronazgo esencialmente natural; construye con herramientas culturales ‑o conceptuales, para ser más exactos- cambios devenidos en la entidad naturalizada del mundo. Por eso Aleister Crowley jamás propuso un uso de la magia que se basara en la distorsión de los sentidos del que tenemos delante, sino que edificó su sistema como una brújula intencional de la voluntad de cada individuo particular. Es por eso que la magia, lejos de ser una casualidad de feriantes ‑o, al menos, en tanto su interpretación no literal‑, se define como una auténtica filosofía vital: canaliza los deseos dormidos de los individuos hacia una recreación real en el mundo. Por eso BXI de Boris e Ian Astbury podríamos considerarlo una evocación del microcosmos thelémico a través de un ritual mágico canalizado a través de la música, porque va en búsqueda de un despertar de la conciencia del individuo a través de la canalización de sus deseos reprimidos.
En la tormenta ante las puertas del cielo sólo el amor enmarcado en la violencia podrá encender el auténtico deseo. El tiránico Dios verá como la creación natural, totalmente ajena de sí en tanto entidad cultural, lo destripará para lanzarlo sobre las estrellas implosionando en pura belleza salvaje. Porque aunque él se haya intentado hacer dueño y señor de una naturaleza que no le pertenece éste le ha rechazado con el deseo febril de ver muerto a su impostor; con garras y dientes a través de la balbuceante voz de un niño. La magia es parte de la naturaleza, de la libertad y el deseo, no de un tirano entronizado culturalmente.
¿Por qué debería importarnos la lucha de la naturaleza contra la cultura si el hombre, en tanto entidad cultural, debería ir con la idea de trascendencia de divinidad? Porque somos brujas. Nuestra voluntad actúa como magia ‑según Crowley, es magia- al conseguir cambiar el mundo porque deseamos cambiar el mundo; el hombre es un dios yacente en el mundo. Por eso la segunda naturalización del hombre le hace devenir en una pura causalidad de potencialidad sólo limitada por los límites de la naturaleza. Somos brujas porque tenemos garras y dientes que nos ayudan a atacar, reiteradamente, con garras y dientes todo aquello que consideramos ajenos a nuestro mundo. Somos brujas porque el hombre se ha deificado de tal modo que el mundo ha pasado a tener una segunda naturaleza, y no sólo el hombre, provocando así que el mundo esté en un perpetuo devenir basado en la voluntad humana.
Y el acto de creación se ve en dos cosas: podemos crear de la nada pero también podemos hacer de unas cosas, otras; podemos hacer algo que culturas más primitivas considerarían magia. Cuando Boris con Astbury versionan Rain, de The Cult, están creando una nueva visión completamente diferente, aunque esencialmente común, al encuadrarla en un contexto y sonido diferentes; la versión es una creación reveladora de una nueva forma del ser. A su vez la canción original nos habla de la voluntad amorosa de que llueva en un día bochornoso para, finalmente, que rompa a llover sobre sí, ¿es eso una causalidad mágica? No literalmente, pero sí lo es en el momento que el deseo cristalizó en un modo de verse cumplido, aunque sea indirectamente, a través de la voluntad desarrollada en la música.
Así es como nace el niño mágico. El niño mágico será apaleado y humillado una y otra vez, será adocenado para que asuma las posturas de una mayoría que convengan a la visión de unos dioses dominadores y, finalmente, será anulado hasta ser una masa barboteante de pensamiento único, indistinguible de los demás de su clase; objetivado y vendido a los intereses de los dioses mercantes. Pero si aguanta lo suficiente ese niño mágico descubrirá que el mundo es hermoso, mucho más hermoso de lo que jamás habría soñado, y que pronto encontrará a las demás brujas que pueblan el mundo en lucha perpetua contra los dioses. No está sólo, le crecerán las garras y los dientes, se sabrá parte de las brujas y sabrá como llamar a la lluvia; trascenderá en un ser de eterno devenir hacia una nueva trascendencia de sí mismo. Porque los demás, los amos y sus esclavos, son aquellos que viven en la mentira de un mundo hecho a su medida.
El niño mágico ‑usted o yo; nosotros- es Therion el símbolo solar que se convertirá en La Bestia que el Apocalipsis bíblico condecora con el 666; símbolo que corona la trasera del vinilo de BXI. No hay nada dejado al azar, todo está calculado de tal modo que, en su condición de nodo mágico ‑o, si así lo prefieren, de conocimiento‑, permite hacer una lectura uniforme comenzando desde cualquiera de sus abscisas. Porque la era de Babalon ha llegado, somos brujas y hemos despedazado la idea de Dios.