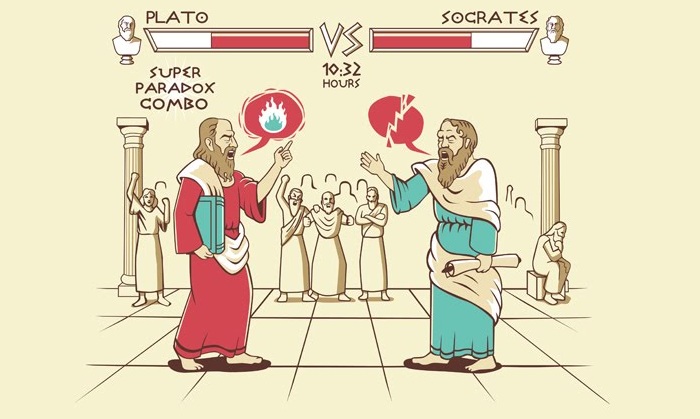
Extra Life, de VV.AA
Entender un nuevo arte no pasa necesariamente por legitimizarlo, aun cuando de hecho ambos aspectos suelen ir unidos por la delgada linea de la especialización: en tanto parece poder extraerse un sentido profundo de los mecanismos propios de ese arte, parece como sí de él emanara una necesidad de respetarlo. El problema de éste sentido del respeto emana del lugar equivocado, pues lo que se respeta es al experto, aquel que realiza una labor de aprehender lo inaprensible, en vez de al arte, la fuente última de los mecanismos de su articidad — el arte no lo es porque haya gente capaz de discernir los mecanismos propios de su discurso detrás de su aparente inocuidad, sino por los mecanismos propios de su discurso. Es por ello que cualquier pretensión de practicar un acercamiento primero hacia el videojuego como fuente artística debe pasar no por darle una patina de legitimidad cara a la galería, como si de hecho el arte vivo fuera legítimo para la masa, sino en encontrar los mecanismos ónticos que nos permiten descubrir el desvelamiento del ser, la condición ontológica, que le es propia al videojuego.
Es en éste sentido donde Extra Life, el estupendo libro de Errata Naturae —el cual se jacta de ser la primera antología en castellano de análisis de videojuegos, lo cual sólo sería verdad de no existir antes los volúmenes de Mondo Pixel—, acomete su mayor logro y su mayor fracaso: aquellos que utilizan el videojuego para hablar de otra cosa, no legitiman el discurso sino que, de hecho, se pretenden legitimarlo por el mero hecho de hablar (de forma equívoca) de videojuegos; aquellos que utilizan el videojuego para hablar de videojuegos, de como los videojuegos nos hablan de una cierta verdad del mundo a través de su videoludicidad, abren la brecha hacia un sentido más profundo de la comprensión del medio como arte. Incluso cuando no lo explicitan, ni tienen la pretensión de hacerlo, de tal modo.
El primer caso, aquel que pretende legitimar lo que hay de artístico en el videojuego a través de disgresiones profundas que poco tienen que ver con el videojuego, tienen un ejemplo particularmente doloroso, aun cuando cualquier otra cosa en su figura hubiera sido una rara avis, en Hideo Kojima. El japonés, conocido especialmente como desarrollador de la saga Metal Gear Solid y una capacidad acuciante para violar de forma sistemática todo aquello que tenga de lúdico un videojuego a través de la sobresaturación de cinemáticas —lo cual no es malo per sé, pero lo que tiene de propio un videojuego es la interacción del jugador con el mundo del juego, el lenguaje que se establece entre su diseño/mecánica y como él los aborda en su particular modo de jugar, se elimina en favor de ser contado a través de nada breves vídeos narrativos; todo arte tiene un fundamento esencial en su forma, el cual debe ser respetado para poder seguir fundamentándose como parte de ese determinado arte: un videojuego que no es interactivo, ni es arte ni debería poder considerarse videojuego — , desarrolla en sus treinta páginas de infamia los referentes particulares de la saga que le hizo famoso. El problema aquí no es sólo que sus únicos referentes sean del cine, sino que su análisis se basa en un dudoso método basado en asociar cierta acción determinada (correr, la existencia de zombies, huir de un lugar) con el mecanismo narrativo propio de cada película extrapolable a sus juegos; el problema de Kojima no es que no entienda que no son los videojuegos, es que no entiende siquiera que es el arte.
Lo irónico de éste planteamiento es que los únicos que caen en esa trampa de creer que el videojuego es algo que no es, algo que debe justificarse a través de una imitación de la realidad y no al revés —y no exactamente al revés, pues esa vuelta es la condición por la cual el videojuego nos enseña una cierta verdad sobre el mundo que hasta entonces nos resultaba desconocida — , se da precisamente por todos aquellos que tienen alguna filiación cercana hacia el diseño de los videojuegos. Desde un análisis completamente surrealista y ajeno a toda lectura lógica al respecto de Los Sims hasta una justificación socio-política de como los efectos revolucionarios del presente han llegado incluso hasta los mundos virtuales, acentuando aquí el incluso como un acontecimiento sorprendente para el autor: no hay un intento de comprender el evento tanto como de resaltar que eso es posible, los más vinculados al videojuego aparecen en este volumen como peleles demasiado enquistados en una red de referencia completamente ajena a sus propias creaciones como para entender que aquello con lo que trabajan tiene más expresividad que el caduco paradigma existencial en el cual se circunscriben. Salvo en un único nombre propio, el de Sébastien Hock-Koon.
El joven estudiante de diseño de videojuegos nos narra en primera persona como fue su experiencia con Halo, empezando desde una inmersión mínima y algo torpe hasta convertirse en un as capaz de superar los retos más fabulosos a través de la experiencia aprendida en su aprendizaje particular del mundo lúdico; el interés radical de su artículo no es porque sea una fabulosa clase de diseño y jugabilidad, que también, sino porque nos explica cuales son los mecanismos esenciales a través de los cuales abordar un videojuego: aprender a jugar un videojuego es como aprender un nuevo idioma. El lenguaje del videojuego se va aprendiendo lentamente, con el uso desde sus formas más simples hasta llegar hasta gramáticas complejas que no aprendemos por una memorización constante, sino sólo en la inmersión absoluta dentro de su contexto — conocer los diferentes usos de la granada, como la granada pegajosa nos sirve para pegarla a un enemigo pero también para hacer que un enemigo salte hacia donde queremos situarlo, es lo mismo que aprender a usar una palabra en un sentido literal y en un sentido metafórico: es un aprendizaje por mímesis. Jugar bien a un videojuego es aprender su idioma, dialogar con él de la forma más armoniosa y perfecta posible, y, por extensión, aquel que juega bien es el que es capaz de dialogar con el juego de tal modo que el diseño y la mecánica se alíen con él para formar un conjunto armonioso incluso de modos que aquellos que diseñaron el lenguaje no habían contemplado hasta el momento.
Partiendo de esta premisa es a partir de la cual se puede entender todos los demás artículos destacables, que giran constantemente alrededor de la idea de esa comunicación del jugador con el juego en un sentido íntimo —lo cual queda resuelto con inteligencia y gracia, pero sin mayor profundidad, en el texto de Billy Baker. Cuando partiendo de ese diálogo que se da por parte del jugador a través de la mecánica con el diseño del videojuego es donde podemos encontrar una auténtica verdad del ser, y es precisamente en ese diálogo donde el juego se abre a nosotros como una posible lectura de una verdad inmanente del ser que había hasta ahora permanecido oculta. El volumen no es un análisis crítico, es un preludio de la legitimización posible, que ya antes había ocurrido y los auténticos jugadores habíamos entendido, para hacer posible entender de forma profunda como es posible entender el mundo a través de ese extraño nuevo arte llamado videojuego.




