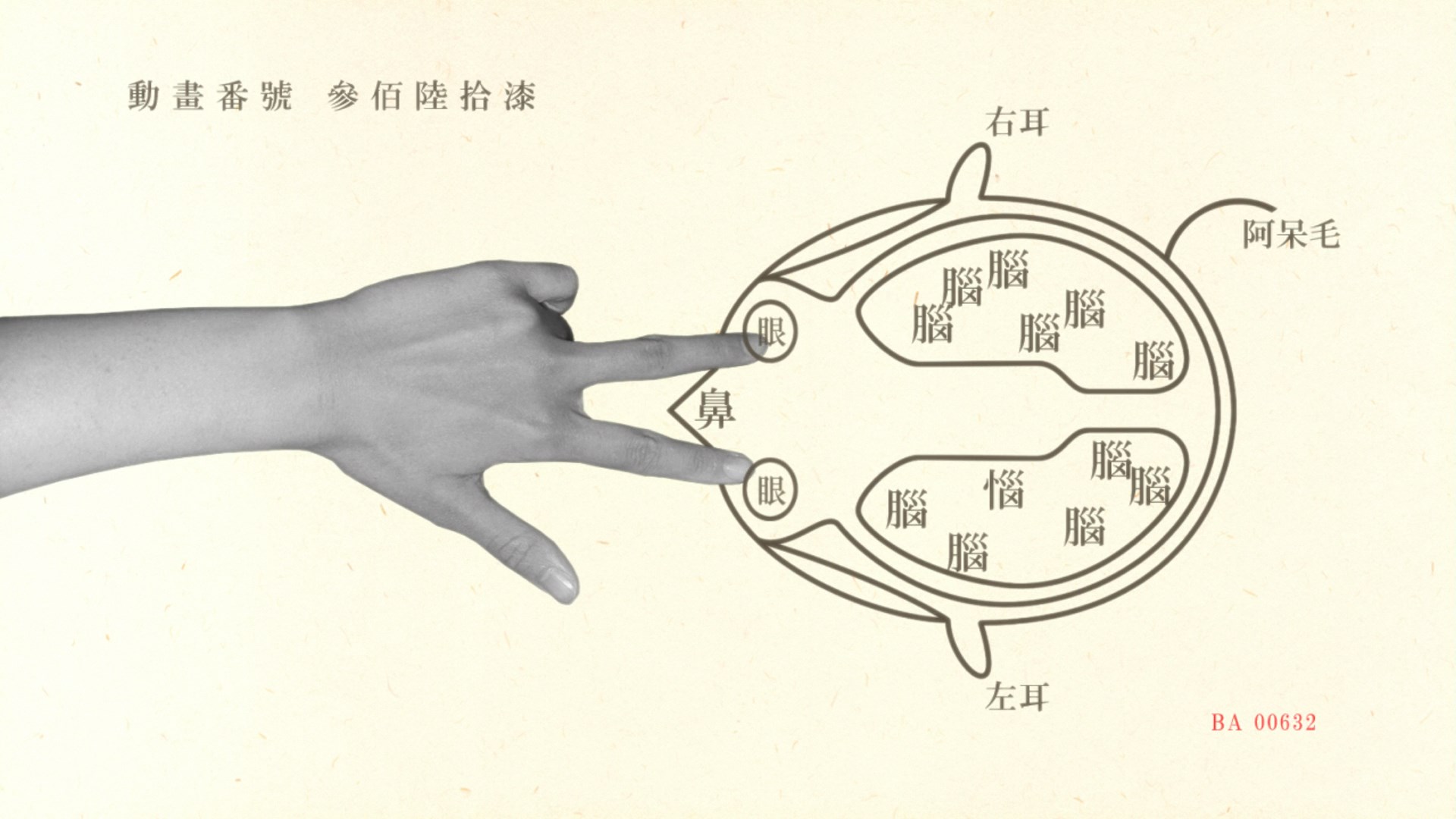1.
Cuesta creer que cuando Goethe escribió Der Erlkönig, seguramente movido por el fuerte impacto que supuso la traducción del mito danés por parte de Herder, no tuviera en mente la idea de cristalizar una cierta forma auténtica de terror: su figuración innominada de la muerte, el ambiente gótico, los dorados detalles de extrañeza que nos mantienen entre lo onírico y lo real: nada hay en el poema que no sea un canto hacia ese terror hoy clásico que, aun cuando ya nacido, aun no estaría próximo de dar sus mejores frutos —aunque sus desarrollos más logrados ni siquiera fueron entre sus fronteras, ni en su idioma — . Su descripción metódica, que no por mínima es menos detallada, se muestra como el afilado describir costumbrista de una pesadilla. Los desestructurados diálogos fluyen libres en un entendimiento tácito en el cual se obvia la existencia de un lector, de su entendimiento, para sumergirle en el preciso estado de confusión febril en el cual no podría apostar nada más que por la enfermedad del niño; uno, ve ahí al rey de los elfos — otro se lo confirma, ve ahí un árbol.
Aunque el poema sigue causando una impresión brutal, como un fuerte puñetazo en la boca del estómago de nuestra comprensión, no tiene el mismo efecto que pudo tener con un público que aun desconocían que se estremecerían con Edgar Allan Poe en la literatura o con la Hammer en el cine. Der Erlkönig podría considerarse como lo más cercano al primer cuento de terror gótico, de no ser porque de hecho es un poema y no es la primera obra de su género; ahora bien, ¿qué importa la cronología cuando esos otros cuentos no eran tan perfectos como éste? Décadas pasaron hasta encontrar algo tan espeluznante como Der Erlkönig: no es el origen, pero es originario. Goethe juega a imitar a Kafka, una vez queda disuelto el tiempo.
2.
Franz Schubert compondría Der Erlkönig con el poema de Goethe en mente, y quizás por ello el resultado es un proceso de tenebrismo impropio para él. El trémulo cantar del piano se sostiene a través de su alegre celeridad, la cual parece componerse como el temblor que se da en el diálogo padre-hijo; la canción replica las formas literarias a través de su música, buscando a su vez una nueva dimensión de ese terror: su belleza inmediata. Lo que consigue Schubert no es tanto impregnarnos de puro terror como, de hecho, fascinarnos por eso que hay ahí. La canción así se erige como una lenguaraz descripción del hogar del rey de los elfos, aquel que da nombre al poema, en la cual los vasos tintinean mientras sus hijas danzan constantes entre apetitosos platos chocando contra vasos rebosantes de ignotos líquidos; aquí no hay tanto pretensión de aterrar, de sublimar un sentimiento de confusión que acaba en un giro último descubriéndonos lo espeluznante oculto tras lo cotidiano, como el hecho mismo de describir aquello que ya ha sido desvelado. No hay temor, porque ya se está de facto en medio del temor.
Lo interesante de la obra de Schubert es que, en tanto derivativa, se sitúa en una posición completamente diferente de la de Goethe y, por lo tanto, su perspectiva cambia; donde uno se sitúa en medio del terror, habiendo conocido ya aquello que le resultaba ajeno, el otro se sitúa en todo momento como alejado del conocimiento de algo desconocido; donde Goethe acaba su poema, es donde Schubert comienza su canción. Donde Goethe tantea, se aproxima hacia ese descubrir el terror, Schubert se dedica a describir que hay en medio del terror, que ocurre cuando se está rodeado de forma completa de él. Y de ahí sale una belleza sombría.
3.
En el caso de Kazuto Nakazawa con su cortometraje, kigeki, existe un alejamiento absoluto de todos los referentes: incluso aun cuando parte de Schubert, hasta de él elige mantener una cierta distancia a partir del cual pensar el mito del rey elfo —y lo hace porque la música del corto no es Der Erlkönig, si no Ave Maria—. Es por eso que el corto nos habla de la historia de una niña que intenta proteger su pueblo de un ataque militar, para lo cual va en busca de El Espadachin en El bosque negro — Nakazawa le devuelve una cierta dimensión mitológica al relato cuando le imprime una serie de características propias del cuento —lo cual, de nuevo, le aproxima al mundo alemán vía Grimm— pero, a su vez, lo sitúa en una dimensión discursiva diferente. Aquí no hay ninguna clase de glorificación de la muerte o de búsqueda de terror, sino que se pretende demostrar una cierta enseñanza al respecto del mundo. Ya no hay una necesidad de expresar una sentimentalidad arrojada, como era propio del romanticismo alemán, sino que aquí se esconde la pretensión de que germine alguna clase de enseñanza.
La niña acudiendo sola al bosque, el hombre taciturno del cual se habla en forma de leyenda y sus extrañas condiciones de ayuda remiten a una condición de desvelamiento del mundo. Desde el mismo instante que la niña sabe cual es el libro exacto que debe llevare para que éste acepte la tarea, ya que el pago que exige para actuar como mercenario es solamente una clase muy específico de libros que nunca dice cuales son, entramos no tanto en el mundo de la fantasía como el de la revelación: sabe cual es el libro exacto porque está próxima a la muerte, al espadachín, al rey elfo. Ésta, en tanto niña, no es que se sitúe en medio de la muerte como se situaba Schubert para componer, sino que se sitúa más allá de en medio de la muerte. O, lo que es lo mismo, en la niña no hay consciencia de que haya ninguna clase de separación entre lo mítico y lo real, entre la vida y la muerte, por lo cual su relación con lo que nos parece que está necesariamente más allá del entendimiento es siempre natural, porque ella aun está privada de la separación que ejerce con el mundo inmediato la comprensión. Está más allá de la muerte.
Es desde ahí, desde la incomprensión de la muerte más allá desde su conciencia puramente mítica sin separación con respecto de lo real, desde donde Nakazawa conecta de forma profunda con Goethe: el niño no delira, sino que presencia lo único que le es próximo. La muerte le es absolutamente ajena, por eso volver con el rey elfo, volver con la naturaleza, es lo único que le resulta natural. Si ese ir en busca del rey elfo significa pedirle un favor que es oído (ir a la muerte para ser arrastrado a la vida) o que nos pida un favor que es desoído (ir a la vida para ser arrastrado a la muerte) sólo dependerá del niño que elija contar la historia. El niño Goethe, el niño Schubert o el niño Nakazawa.