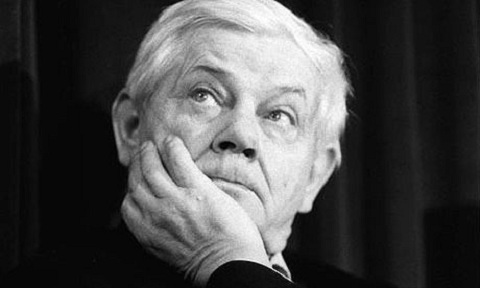
En la misma esquina de este viejo mapa hay un país que añoro.
Un hombre no pertenece al lugar donde nació, sino al mundo en el cual ha sido conformado; donde se nace es una pura contingencia que nada determina, pero la cultura y el lenguaje en el que uno ha crecido se encuentra el horizonte de sentido a través del cual se establece el juego de poder en la guerra con uno mismo. En ese sentido se debe entender que el patriotismo de Zbigniew Herbert no nace de un absurdo sentimiento de pertenencia a un todo mayor por encima de los hombres, sino que su cultura se circunscribe dentro de la lógica de una Polonia que le vio nacer y adoptó aun cuando su cultura era, siempre en teoría, la inglesa; era patriota porque Polonia era parte esencial de sí mismo en tanto aprendió a leer el mundo a través de ésta, no porque naciera en ella: necesita de esa patria arrebatada (hay un país que añoro) por su condición de ser el lugar más íntimo que conoce para sí (la misma esquina de este viejo mapa, o la memoria de su propia existencia).
Es la patria de las manzanas, las colinas, los ríos perezosos, del vino agrio y el amor.
Los motivos memorísticos de esa patria están circunscritos dentro de un imaginario común al de la infancia, bien sea por el de una vida en la naturaleza (las manzanas, las colinas, los ríos perezosos) o por una serie de condiciones existenciales que acompañan un cierto sentido de vida adulta, de aprendizaje de tránsito entre la infancia y la madurez (el vino agrio y el amor); esa patria es aquella donde el poeta ha crecido, donde se ha formado como lo que ahora es y donde remite ese pedazo de memoria que considera como exclusivamente suyo. No hay ningún nexo entre las cosas para que sean patria de todas ellas, salvo el hecho de que en su conciencia estas se circunscriben como un todo común que le viene dado desde su propia existencia, de que todos sus recuerdos de infancia le vienen dados de su relación con las manzanas, las colinas, los ríos perezosos, el vino agrio y el amor. Todo cuanto Herbert compone en este poema es un canto no tanto a la patria como realidad material o de valores absolutos, sino la idea de patria como lugar propio: el país al que canta Herbert es el de su experiencia interior, el de su vivencia personal; el mundo que dio sentido su modo de entender la existencia.
La patria en Herbert no es un constructo ideológico, como de hecho sí lo sería en los poetas románticos que podrían considerarlo como un heredero no tan lejano como podría parecer en primera instancia, sino que es la consciencia de una memoria que está ahí; patria es aquello que recuerdo como mi experiencia configuradora, la tierra donde aprendí lo básico sobre como comenzar a ser conciencia.
Por desgracia una gran araña tejió sobre él su tela
y con su viscosa saliva cerró las puertas del sueño.
El primero de estos dos versos, indisolubles en la carga dramática del poema —pues componen la ruptura con la idílica forma hasta aquí desarrollada, encaminando lo que hasta ahora era un recuerdo de aires proustianos en una descomposición pesadillesca del subconsciente — , nos plantea ya una problemática particular, ¿qué o quien es la gran araña? La tela es lo que cubre el sentido anterior, todo aquello que era bueno de la patria y ahora sin embargo se ve eliminado en favor de la tela de araña; la tela de araña es el horizonte de sentido cambiando, el mundo transformándose en otra cosa ahora que antes aun no era: la guerra, el comunismo, la edad adulta: éstas son la gran araña, aquellas cosas que han podido tejer la (artificial) tela. Cualquiera de las tres visiones son válidas, cuando no directamente las tres, en tanto en todas ellas la experiencia de esa infancia se pierde de una forma radical en tanto ya no es posible ser pensada per sé, pues la tela todo lo cubre. Todo cuanto queda es en el antiguo mapa, en la memoria, porque la tela de araña cubre y anula toda posibilidad de entender o interactuar con el pasado en tanto o bien está destruido o bien ha quedado prohibido volver a él.
El hecho que con su viscosa saliva cerró las puertas del sueño no es más que el condicionamiento hasta ahora expuesto: se impone de forma necesaria la imposibilidad de volver al pasado, a todo aquello que remita a algo exterior a la tela, porque si se permitiera otro horizonte de sentido sería suponer necesariamente que otro mundo es posible — en ésto, que no deja de ser extensión del verso anterior, se puede ver como la concepción de la edad adulta actual es una concepción puramente utilitarista en tanto, precisamente, obliga a reservar aquello que nos ha conformado como seres humanos al mundo de la infancia, del recuerdo; el hombre está tan alienado en la edad adulta como en el comunismo, pues en ambos se pretende hacerle estar desconectado de aquello que es más allá de los constructos ideológicos impuestos. Nada queda en el mundo físico de su pasado, pues toda posibilidad de rememorar algo que ha sido destruido de una forma radical se da exclusivamente en tanto la interacción con su memoria se da como acontecimiento prohibido —lo cual si bien no lo explicita de forma evidente, si lo deja expuesto implícitamente cuando afirma que cerró las puertas del sueño: cualquier posibilidad de volver al pasado es o bien imposible o bien indeseable — , del cual si se hace valer podrá caer en las pegajosas hebras de la araña. Para ser devorado en el proceso.
Y es siempre así: el ángel con la espada de fuego, la araña y la conciencia.
Lo interesante es que de hecho diferencia entre diferentes enemigos, que van desde el ángel con la espada de fuego —obvia personificación de Arcángel Miguel, aquel que combate las fuerzas del mal y se encarga de juzgar el alma de los pecadores; el cristianismo como anulador de toda tradición, como primera ideología destructora de Occidente— y la araña hasta la conciencia —del latín conscientia, conocimiento compartido: la posibilidad de que la patria no sea sólo mía, sino que sea de todos físicamente; no hay patria de uno (subjetiva y mía), sino que la patria es objetiva y de muchos; en un sentido más prosaico, la conciencia de clase: la disposición económica como patria absolutista — , pero entre todos ellos media exactamente la misma razón: es siempre así. Y es siempre así porque todo éste acontecimiento es una vivencia que se repite de forma constante en la historia, pues por cada viejo mapa que se preserva intacto hay otros tantos que han sido lanzados al fuego del olvido de las espaldas de los ángeles, al viscoso morir de las arañas, a la repugnante conciencia de los ideólogos.
El camino del hombre recto esta por todos lados rodeado por las injusticias de los egoístas y la tiranía de los hombres de falsas vidas. Bendito sea aquel pastor del ser que en nombre de la voluntad camine firme por el valle de la oscuridad.




