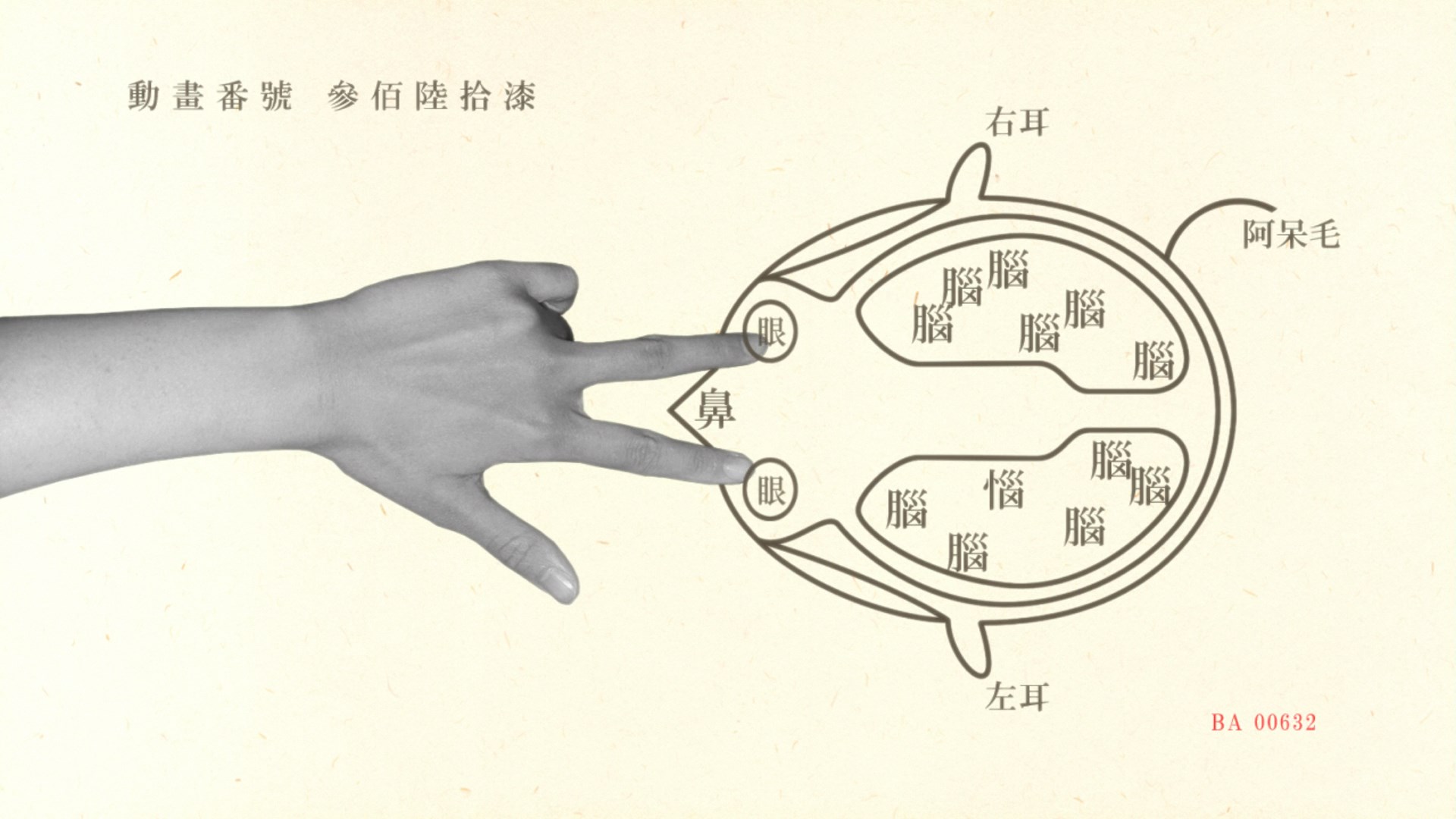La prudencia es como conducir con la muerte por copiloto: si bien hace menos probable dejarse la vida en el trayecto, a cambio lo hace tan aburrido que lo mimetiza con la muerte que se busca evitar. El arte, en tanto acto suicida, no conoce de prudencia; el artista que se vuelve prudente, que no arriesga ni prueba requiebros, se estrella contra la iniquidad de su descontento: ni conseguirá transmitir aquello que anida dentro de sí, que necesita de un código estético formulado a partir de su composición; ni conseguirá crear arte, pues como mucho hará una preciosa artesanía que en nada se distinguirá de la de quienes utilizan sus mismos trucos y giros ya de sobra conocidos. Un artista que no se arropa con el manto de la valentía, rayano el abismo de la locura, sólo ha de parir niños muertos. Aquel que busca el camino de lo auténtico, arriesgando su propia vida en cada acto, es el que logra obtener la visión única del mundo que a través de sí pretende cristalizar en su obra; aquello que nace de fórmulas preestablecidas, de éxitos seguros del presente o del pasado, sólo sirve para fracasar en el futuro, al menos en tanto toda obra es canto de futuro.
Esperar que la última película de Hayao Miyazaki —que no su obra de jubilación, pues según declaro su cese fílmico comenzó a dibujar un manga— fuera una obra maestra, por lo demás menor, que sintetizara todos los vicios de un hipotético Sello Ghibli con el que dar cierre a un legado, aunque fuera lo que se esperara desde la cinefilia de un vanguardista que llevó el arte a los hogares, suponía no haber querido entender la carrera del japonés. O de la película, de reafirmarse en la necesidad de ello después de verla. El viento se levanta se nos presenta como una historia de sueños, de onirismo lúcido con tintes realistas que pueden recordarnos a sus anteriores películas, pero que renuncia a ser un casi-amable retrato de la infancia y la naturaleza desde una óptica mitológica de orden japonés; el giro de timón, brusco, supone un cambio de orientación, suficiente, que nos hace encarar la idea de un nuevo Miyazaki: biógrafo, de intereses históricos, renunciando al puñetazo sobre la mesa en lo político en favor de una concepción de la vida como arte, y con un uso extensivo de cierto sentimiento literario que acaba sedimentando en todos los artistas, de uno u otro modo, cuando necesitan arrogarse en algo no mejor ni más perfecto, sino más puro.
La película exuda literatura. No sólo es que su nombre provenga de unos versos de Paul Valéry o que la película esté plagada de referencias literarias y cinéfilas al estilo que la literatura siempre ha abrazado con despreocupación mayor que las demás artes narrativas, sino porque su ritmo y su lógica tiene el aliento de una gran novela: respira a través del simbolismo, de un ritmo que exige una lectura lenta, no haciendo por eso de su exposición algo soporífero. Se come rápido, pero exige digestión lenta. Como en la gran literatura, se puede volver sobre fragmentos y momentos específicos de la película para apreciar su prosa, sus reflexiones o su mera belleza, sin necesidad de atender al conjunto; cada vez que se vuelve a El viento se levanta se encuentra algo nuevo, otra dimensión más, hasta entonces inadvertida.
El viento se levanta es la historia biográfica de Jirō Horikoshi, el creador del caza de combate Zero, pero también el testamento artístico que Miyazaki hace, como todo artista acaba haciendo, para dejar patente su perspectiva sobre la condición del arte que le ha movido en su vida. El aprendizaje de Horikoshi le lleva (diez) años, debe visitar diferentes países, tener ideas que va puliendo y desarrollando, encontrarse con una idea genial inaceptable por su incapacidad de llevarla acabo, tomar prestados materiales descubiertos por otros, sólo para conseguir su objetivo; la creación del Zero se nos antoja similar a la creación de El viento se levanta —o para ser precisos con la analogía, de Nausicaä—, un ejercicio de aprendizaje donde sólo cuando la vida y el arte se han mimetizado, cuando no existe distancia entre el trabajo y la vida, se consigue la primera obra de auténtico calado. Durante diez años Horikoshi trabaja para crear el Zero; todos los diseños que vendrán después, muchos, serán la emanación de todo lo que aprendió de aquel: una primera obra auténtica es aquella de la cual emana todo lo que vendrá después, en algún grado más o menos vestigial, de mano del artista.
Con todo, los sueños de ingeniería no tienen más importancia que la historia de amor que desarrolla. Lejos de ser una subtrama para alagar el contenido o dar verosimilitud al viaje de una vida, el amor de Horikoshi hacia Satomi es lo que impulsa su posibilidad de llegar más lejos: nunca se debate entre su mujer y sus sueños, porque Satomi comprender que ella es parte inherente del sueño que posee su marido. El valor simbólico de la escena donde él ultima los detalles del caza mientras agarra su mano, enferma de tuberculosis pero sin temer contagiarse, es sintomático del sentimiento: ni puede, ni quiere, tener que elegir entre sus dos grandes amores.
Esa contradicción constante en el deseo del personaje, el deseo por la vida y por el arte, se mimetizan como un rasgo común que se va conduciendo de forma constante, de uno u otro modo, a lo largo de todo el metraje: ahí se encuentra su subtexto. Al unir los logros en lo amoroso con los logros en la ingeniería se mimetizan ambos aspectos, haciéndolos momentos de un mismo instante. La creación del caza de combate no es un momento más o menos auténtico que el matrimonio con su esposa, sino equivalente: ella, como el caza, es un sueño que se materializa para perpetuarse por eternidad en la memoria, incluso cuando deje de tener uso, porque nunca dejará de estar vivo. Pretender que no emanan del mismo lugar, de la misma consciencia, que convierte la vida en el proceso a través del cual el arte teje los sueños de los hombres, sería conducir por el sendero que construye Miyazaki haciendo subir a la muerte al coche ante la insinuación del primer desfiladero: en vez de comenzar ya saltando al vacío, como nos exige el autor, comenzamos bordeando el paisaje imaginando que ocurrirá en el trayecto.
«El viento se levanta… ¡debemos intentar vivir!» —dijo Paul Valéry entre algunos de sus versos más tristes.