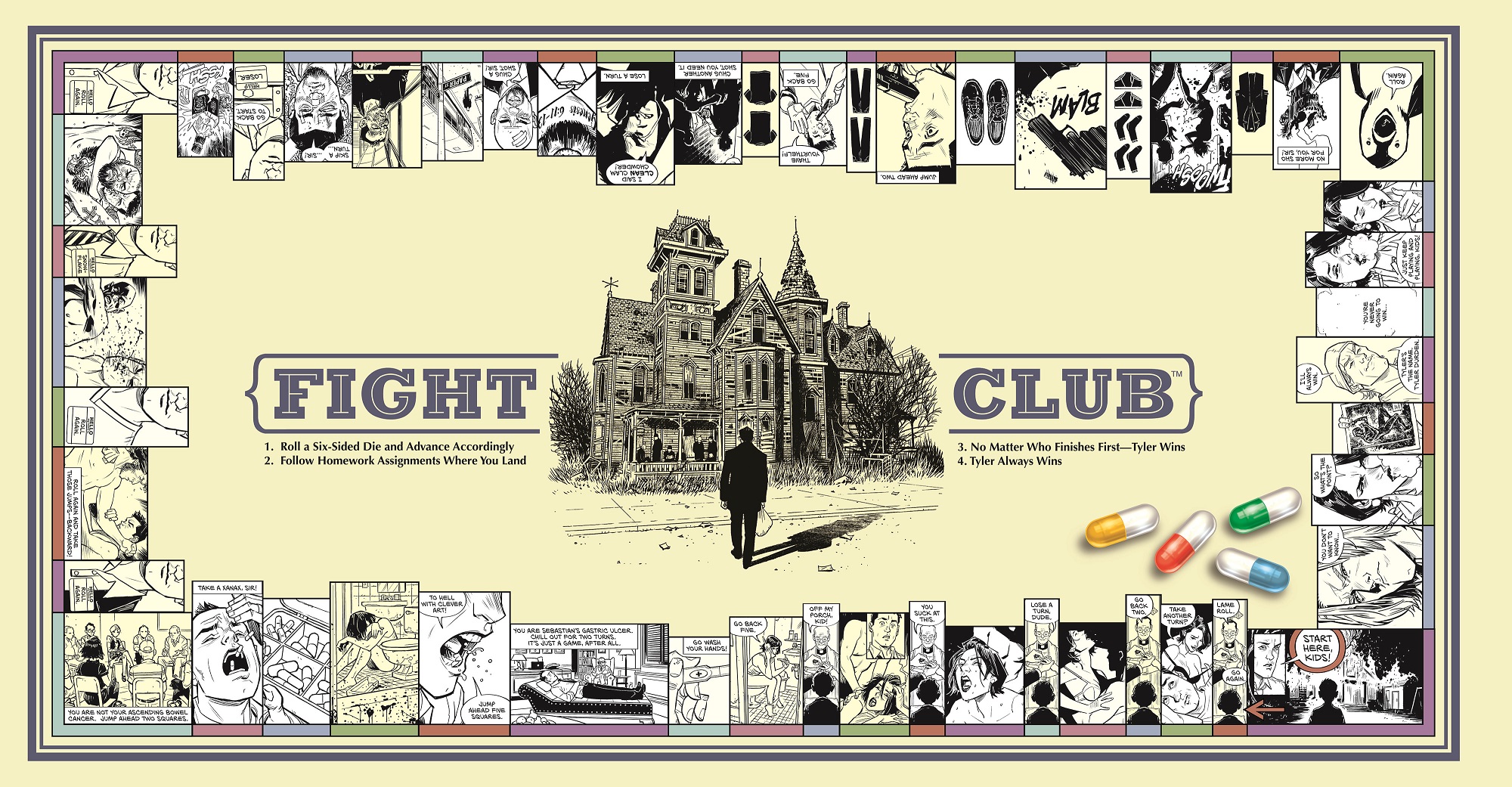A nadie le enseñan a decir «no». Desde que somos niños se nos bombardea con la necesidad de inclinar la cabeza ante el raciocinio de nuestros superiores, nuestros padres primero y nuestros profesores y jefes después, aceptando sin discusión ni argumento todo aquello que tengan a bien imponernos; afirmar el «no» como posibilidad real, como confrontación que es un encuentro donde se habla de igual a igual —que no por ello socava la autoridad ajena, sino que sitúa la conversación en un empoderamiento del que disiente: se plantea la posibilidad del error del otro desafiándolo, pero sin ignorarlo — , también descompone todo orden de autoridad. Saber decir «no», incluso a uno mismo, es lo que nos sitúa en relación de igualdad con el mundo. Quien no sabe negar la adecuación de los pensamientos o deseos de los otros o uno mismo, de la autoridad interior o exterior, es aquel que sólo tiene la posibilidad de someterse a la voluntad de aquellos que, por necesidad, no pueden saber siempre aquello que es más apropiado para él. Si es importante saber decir «no» es porque, en último término, todo «sí» nace de saber articular primero un gran «no».
The Raid 2: Berandal acaba con un «no» tan grande, tan espeluznante, que hace temblar las bases mismas de lo que debe ser el cine de acción. Rama, en su papel de mesías de la violencia divina, dice un taxativo «no» a todo lo que dábamos por hecho hasta el momento: no a la violencia, no a la venganza, no a la subordinación al deseo del otro. Esa negación no significa que se desprenda de toda posibilidad de acción, la cual tampoco ha agotado hasta el momento —a pesar de contener algunas de, sin exagerar, las mejores escenas de lucha cuerpo a cuerpo de la historia del cine — , sino que la reinventa en un momento dado como un movimiento ético-político que hace de la palabra la hostia más grande e inesperada de cuantas eran posibles: al negarse a luchar, a seguir buscando por todos los medios destruir el crimen y la corrupción en Indonesia, es cuando la película asume el concepto de acción hasta sus últimas consecuencias. Si hasta entonces era una herramienta de la violencia mítica, la fuerza que emana del poder establecido para reprimir a la sociedad —siendo que no se puede considerar que lo sea menos la mafia que el estado, por más que se pretenda distinguirlos — ; cuando mira a cámara, cuando nos mira a los ojos, y nos dice «no» es cuando asume su papel de mesías de la violencia divina, la fuerza que emana del poder del hombre para aceptar sólo aquello que es su propio deseo y destino.
Antes de esa negación fundadora han tenido que pasar dos películas para que Rama pudiera abrazarla. Antes de esa negación fundadora lo único que hemos visto es a un Rama completamente superado por la situación, teniendo que aprender por las malas: improvisando sobre la marcha; después de acabar la primera película se encuentra con que sus actos no han servido de nada, que el único modo de lidiar con los policías corruptos pasa por la ejecución sumarial. Nada más. La justicia, en teoría fundada con los sólidos cimientos del monopolio de la violencia por parte del estado, se demuestra inoperante teniendo que infiltrar a Rama dentro de la mafia para que la destruya desde dentro; no hay justicia, sino violencia mítica: el poder establecido controlando la vida de las personas para mantener su monopolio sobre el control de la vida.
No debe extrañarnos que en esta ocasión Rama se encuentre combatiendo solo —lo cual difiere con la primera, donde siempre tenía un apoyo real aunque no siempre estuviera presente o le fuera conocido— contra un enemigo muy superior en fuerzas y organización. Se enfrenta solo contra el mundo. Por eso el estilo de los combates cambia, dependiendo exclusivamente de ciertos personajes muy específicos: otros policías que han renunciado a su placa. Que su único apoyo sea aquellos que abandonan la violencia mítica, el resguardo del estado como método con el cual impartir «justicia», no tiene nada de casual; aquellos que apoyan en un momento determinado a Rama es porque se han erigido como partícipes de la violencia divina, aquella de donde nace toda posibilidad de justicia. Quién es enemigo o aliado es algo que debe aprender sobre la marcha, no dar nada por hecho, lo cual también se aplica a la lógica tras sus combates: sólo tras estudiar las tácticas de cada rival puede aprehenderlas, manipularlas y vencerlas; no es superior a sus rivales de forma innata, sino que descubre en cada combate como es posible cortar con el control que ejerce cada agente mítico en particular sobre su vida. Descubre, de forma progresiva, que tiene la opción de tomar las riendas de su vida, tomar decisiones propias, para traer la justicia al mundo. Para triunfar donde otros han fracasado.
Toda violencia mítica es el control de la vida de las personas, de los cuerpos ajenos de aquellos llamados ciudadanos. El estado lo hace a través de las leyes, como por ejemplo penalizando el aborto o el consumo de (ciertas) drogas; la iglesia lo hace a través de la moral, condenando los placeres de este mundo en favor del próximo; y la mafia a través de la coacción, controlando que nadie emprenda acciones de las cuales consideran que tienen el monopolio; en todos los casos, la respuesta ante la infracción es la violencia fundada en sus concepciones míticas: la policía, además del sistema judicial, y la cárcel en el caso del estado; Dios y la condenación eterna en el caso de la iglesia; los matones, además de los asesinos, y la violencia física en el caso de la mafia. Imponen su voluntad a través de dogmas que les permiten controlar la vida de las personas, lo cual les confiere su poder mítico.
En el momento que Rama ya no permite ser coaccionado por poder alguno, cuando decide hacer sólo aquello que él cree justo a través de decir un gran «no», es cuando impone su voluntad y, por extensión, se arroga en la violencia divina. Divina, porque emana de la única autoridad real sobre la vida: la propia persona. Hasta el final de Berandal sigue órdenes, acepta ser una herramienta más de la violencia mítica, hasta que rompe con ello de forma definitiva al arrodillarse sólo ante su propia autoridad interior, ante su propia divinidad redescubierta.
¿Dónde debemos situar entonces la línea que separa la justicia de la venganza? No en la moral ni en la tradición, sino en la ética. Una creencia que fluctúa, cambia, que depende de la perspectiva y la situación, que cambia según va cambiando el deseo interior que, aun cuando interior, está en perpetuo cuestionamiento; cuando la ética no se cuestiona, cuando deja de plantear dudas al Yo, deja de ser ética para devenir moral. La justicia depende del paradigma desde el que se mira. He ahí que si bien la violencia mítica crea justicia, es una justicia envenenada: en tanto sólo busca mantener su control sobre la vida ajena, lo único que consigue a través de sus actos de «honor» o «justicia» es travestir de ideas nobles un acto de venganza. Nadie va a la cárcel por justicia, sino por venganza: ha desafiado al poder establecido.
Desde el momento que Rama dice «no», que ya no más, se ha impuesto como una personificación absoluta de la violencia divina. Podría unirse al único bando que queda en pie por parte de la mafia en Indonesia, destruirlo desde dentro, pero se niega porque su voluntad trasciende toda posibilidad de seguir siendo una herramienta más de un estado corrompido que permite la corrupción al tiempo que afirma combatirla o de una mafia que no busca nada más que sus propios intereses. Mantener su poder (casi) absoluto. En ese «no» terrorífico, espectacular y tristísimo se condensa el acto de violencia más brutal de toda la película: el de un hombre arrojándose a sí mismo a los márgenes de la sociedad, desclasándose y despojándose de todo poder salvo el que emana de sí mismo, para poder llevar su deseo, poder destruir los poderes míticos corrompidos hasta la médula para que su familia pueda estar segura, más allá de donde ningún hombre se había colocado de forma voluntaria, en los límites mismos de todo lo admisible.
Un fantasma recorre Indonesia: el fantasma de la violencia divina. Rama, nombre del dios hindú que representa el concepto de virtuosismo más alto al que puede aspirar hombre-dios alguno, se erige como la búsqueda de una voluntad interior caracterizada a través de una violencia adivina absoluta: nada puede pararle, salvo olvidar que su único deber es seguir y cuestionar el propio deseo contenido en su pecho.