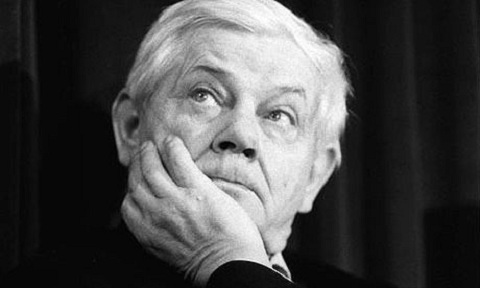Todos nacemos perdidos. Si bien al venir al mundo ya tenemos familia o al menos sociedad que se ocupará de nosotros (y si no moriremos y entonces no importa nada), que nos guiará hacia la posibilidad de poder acabar buscando aquello que nos configure no sólo como personas, sino como ciudadanos de pleno derecho, la práctica es menos sencilla que la teoría. El camino es duro y lleno de sombras. La sociedad, con exceso de celo, nos impone una educación que busca obliterar cualquier noción de creatividad o infancia para convertirnos en adultos robóticos, esclavos, que sean eficientes para las necesidades creadas por su maquinaria; no buscan crear ciudadanos, sino trabajadores. Partiendo de esa premisa, es fácil entender por qué existe tal desapego por la educación. Cuando raro es el hombre capaz de encontrar su camino, o al cual puedan clarificar la posibilidad de su camino, allá donde todo está preparado para poder descubrir aquello que se anhela asir en su propio ser, es normal que nadie sensato quiera acercarse a los caminos donde se sepultó la autonomía en favor de hacer del ciudadano un simple títere de intereses espurios.
¿Qué es El guardián entre el centeno? Su protagonista: Holden Caulfield, adolescente: no arquetipo de la adolescencia, sino sustancia de la adolescencia. La mayoría de las personas jamás la superan. Partiendo de tal promesa, parece evidente que considerar que es un libro de adolescencia, que se agota en la medida que debe ser leído «a tiempo», durante un periódico específico de la vida, resulta ridículo; incluso si ningún hombre hubiera quedado estancado nunca en la adolescencia, tendría sentido leerlo en cualquier momento teniendo en cuenta que todos hemos vivido al menos una. Siendo que la mayoría todavía no han superado la culpable minoría de edad, merece la pena fijar la mirada en Caulfield por lo que tiene de tendencia humana.