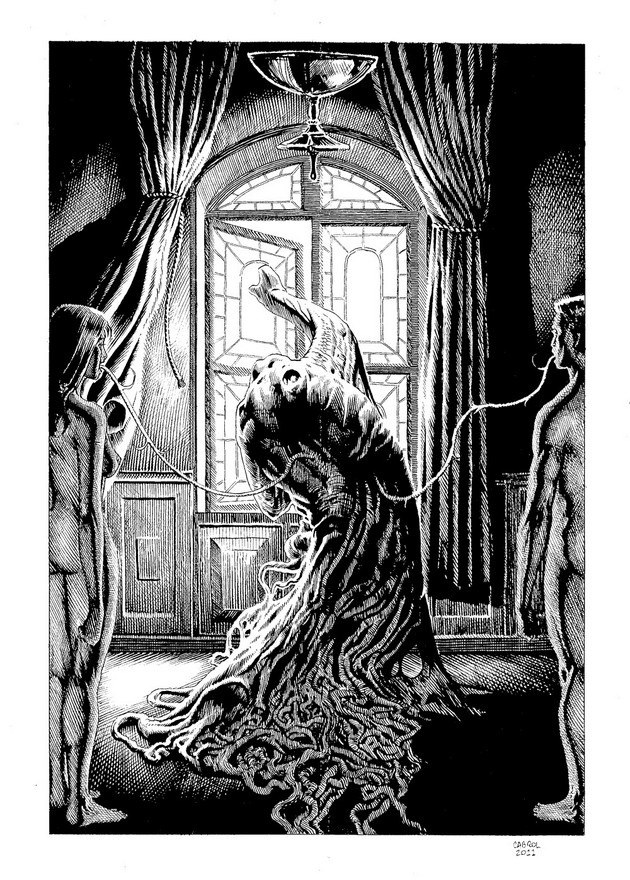No existe nada nuevo en el pensamiento de lo útil. Desde tiempos inmemoriales se matan a los niños que nacen inútiles para sus labores —entendiendo por ello una amplia perspectiva de acontecimientos dependiendo del contexto: desde no tener piernas hasta ser mujer, lo que se considera «inútil» depende de las coyunturas económicas de cada cultura— del mismo modo que se abandona a los ancianos en los montes o en residencias por no ser nada más que un estorbo; quien no produce no vale nada, porque el único valor posible es aquel que se da a través de la utilidad de las cosas. Quien no genera capital económico, produce gasto. Cuando nos obcecamos en la posesión apuñalamos nuestra humanidad para abrazar la posibilidad de la posesión, de ampliar nuestro capital, incluso si eso no significa vivir mejor o más apaciblemente; no se buscan mejores condiciones de vida, ni siquiera una buena vida, sino el hecho mismo de poseer más de lo que sea tenía antes incluso si es, irónicamente, una posesión inútil.
No existe nada nuevo en el pensamiento de lo útil. Desde tiempos inmemoriales se matan a los niños que nacen inútiles para sus labores —entendiendo por ello una amplia perspectiva de acontecimientos dependiendo del contexto: desde no tener piernas hasta ser mujer, lo que se considera «inútil» depende de las coyunturas económicas de cada cultura— del mismo modo que se abandona a los ancianos en los montes o en residencias por no ser nada más que un estorbo; quien no produce no vale nada, porque el único valor posible es aquel que se da a través de la utilidad de las cosas. Quien no genera capital económico, produce gasto. Cuando nos obcecamos en la posesión apuñalamos nuestra humanidad para abrazar la posibilidad de la posesión, de ampliar nuestro capital, incluso si eso no significa vivir mejor o más apaciblemente; no se buscan mejores condiciones de vida, ni siquiera una buena vida, sino el hecho mismo de poseer más de lo que sea tenía antes incluso si es, irónicamente, una posesión inútil.
Cuando decimos «útil», sin embargo, queremos decir «que genera beneficios mercantiles de alguna clase». Bien es cierto que podríamos defender lo inútil desde dentro de la economía de la utilidad aduciendo que la cultura genera dinero y empleo a través de la industria cultural —cosa que defiende Ordine, aunque sea una concesión errada dentro de su discurso — , pero incluso entonces estamos abordando la problemática desde una óptica que contamina nuestro acercamiento hacia la misma; si consideramos la cultura desde el beneficio inmediato, del dinero que puede generar, daremos salida no a las obras más interesantes o beneficiosas, sino a las más rentables. Y rentabilidad no es sinónimo de calidad. Eso no significa que buscar el beneficio sea negativo per sé, sino que esa no debe ser la principal función de la cultura: nadie es menos artista por crear pensando en el dinero, pero sí por poner la rentabilidad por encima de la plasmación efectiva de sus ideas. El problema no es que lo útil sea un valor de apreciación en cualquier ámbito de lo humano, sino que sea el único valor a considerar.