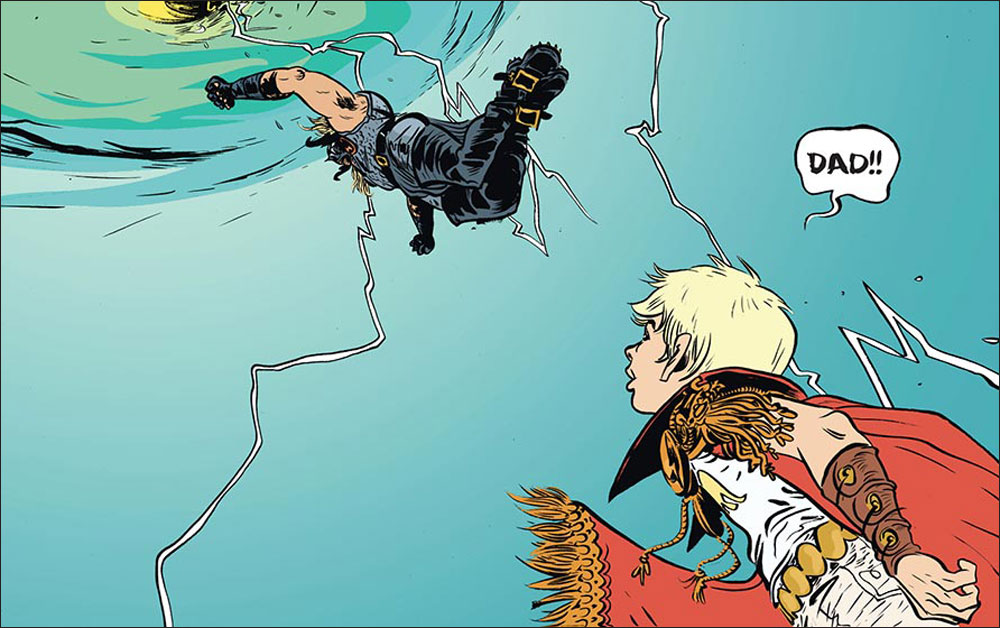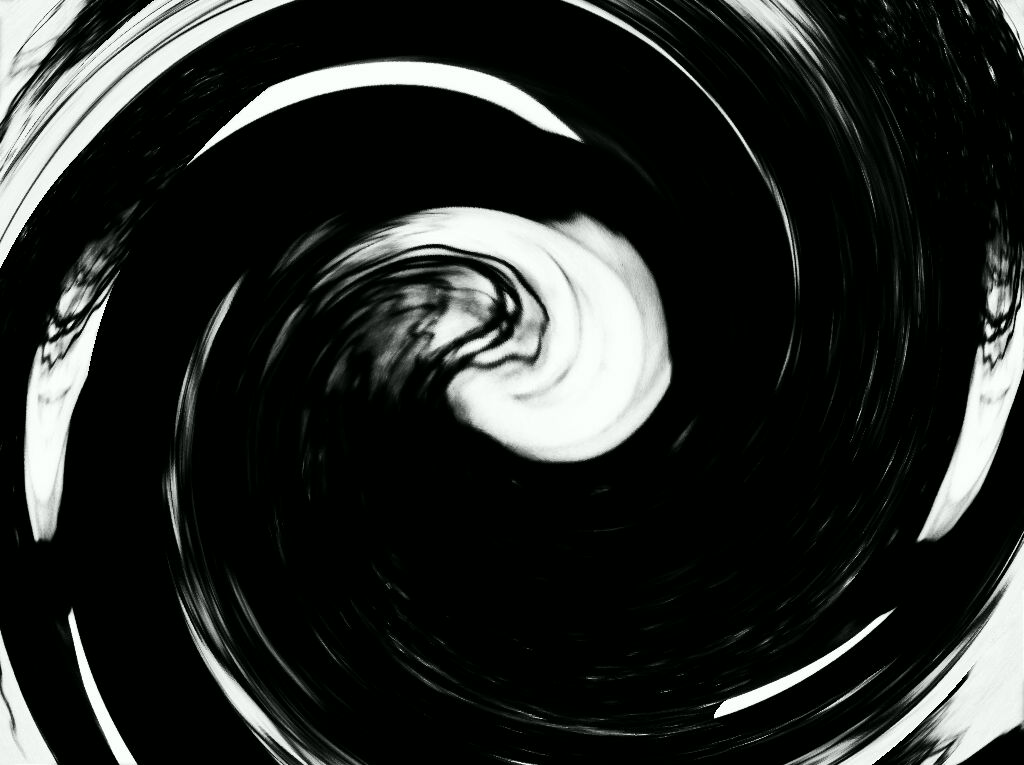
Nunca le he contado esto a nadie. No sé si no lo he hecho por tener dudas aún sobre si todo sucedió tal y como lo recuerdo; no sé si por no querer darle demasiada importancia al asunto; no sé si por simple y llano miedo: miedo a que al compartirlo, al hacer memoria y aceptar la veracidad implícita de lo escrito, dinamite en mi interior alguna especie de trauma reprimido. Sé que este es un buen momento, un buen espacio, sin embargo, para contarlo por vez primera, pues al fin y al cabo escribo bajo la etiqueta de la ficción, y como tal pueden considerarlo los que lleguen al final de la historia incrédulos. Incluido yo mismo.
Tendría once o doce años, la edad en la que uno contempla la inminente entrada al instituto con temor e inquietud al mismo tiempo, cuando se sabe próximo a dar un paso más, a subir de meseta en esa escalada hacia la adultez que se nos presenta irresistible cuando aún conservamos el brillo en los ojos. Aquel último año de colegio, pese a que el año anterior ya habíamos hecho uno, el viaje de fin de curso se sentía como el primero que realmente lo era: una iniciación a la independencia en toda regla.