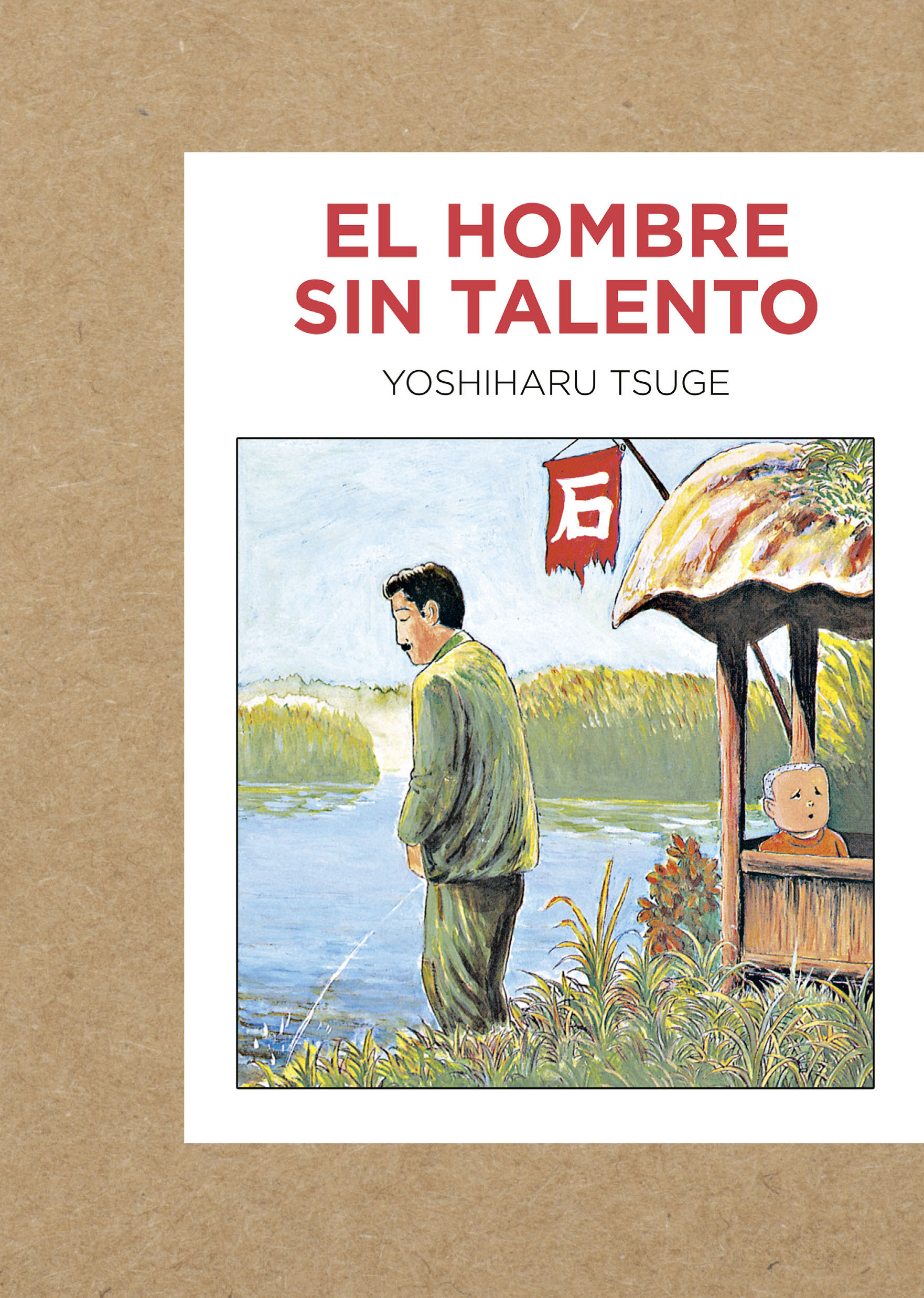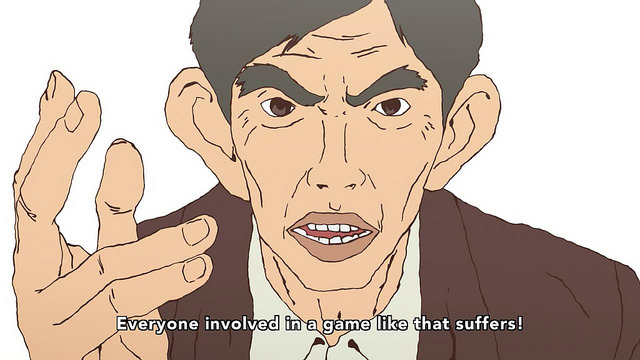.jpg)
Cumplir nuestros deseos siempre tiene un precio. Precio que se paga con carne, con el tiempo invertido, que ya nunca volverá a nosotros. De ahí que haya que tener cuidado con lo que deseamos, no sólo porque pueda cumplirse, sino porque puede ponernos en la situación de tener que perder por el camino otras muchas cosas importantes.
Fede Álvarez parece tenerlo claro. Desde su debut con el remake de Evil Dead, donde llevaría la deslavazada historia original de Sam Raimi al contexto paralelo de la caza de brujas meets la rehabilitación forzosa de una joven adicta a las drogas aislándola en una cabaña en el bosque, es bastante fácil comprobar cuáles son sus patrones estilísticos. No sólo aquellos de orden estético, como su preferencia por materiales más próximos al terror de derribo, sino también temático, como puede ser la articulación de sus historias a través del deseo o las ideas divergentes (e irreconciliables) de lo que (o quien) es bueno o malo. Porque, a diferencia del director de cine de terror medio, criado en el fandom y sólo remitiéndose al mismo, Álvarez aprovecha su convicción de lo positivo de mantenernos aterrorizados para, en el proceso, contarnos algo que va más allá del miedo.