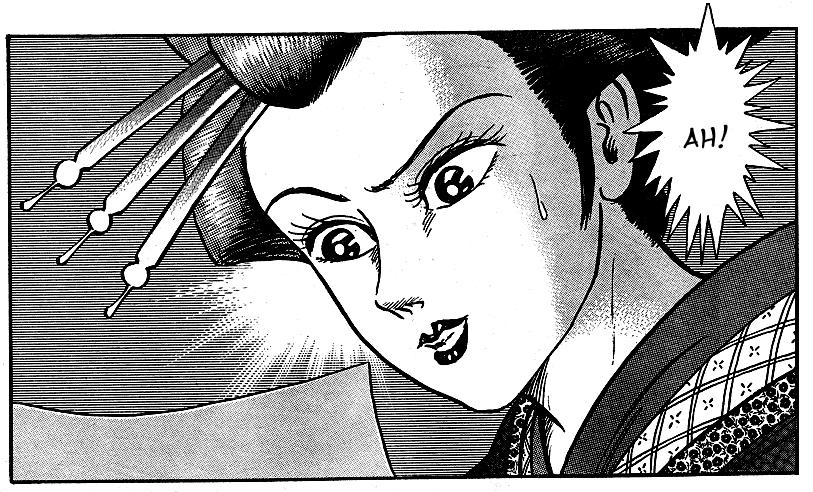Aceptar la crapulencia pasa por saberse teniendo que pagar el precio de la maldad sobre la carne propia. Incluso cuando nuestros actos ajenos a la virtud puedan no pesarnos como castigo, porque conseguimos evadir la justicia, o como culpa, porque carecemos de ella por psicópatas o malas personas, jamás podremos evitar la más literal de las formas de corrupción: el exceso de crímenes, drogas y mala educación nos llevará, de menor a mayor grado en orden estricto, a un claro envilecimiento de nuestro aspecto cara a los ojos de los demás. Nadie quiere parecer viejo, ajado y feo, que es lo que parecen los miserables en las mentes de quienes los piensan. El problema de abrazar el mal es que no sienta bien al cutis, menos aún a la justicia y los remordimientos cuando se deja de lograr evitarlos a causa de la pérdida de agilidad con los años, lo cual, la edad, es la más inaceptable de las formas de maldad; la naturaleza nos recuerda que todo tiene un orden: hay que dormir ocho horas diarias, no abusar de las drogas y no matar en exceso al prójimo. Salvo que sea para bañarnos con su sangre.
Analizar la figura de Oscar Wilde pasa por entender que es un sátiro —por satírico, no por obsceno y excesivo; que puede serlo también, pero no del modo vulgar que ha adquirido el término «sátiro» con el tiempo— que habla en serio cuando habla en broma y que habla en broma cuando habla en serio; sabe distinguir cuando se adentra en lo jocoso y cuando en el tiro certero, porque en realidad nunca van disociados, es la labor del oyente o del lector según toque. Labor dura y extraña, pero agradecida en tanto nos obliga a penetrar en las entrañas de un hombre que siempre busca trascender cualquier condición de moralista. El santo patrón del arte como modo de vida, el arte como forma y espejo de la misma, nos exige sumergirnos en su obra como él mismo la compone: no como algo ajeno al mundo, sino imbricado de forma profunda en él; leer El retrato de Dorian Gray para entretenerse, sin implicarse de forma profunda en sus juegos éticos y lingüísticos, es como acercarse al sexo sólo como reproducción: su función utilitaria es evidente, pero es más divertido abrazar la ligera depravación propia de lo inútil. ¿Para quién inútil? para quien cree que el sexo es sólo reproducción, que el arte es sólo entretenimiento.