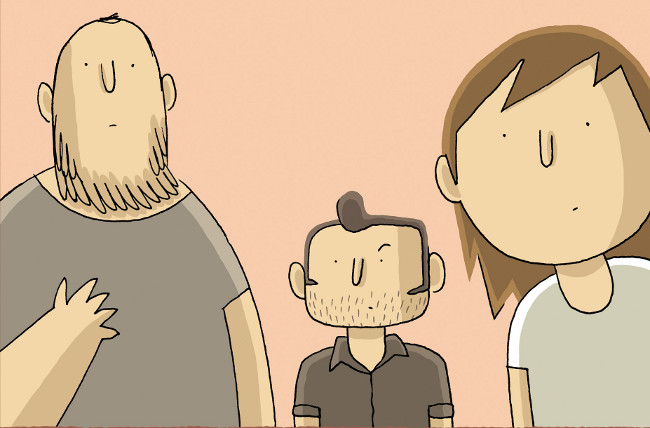España nunca ha sido un país europeo. No del modo en que se evoca Europa en la cabeza de las personas. Geográficamente estamos lejos de su exuberancia (pues carecemos de bosques que se pierden hasta donde alcanza la vista) ni hemos ido culturalmente en paralelo con los demás países (ya que esquivamos con bastante gracia tanto el romanticismo como el liberalismo, pagando las consecuencias de un colonialismo temprano). España es la Europa del resuello, de la otredad, de la extrañeza. La tierra donde, para salir al exterior, siempre ha mirado hacia dentro: hacia el desolador vacío de sus pueblos.
La España vacía es el relato de ese país. O más que el relato, la búsqueda del relato que pueda explicar el motivo por la cual desde la España llena, desde la villa, siempre se ha percibido la vida en los pueblos como algo salvaje, monstruoso e indeseable. Y lo hace no recurriendo a mitos o leyendas. Tampoco volviendo al pasado para encontrar una razón histórica primera. Ni Sergio del Molino es historiador ni tiene pretensión de actuar como tal. Su primera parada, tras la indispensable puesta a punto del tema que es la introducción de cualquier ensayo —donde ejerce no una labor histórica, sino narrativa, situándonos en el contexto del Gran Trauma: el vaciamiento de los pueblos, el crecimiento de las ciudades, la homogenización de la vida; algo ya sabido por cualquiera, pero que transigimos por las necesidades internas del texto — , no es en ningún lugar remoto del imaginario colectivo, sino en un lugar remoto de la crónica negra patria: el pequeño pueblo de Fago.