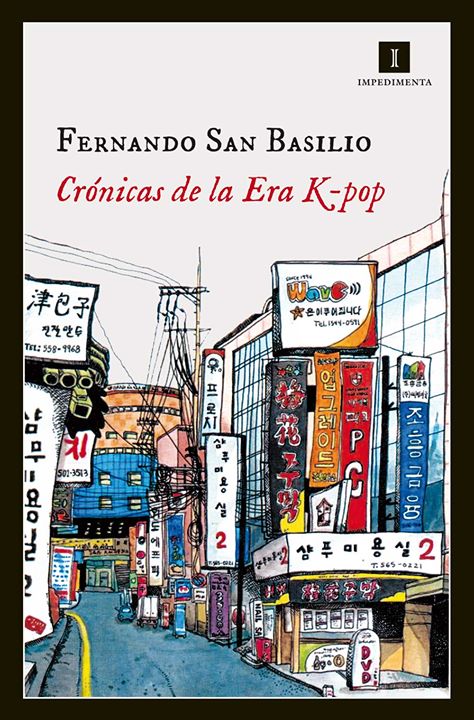 Un café no sabe igual en Corea que en España. No es sólo la presión atmosférica, la composición del agua o el grano usado, sino también la situación vital y geográfica en la que lo tomamos; no es lo mismo tomar un café recogido en casa leyendo una novela que en alguna franquicia exótica que se hace pasar por francesa en el corazón del estiloso barrio de Gangnam. El espacio determina la experiencia. En nuestro hogar estamos tranquilos, sosegados, abandonados en nosotros mismos pudiendo divagar perdiéndonos entre las páginas de un libro; en una franquicia exótica que se hace pasar por francesa asaltan a nuestros sentidos de forma constante gente, olores, visiones estrambóticas, compartiendo una experiencia común con todos aquellos que nos rodean: en tanto habitamos el mundo, estamos mediados por el mismo. Un café nunca es sólo un café, porque es, también, una expresión del mundo circundante.
Un café no sabe igual en Corea que en España. No es sólo la presión atmosférica, la composición del agua o el grano usado, sino también la situación vital y geográfica en la que lo tomamos; no es lo mismo tomar un café recogido en casa leyendo una novela que en alguna franquicia exótica que se hace pasar por francesa en el corazón del estiloso barrio de Gangnam. El espacio determina la experiencia. En nuestro hogar estamos tranquilos, sosegados, abandonados en nosotros mismos pudiendo divagar perdiéndonos entre las páginas de un libro; en una franquicia exótica que se hace pasar por francesa asaltan a nuestros sentidos de forma constante gente, olores, visiones estrambóticas, compartiendo una experiencia común con todos aquellos que nos rodean: en tanto habitamos el mundo, estamos mediados por el mismo. Un café nunca es sólo un café, porque es, también, una expresión del mundo circundante.
El café es un estupendo catalizador de la experiencia. Siendo una droga legal que seduce a las personas independientemente de su estrato social, que puede convertirse tanto en una moda trendy como en una necesidad laboral o una muestra de buen gusto, el café como símbolo sirve para hacer un corte transversal de cualquier sociedad; el café, en tanto universal, tiene siempre una condición local que nos permite vislumbrar aquellas rarezas que, expuestas por sí mismas, nos parecerían inteligibles. El café sirve como aproximación hacia lo extraño, lo ignoto, desde aquello que nos es común, próximo. No importa de que país hablemos, incluso si ahora mismo nos ocupamos de la visión de Corea desde los ojos de un español, porque el café es café en todas partes; ¿qué es lo que cambia entonces? Como ya hemos dicho, el mundo circundante. En Crónicas de la Era K‑Pop el café es el barco a través del cual podemos explorar las aguas desconocidas de una sociedad que, en lo demás, nos puede resultar en todo ajena. O al menos, en la mayor parte de sus tradiciones.
(más…)
.jpg)

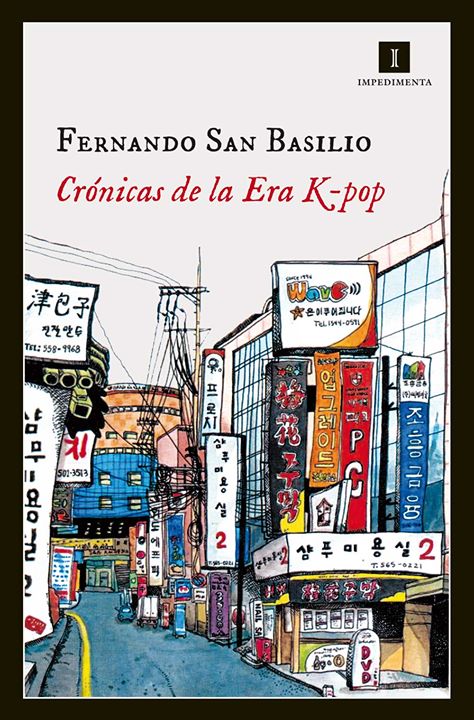 Un café no sabe igual en Corea que en España. No es sólo la presión atmosférica, la composición del agua o el grano usado, sino también la situación vital y geográfica en la que lo tomamos; no es lo mismo tomar un café recogido en casa leyendo una novela que en alguna franquicia exótica que se hace pasar por francesa en el corazón del estiloso barrio de Gangnam. El espacio determina la experiencia. En nuestro hogar estamos tranquilos, sosegados, abandonados en nosotros mismos pudiendo divagar perdiéndonos entre las páginas de un libro; en una franquicia exótica que se hace pasar por francesa asaltan a nuestros sentidos de forma constante gente, olores, visiones estrambóticas, compartiendo una experiencia común con todos aquellos que nos rodean: en tanto habitamos el mundo, estamos mediados por el mismo. Un café nunca es sólo un café, porque es, también, una expresión del mundo circundante.
Un café no sabe igual en Corea que en España. No es sólo la presión atmosférica, la composición del agua o el grano usado, sino también la situación vital y geográfica en la que lo tomamos; no es lo mismo tomar un café recogido en casa leyendo una novela que en alguna franquicia exótica que se hace pasar por francesa en el corazón del estiloso barrio de Gangnam. El espacio determina la experiencia. En nuestro hogar estamos tranquilos, sosegados, abandonados en nosotros mismos pudiendo divagar perdiéndonos entre las páginas de un libro; en una franquicia exótica que se hace pasar por francesa asaltan a nuestros sentidos de forma constante gente, olores, visiones estrambóticas, compartiendo una experiencia común con todos aquellos que nos rodean: en tanto habitamos el mundo, estamos mediados por el mismo. Un café nunca es sólo un café, porque es, también, una expresión del mundo circundante.
