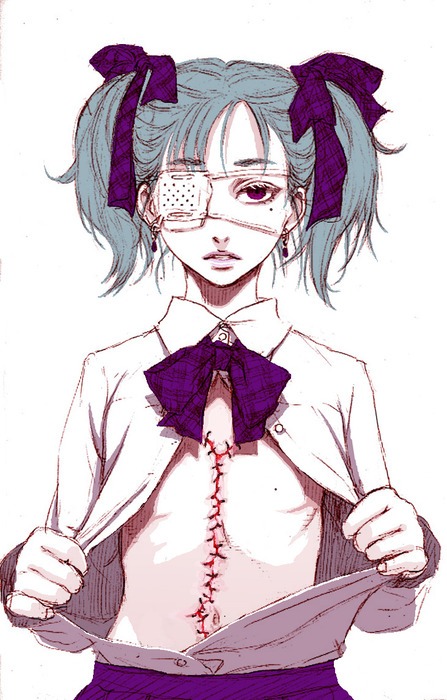Ir por la calle o la carretera, andando o conduciendo, adelantar a alguien que va más lento que nosotros y comprobar que algo falla es algo que nos sorprende al instante: que el otro comience a correr para plantarse delante de nosotros, bajando la velocidad entonces, no dejándonos pasar después en el proceso, es algo muy raro. Por educación, no nos acordamos de toda su familia. Seguimos andando, lo adelantamos y entonces comienza a seguirnos allá donde vayamos, ¿de verdad está yendo a donde él quería o se ha encabronado con nosotros y ha empezado a perseguirnos? No podemos saberlo, de hecho, ni siquiera se dignaría a contestar si pretendiéramos parar y hablar con él. Nuestras pulsaciones aumentan, nuestras pupilas se dilatan y sentimos la irrefrenable necesidad de acelerar, de parar y meternos en el bar más cercano, de llegar hasta casa y dar fin a semejante locura; nos persigue sin motivo ni razón, nos sentimos incómodos, nos preguntamos por qué nos tenía que pasar algo así precisamente a nosotros, por qué no a otro. ¿Qué clase de persona somos si le deseamos algo con lo que sufrimos a otra persona? El terror, en fin, nace del interior: no del encuentro con lo desconocido, sino en la colisión entre lo anómalo y nuestras expectativas sobre lo establecido.
Ante la oportunidad de dirigir un telefilm, Duel, el entonces joven Steven Spielberg, antes de emocionarse con estupideces, hizo lo que cualquier artista haría: aceptar una premisa soporífera y sin posibilidad para convertirla en una obra maestra del suspense —y, no nos olvidemos, el terror: a eso llegaremos después— a través de un cálculo perfecto de los tiempos narrativos. ¿Cómo llevar adelante la historia de un hombre que es perseguido por un camión, de conductor desconocido, pero presente en su brazo, que intenta matarlo? Ocultándonos toda posible información al respecto. Se nos va dosificando la información del personaje a través de una presentación dilatada que sirve, al tiempo, como disparadero de la acción; tiene que volver a casa pronto porque tiene una visita de su madre, pero también debe trabajar hasta tarde porque si no es probable que pierda un cliente de su cartera. No está furioso, pero sí con los sentimientos encarnados. Sus primeras reacciones al volante nos dejan entrever lo que intuimos después en la llamada a su mujer, que ya desde el minuto uno tiene más responsabilidades de las que puede tramitar al tiempo.
(más…)
.jpg)