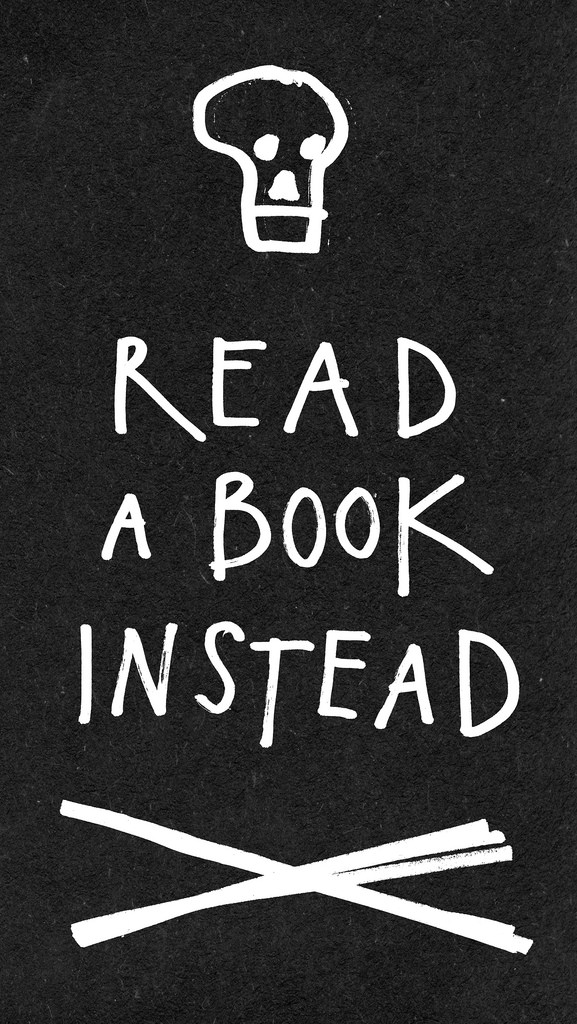En el arte no se puede confiar en mostrar las cosas de forma directa, debe existir siempre cierta belleza que procede de ocultar en las sombras parte de lo que intentamos transmitir. Permitir que el espectador trabaje en la construcción de la obra a través de la interpretación. Eso no significa que todos los artistas cumplan ese propósito. A veces, en la pretensión de hacer que una determinada obra tenga un carácter marcadamente político —errando ya desde la premisa, pues no existe forma estética que no tenga consecuencias políticas — , determinados autores obliteran la ambigüedad, las analogías, las metáforas, toda posible evocación poética que pueda llevar hacia malinterpretar su mensaje. Cuando se decide castrar la posibilidad de que el espectador se implique con su propio pensamiento en la obra, entonces dejamos de hacer arte, pues hemos reducido el papel de la obra al de mero panfleto ideológico. Ya no intentamos hacer trascender el pensamiento, sino convencer al otro.
En lo anterior suele generarse un grave equívoco. Partiendo del hecho de que describir no es lo mismo que narrar, cuando decimos que «el arte no debe ser político» lo que intentamos decir es que «el arte no debe caer en las formas expositivas propias de los tratados políticos». En otras palabras, si en el tratado político prima la interpretación del autor en el arte debe hacerlo la interpretación del receptor. Y si bien ambas son dos formas legítimas de abordar el pensamiento, también son formas antagónicas. De ese antagonismo nace la pregunta que cabe hacerse al pensar The Hateful Eight, ¿Quentin Taranfino ha firmado una película de orden expositivo-descriptiva, política, o expositivo-narrativa, artística?