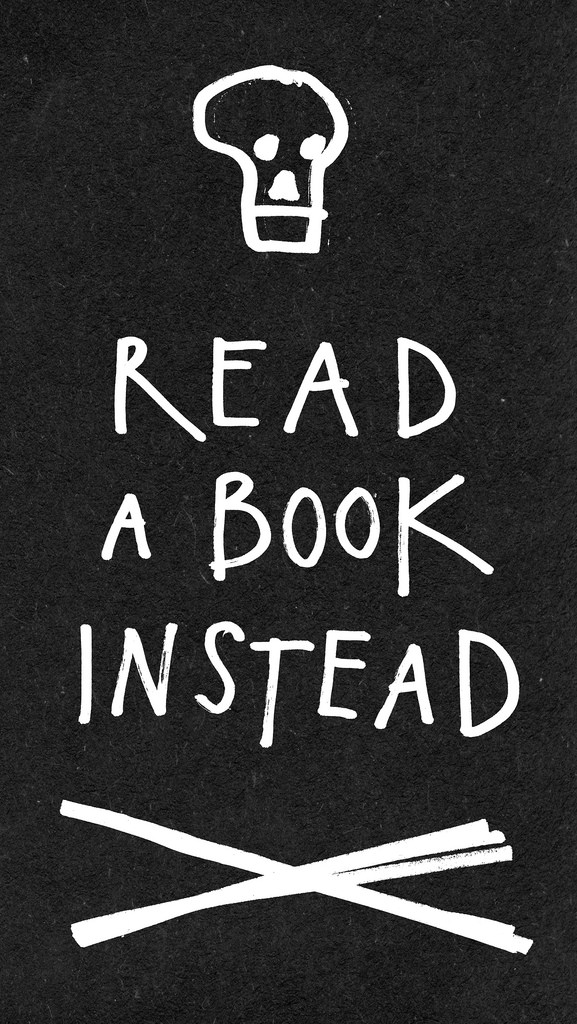
No vale cualquiera para enseñar. Asimilar conocimientos y ser capaz de transmitirlos son dos capacidades completamente diferentes: la primera supone retentiva, curiosidad, capacidad de sacrificio; La segunda requiere claridad de pensamiento, carisma, amor por la disciplina. Podemos aprender cualquier cosa, incluso aquellas que nos horrorizan o aburren brutalmente, pero sólo somos capaces de transmitir de forma efectiva aquello que nos apasiona con profundo fervor. Porque tampoco es lo mismo asimilar que aprender. El buen profesor es el que no sólo conoce esta distinción, sino que también pretende llevarla a sus clases: no vale con que sus alumnos entiendan lo que dice, que sepan regurgitar una miríada de datos o teorías dadas de antemano, sino que sean capaces de sacar sus propias conclusiones con las herramientas conceptuales que éste les ha transmitido. Buen profesor no es aquel que tiene vastísimos conocimientos, sino aquel que sabe lograr que sus alumnos encuentren las respuestas por sí mismos.
Es probable que la literatura no tenga los mejores profesores posibles entre quienes la defienden. Conseguir transmitir la delicadeza tras un buen libro, la infinita complejidad que atesora dentro de sí —porque, en tanto texto, su significación es siempre poliédrica y potencialmente infinita: su significado no es unívoco, sino que existe toda una cosmogonía de interpretaciones que, en tanto fundadas sobre la obra en sí, son potencialmente válidas — , es algo difícil de comunicar sin dar a entender que la literatura es algo farragoso, un trabajo desagradecido. Asociamos la literatura con beneficios intelectuales, cognitivos e incluso sociales, pero rara vez le reconocemos algo que le es inherente: sirve para estimular nuestra imaginación, para hacernos pensar de otra manera. A veces parece que intentamos transmitir que leer es una obligación, que los libros están ahí por la utilidad que son capaces de brindarnos. Nada más lejos de la realidad. Leer debería ser, en primera instancia, el placer en sí mismo de hacerlo.



