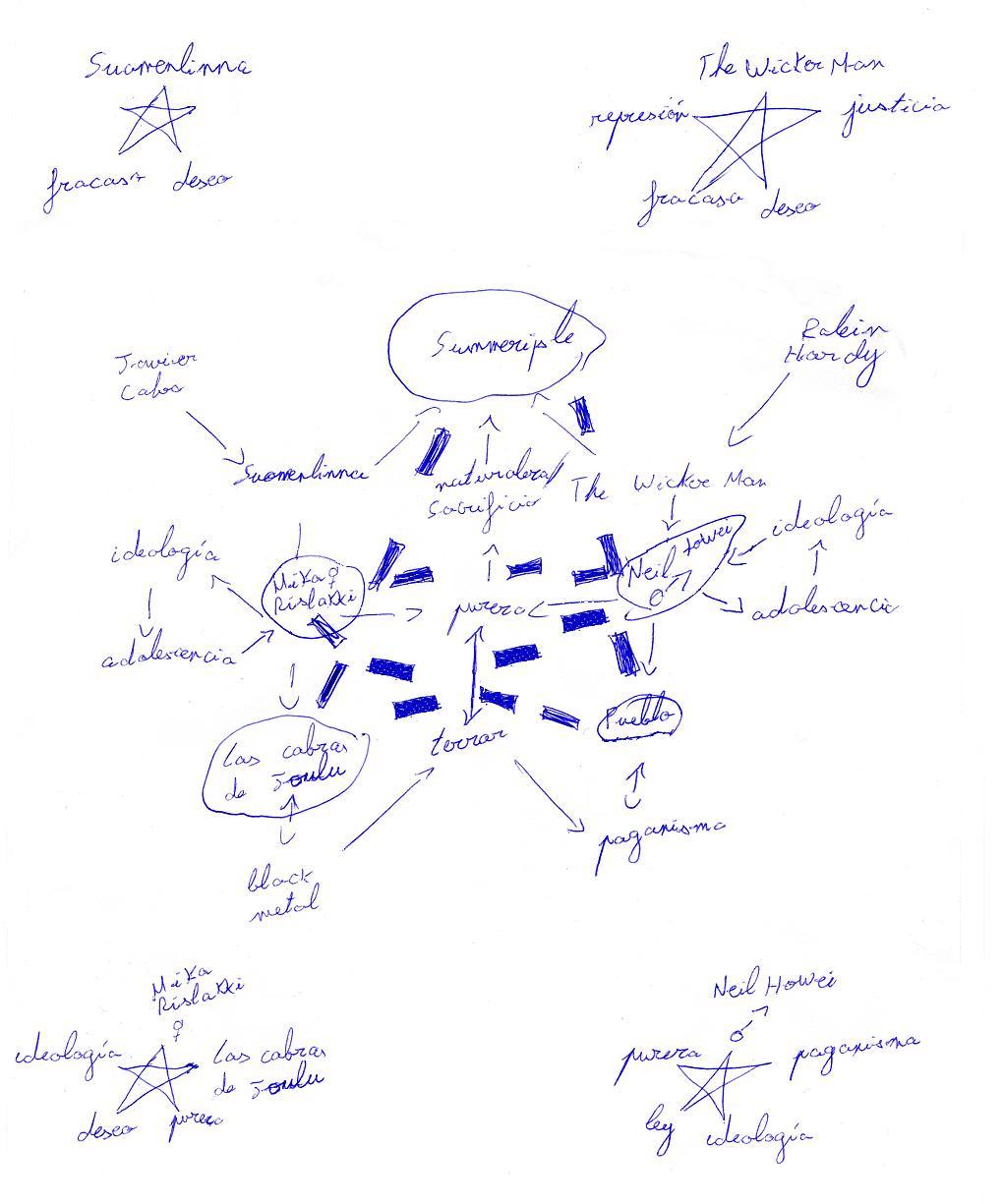Los usos literarios del amor son infinitos, como infinitos son los usos existenciales del amor. Todo y nada cabe en su seno. La belleza, la pureza y la empatía se confunden con el amor sólo en la misma medida que la amistad, el sexo y la fraternidad; ninguna religión renuncia a explicar las cosas desde el amor, como ninguna política se atreve jamás a acercarse al mismo: tan volátil e inaprensible es, que hace temer incluso a aquellos que no temen nada, que profanan todo. Amor, instrumento inútil. Inútil no porque no sirva para nada, sino porque es inútil como herramienta, ya que es imposible controlarlo. Se es para, o en, el amor porque siempre estamos dentro de su radio de influencia; quien permanece fuera no puede entenderlo ni dominarlo, quien permanece dentro tampoco. Como fuerza es tan misteriosa como peligrosa, como sentimiento es tan inmenso como trágico. Quizás, por eso, literario.
Acercarse hacia la obra de Yukio Mishima sin partir de que es una extensa bibliografía sobre los usos y límites del amor, desde lo más alto hasta lo más bajo, es limitar nuestra visión al respecto de lo que pretende contarnos. Sus historias son íntimas, ocurren en el corazón de las personas, pero también en el corazón de la sociedad; no sólo hay pensamiento o sentimientos, sino actos que repercuten sobre sus vidas y en las de cuantos les rodean. Es lógico. El amor como fuerza motriz del mundo, de lo humano, resulta evidente desde el momento que es la pasión por la cual se nace y se muere; en la mayoría de ocasiones se engendra, como se mata —aunque la mayoría de asesinatos ocurren por motivos económicos, en este caso deberíamos afinar para comprender que el amor por el dinero es el motivo — , por amor. Nada escapa del amor. No desde luego el protagonista de El pabellón de oro, que en tanto el amor le rehuye es él quien abraza la enamoradiza pasión de darse al encuentro con el objeto de su pasión. El objeto de su amor, el Kinkaku-ji, Templo del pabellón de oro, cuyo nombre formal, Rokuon-ji, Tempo del jardín de los ciervos, nos resulta desconocido; el por qué del nombre, se contiene ya desde el título: su belleza es fastuosa, imposible, dorada. Belleza que no puede repudiar el corazón del hombre. Aceptemos entonces que, aun siendo templo budista y por extensión reflejo del zen —lo cual sería el centro mismo de la novela, ya que «si encuentras al Buda en el camino, mátalo» — , es también representación del amor: su pureza es la de aquello que puede ser amado, aquello bello por sí mismo, que por su condición no puede corresponder de modo alguno.