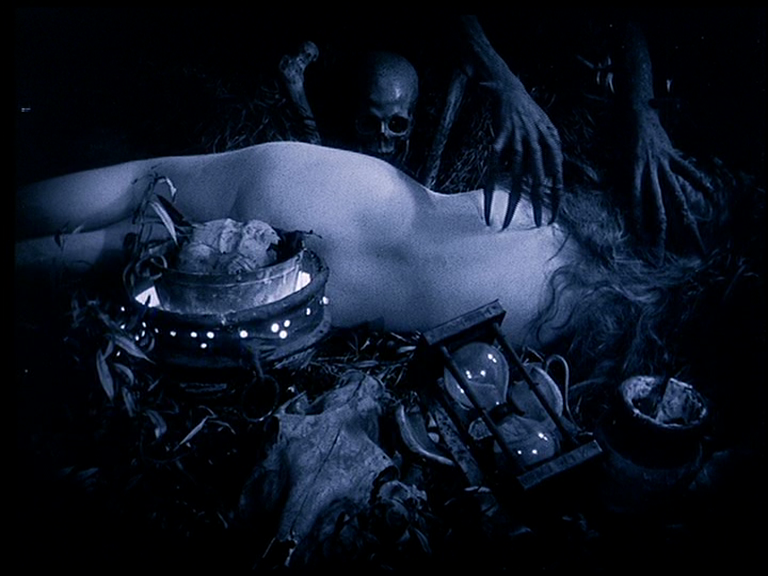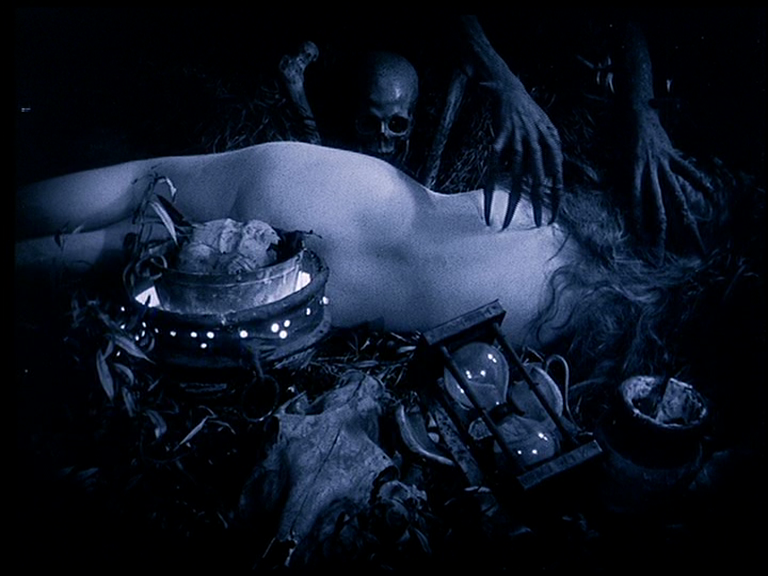
Pasaba las tardes comiendo galletitas saladas y masturbándome. También cocktail de frutos secos y fruslerías varias. No podía dejar de cascármela. Me bastaba un ombligo o unos pies furtivos, piel bruñida por los rayos catódicos, cualquier cosa que echasen por la tele servía para desfogar. A veces estornudaba y confundía un papel con otro. Por las noches bajaba al döner de Julianne. Estaba a cuatro minutos del hotel, siempre la misma pasta verdosa y el queso rulo de cabra con mostaza dulce. No podía evitar dejarme secuestrar por el silencio, luego cerveza hasta las tres de la mañana. Ella me la chupaba. Cada vez peor, debo confesar. Vomitaba con el tenis australiano de fondo y el zumbido de la nevera portátil. Ese bramido eléctrico se te pega a los tímpanos como la sal del mar. Las galletitas no se habían movido de la mesa y no saben cuan fortuitas pueden resultar frente a un apetito repentino. Ganaba 2500 limpios al mes. Con 24 años. Cambié de hotel seis o siete veces por toda la costa alicantina. En Madrid hubiese muerto.
Pese a todo, nunca llegaba tarde al estudio, aunque pasase más tiempo cagando que grabando. Los limpiapistas hacían su trabajo, tenían monitorizado hasta el último cable. Y uno de ellos era mi camello; por la cuenta que le traía y los dos o tres pollos diarios, era el más eficaz de aquella plantilla de sudacas. En 6 meses no aprendí valenciano pero sí un puñado de formas diferentes de gestionar mis adicciones. Por supuesto, mi hija y mi mujer no sabían nada. Cuídate esa tos, te echamos de menos, cuando vuelves, has conocido a alguien famoso, por qué no llamas. La culpa no era de la coca, sino mía, pero el almizcle de mis hormonas sólo me dejaba oler miedo y mentira. Siempre evité las fotos, aunque todo el mundo quería salir en ellas. Pasadas las 4 me escondía en mi habitación, huía del asedio noctámbulo, de los licántropos. Excepto aquella noche. Estaba tirado en el césped de un parque cuando dos policías me despertaron. Alrededor mío, una constelación de bolitas de papel con poemas garabateados en su interior. Bolitas rojas con formas de órganos: un riñón, unos sesos, un puño cercenado. Claro que estaba contaminando, pero con algo más tóxico que la celulosa. ¿Qué hay de mi alma infectada, del ácido de mis arterias, EH? Me cazaron.
(más…)