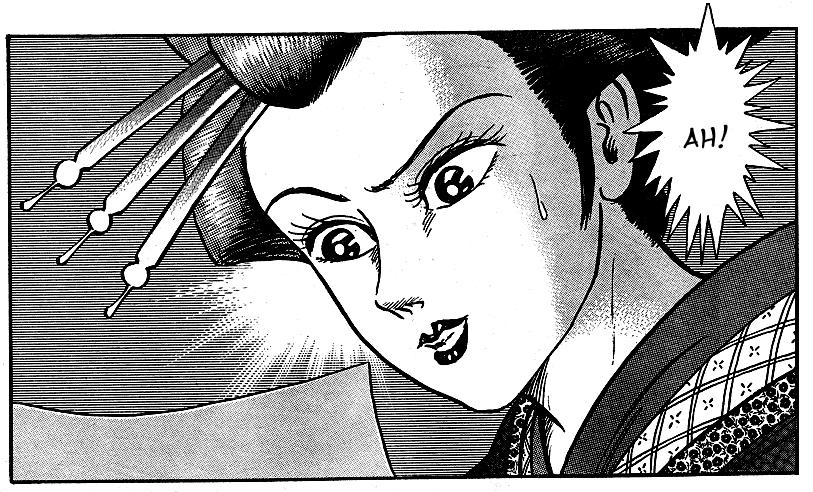No existe un elemento obvio que separe la experiencia humana de la experiencia de la bestia. Viendo como vive el común de los mortales, trabajando ocho horas en su trabajo y otras ocho delante del televisor, la única diferencia con respecto de los animales es que los humanos hemos refinado hasta niveles absurdamente complejos nuestras formas de producción; a efectos prácticos, no existe diferencia alguna entre el obrero medio y un castor. No la existe porque la vida del segundo está vaciado de toda significación. Come, trabaja y duerme, jode cuando puede o dejan, pero no tiene una experiencia más profunda de su propia existencia: no conoce nada más allá de la experiencia inmediata de las cosas, no puede, ni tiene pretensión alguna de, conocer nada que vaya más allá de las formas más básicas de la vida. Retozar, trabajar, medrar; para qué más. Por eso afirmar que la diferencia entre los animales y los hombres es que nosotros tenemos una inteligencia de la cual hacemos uso activamente sería, en el mejor de los casos, una apreciación irregular. ¿Cual sería entonces la característica humana que nos diferencia de aquellos? La posibilidad de usar nuestra inteligencia con fines que van más allá del cumplimiento de las necesidades básicas de supervivencia.
Lo que nos hace humanos es la necesidad de la búsqueda de la belleza, del amor, de aquello intangible que nos remueve por dentro. Con La belle et la bête Jean Cocteau asume una postura crítica al respecto de la situación desde el mismo momento que desvía la perspectiva desde la cual juzgar desde la cual popularmente entendemos el relato, desde la versión de Disney; no hay aquí un amor que nazca a pesar de la tribulaciones y la incomprensión de los otros, aquí nace un amor entre sus dos protagonistas a pesar de la mezquindad, de la animalidad, del mundo.