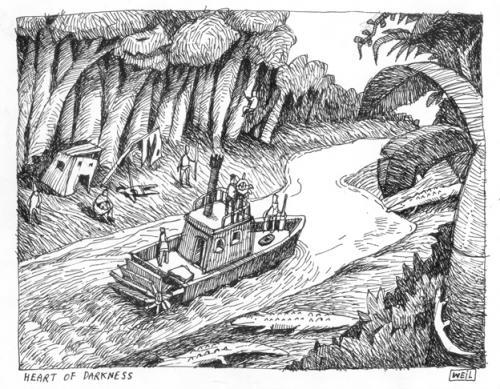Que no todo arte está vivo es un hecho, pues cada vez que visitamos una ciudad nos encontramos siempre con los mismos ritos funerarios: museos que calcifican obras muertas, sin vida ni contexto, más allá de una etiología al respecto del estilo que se supone cultivado en su tiempo —como si los movimientos pudieran cerrarse en siglos, como si las obras particulares se pudieran reducir en movimientos — ; estatuas de individuos que, como Ozymandias, no dejaron más recuerdo que el hecho de haber estado; arquitecturas aplastadas sobre el tiempo y un urbanismo caprichoso, desconsiderado, que nace de una idea de utilitarismo que suena como monedas en el bolsillo. No hay ocasión en la cual no nos encontremos si no las mismas criptas, unas cortadas bajo el mismo patrón. Por eso cuando se dice que el arte ha muerto no se debería mirar hacia los desmanes de la posmodernidad o las vanguardias, pues su existencia radica ya en la antiguedad más recóndita, sino hacia la necesidad de clasificarlo todo bajo unas clasificaciones paralizantes: sólo está muerto aquello que ha dejado de fluír, y en el museo —como edificio o como pretensión, tanto da— lo único que fluye es la desidia.
En el arte vivo todo fluye. Es esa clase de arte que esconde sus intenciones, que parece moverse por el rabillo del ojo cuando lo miramos estático, que permanece en nuestra memoria obligándonos a elucubrar que es lo que nos quería decir, aquel que se niega a irse de nuestra memoria después de un largo tiempo; el arte vivo es aquel que permite ser pensado, que no se agota en la superficial mirada científizante. Por eso Veniss Soterrada no sólo está obsesionada con delimitar los límites de ese arte vivo, sino que es arte vivo en sí misma.