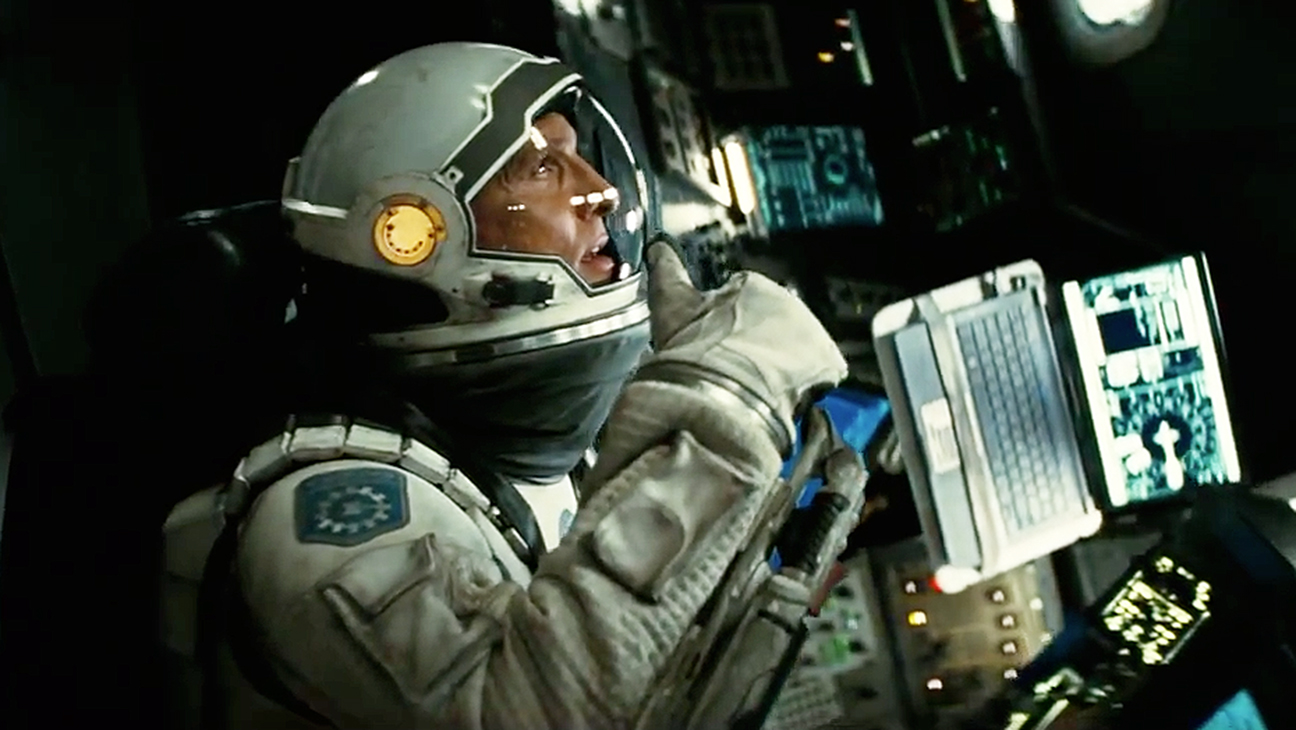Aunque pueda parecer lo contrario, el mundo no es un lugar inhóspito carente de cualquier sentido a posteriori. El problema viene dado en que, aun aceptando que existe un cierto orden cósmico que no podemos negar —ya que el mundo no es una construcción caótica, sino que guarda una lógica interna que sólo es comprensible como la suma de todos los elementos que lo configuran a cada instante — , también tenemos que aceptar nuestra incapacidad física para conocerlo todo; incluso si la realidad es inteligible, ordenada y, en cierta medida, racional, nuestras capacidades son insuficientes como para poder conocer la totalidad de las cosas que nos permitirían poder formarnos un juicio si no objetivo, al menos sí completo. Estamos atados por los límites de nuestro conocimiento. Actuamos teniendo una cantidad limitada de información, pretendiendo saber qué estamos haciendo cuando ni siquiera podemos estar seguros de lo que piensa la persona que tenemos enfrente. O, en la mayoría de casos, siquiera lo que pensamos nosotros realmente.
A veces hay que fijar la mirada en los cambios más nimios para ser capaces de apreciar sus efectos sobre el cuadro completo. Lo que no pasaría de ser una anécdota en las manos de cualquier otro, apenas sí un incidente carente de cualquier clase de interés —la pérdida de una perla en una fiesta de cumpleaños, con las acusaciones cruzadas posteriores — , con Yukio Mishima se convierte en un ejercicio de literatura pura. Los antecedentes del acontecimiento no resultan importantes. La anfitriona de una fiesta pierde una perla y las otras cuatro invitadas, separadas en dos grupos de dos personas cada uno (Azuma y Kasuga por un lado, que tienen «una vieja y sólida amistad»; Yamamoto y Matsumara por otro, que tienen «tirantes relaciones»), juzgan que alguna de ellas ha debido o bien robarla o bien habérsela comido por accidente confundiéndola con una bolita de anís. Eso tendrá consecuencias inesperadas. Todas querrán reparar el daño provocado, no ser juzgadas por las otras y, en el caso de que ya haya ocurrido, al menos reparar su honor por las ofensas recibidas. Todo ello sin que ninguna sepa lo que ninguna de las otras ha hecho o está pensando al respecto.