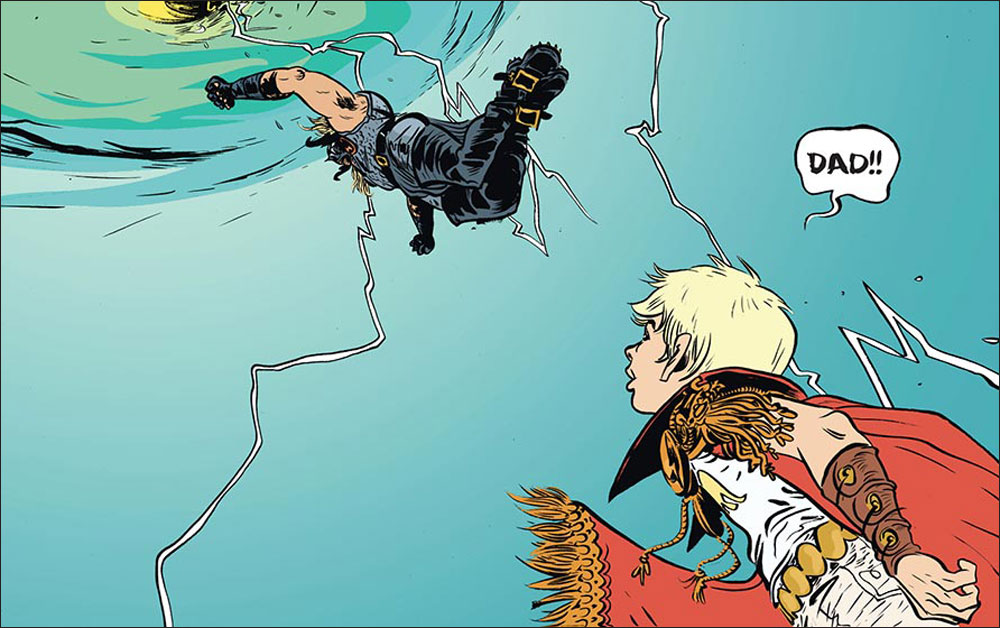Incluso si las cosas permanecen sin necesidad de que nadie las perciba, resulta difícil creer que la realidad existe cuando no hay nadie para atestiguarlo. De ahí la obsesión filosófica con los modos de la existencia. En tanto no tenemos acceso directo a lo real, pues nuestros conocimiento está mediado por los límites impuestos por nuestros sentidos y nuestro entendimiento, siempre hay cierto grado de condicionamiento —ideológico, ético o estético— en la forma en que asimilamos el acontecimiento del mundo. Existe cierto grado de ficción en aquello que llamamos realidad. Pues si bien podemos convenir que existe algo así como la verdad, está siempre depende de los ojos de aquel que mira.
En ese conflicto realidad/ficción el caso de la bruja resulta paradigmático. Si bien sabemos que existieron, que hubo mujeres reconocidas (por otros o por sí mismas) como tal, el significado histórico o social de la bruja nos es, en el mejor de los casos, esquivo. Si ejercía de sierva del mal o de curandera bienintencionada, si era una enferma mental o alguien alejada de la sociedad por intermediación de ideologías tóxicas hacia las mujeres, es algo que, más allá de nuestra interpretación, se escapa a nuestro conocimiento. No podemos conocer con seguridad la verdadera identidad social de las brujas más allá del orden simbólico que se les ha conferido con el tiempo. De ahí que, ante la ausencia de fuentes fiables o información más o menos fundada, todo lo que podemos saber de ellas no sólo está mediado por nuestro conocimiento al respecto de las mismas, sino también de qué tesis nos parecen más plausible según nuestras ideas estéticas, políticas o historiográficas.