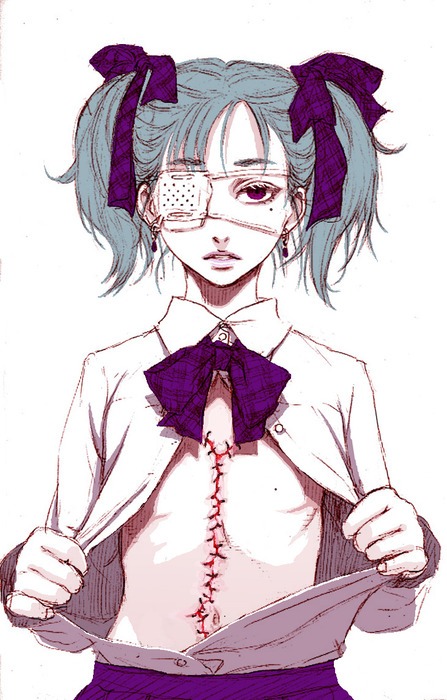
¿De qué hablamos cuando hablamos de algo kawaii? El término japonés no tendría una traducción exacta en español, lo cual nos puede suscitar algunos problemas de comprensión al pretender reducirlo hacia ciertos conceptos similares que no contienen toda su carga simbólica real. No es algo «bello», «bonito», sino más bien, aunque tampoco exactamente, algo «mono»; es algo que despierta una cierta sensación de ternura. Los bebes y los cachorros no son entidades que podamos denominar como bonitas o bellas, ya que carecen de la armonía necesaria para ello, pero sí despiertan en nosotros determinados instintos que nos hacen apreciarlos como tales, afirmar que son «monos», kawaii. Sin embargo, por ello, quizás podríamos defender que la definición más cerca de lo kawaii está más próxima al sentido de lo sublime que al de lo bello.
Ante lo sublime nos encontramos con aquello que aniquila nuestra razón, que la convierte en un radar roto, en tanto nos enfrentamos ante algo tan desmedido en forma y/o fondo que sólo cabe la ausencia de toda posibilidad de entendimiento. Cuando vemos un niño, aun sabiendo que objetivamente no puede contener belleza alguna en su persona —porque es una larva, un ser humano sólo en potencia y, por extensión, aún por formar — , la necesidad de protegerlo para perpetuar la especie sublima nuestra razón para verlo como algo bello, deseable, propio; la razón claudica ante un instinto intraducible al idioma de la lógica. Del mismo modo, si nos acongoja y aprieta el corazón ver la triste mirada de un gato, es porque vemos en él algo que nos hemos apropiado, a un nivel subconsciente, como algo más que una mascota: es algo adorable, infantil, que crea reminiscencias hacia una estética de la infancia que nos obliga a protegerlo. La belleza de lo sublime, de lo kawaii, son los ojos grandes y los mofletes rechonchos despertando en nosotros la necesidad de proteger aquellos rasgos que asociamos, dejando de lado el raciocinio, con aquello que consideramos como deseable. Por ejemplo, los bebes que permiten que se perpetúe nuestra especie.



