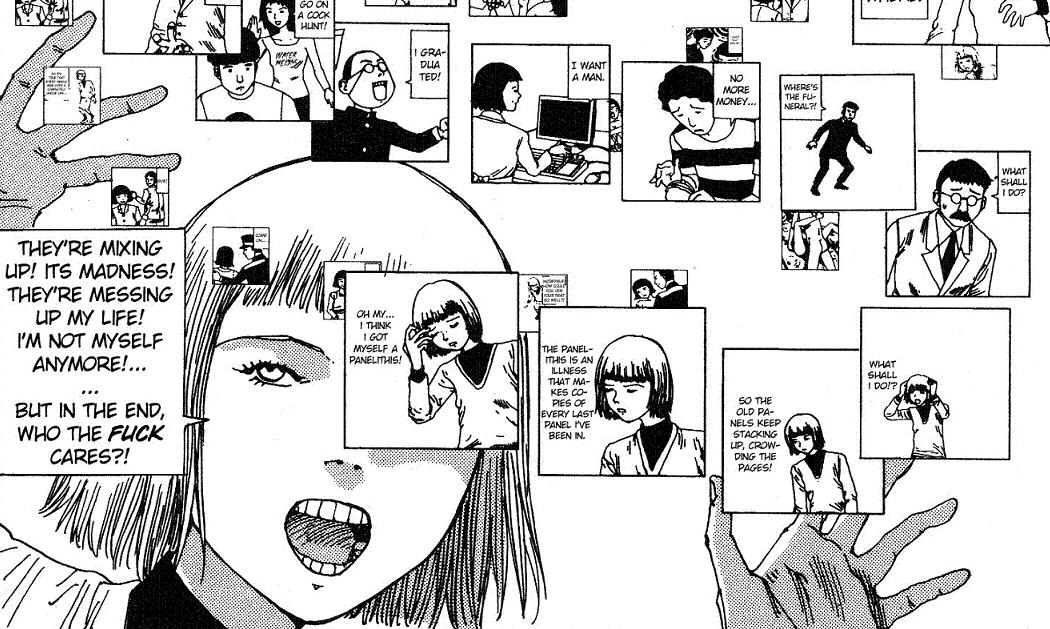Si algo tiene en común toda sociedad independientemente de sus diferencias e, incluso, tenemos de común los mamíferos en pleno es la importancia capital que se le da a la familia. La sociedad, nuestros amigos o nuestros propios ideales están siempre un paso por detrás de la consideración que debemos tener con nuestra familia y los yakuza, en tanto una gran familia, se comportan bajo los estrictos códigos de honor familiares. Pero cuando se supera la noción de la familia como algo sagrado; inviolable, todo se torna un caos donde la lealtad o el honor no es más que un vestigio de unos ideales ya quejumbrosos. Esto y nada más es la última e imprescindible película de Takeshi Kitano, la ultra-violenta Outrage.
Los Sannokai son un enorme clan de yakuzas que controlan toda la región de Kanto donde se han establecido prácticamente como una empresa de métodos expeditivos más que como una mafia al uso. Estableciendo una compleja jerarquía donde clanes menores se subordinan en trabajo para los Sannokai mientras otros aun menores trabajan para los primeros, todo trabaja como una perfecta maquina engrasada con la sangre de los fracasos. En esta yakuza moderna, absurdamente compleja y estamental, Ôtomo no consigue encontrar su sitio como yakuza de la antigua escuela: un hombre cuyo honor es tan intachable como su inteligencia. Pero todo se irá pronto a la mierda cuando esta empresa posmoderna se encuentre con la posibilidad de una de sus filiales; uno de los clanes a los cuales pertenece Ôtomo vea la posibilidad de hacerse con el territorio de uno de los clanes menores subordinados al suyo. Nada de esto tendría problemas si el líder de ese clan no fuera el hermano de sangre del de Ôtomo y si, además, este no le mandara a él a crear una oficina en su zona de influencia para forzar un conflicto abierto en el cual ejecutar al clan rival. Aquí es donde comienza una de las masacres más brutales e inmisericordes del cine contemporáneo.