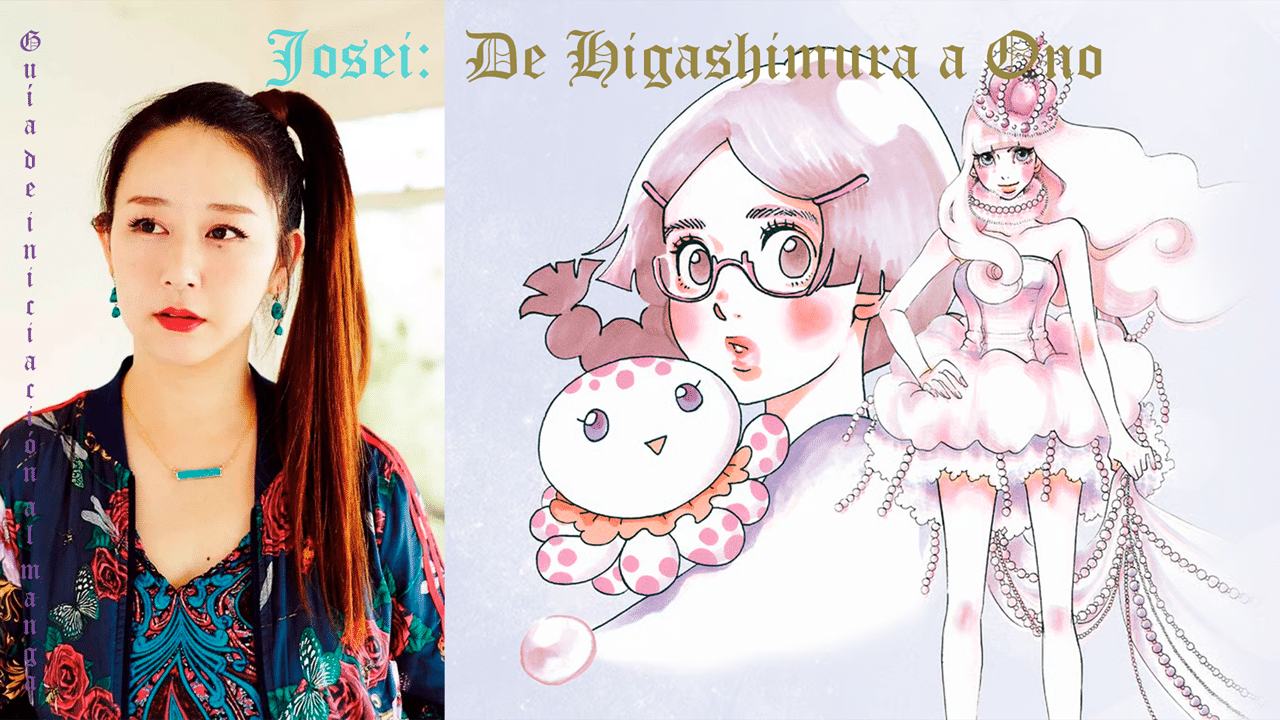Diario de un seductor, de Søren Kierkegaard
Sobre todo, olvida al que escribe esto; perdona a alguien que, no importa qué otras cosas, no pudo hacer feliz a una chica. dice el enamorado que no consigue triunfar sobre su propia estupidez que le media hacia el fracaso. Esta frase, aparecida en el epistolario de Søren Kierkegaard pero no en el libro que nos ocupa ‑pues deslegitima de facto todo lo que en él propone‑, dirigida hacia Regine Olsen está cargada de la amargura del amante inepto que se ve incapaz de satisfacer los más mínimos deseos, el cumplimiento del compromiso del amor mismo, con respecto de su amada. Por eso resulta curioso que toda esta novela disfrazado de epistolario encontrado sea un producto de enajenación tal que no pare de hacer crítica y mofa del amor, de Regina Olsen y de las mujeres ‑y lo hace porque, en último término, no es más que un intento de deslegitimar la vida estética en favor de la pura contemplación religiosa. Lo único válido para cimentar la vida no es el plano estético, aquel del amor o el arte, pues es exclusivamente una fantasmagoría de los hombres, sino la búsqueda incesante del ser divino.
Un error común en que se cae con una ligereza impropia del que se pretende como más allá de la torpeza de la ignorancia es creer que el amor, más aun con respecto del amor romántico, es una construcción creada en los relatos de nobleza que comenzarían con el Sturm und Drang o, en el mejor de los casos, en la edad media; hay una cierta asociación del tiempo del nacimiento de ciertas formas de literatura a los cuales se asocia el surgimiento del amor. Esta no es una idea del todo errónea en tanto el amor tiene un función emancipadora equivalente a la del arte, intuir el infinito inaprensible de nuestra finitud, pero erra en su suposición de que el amor, romántico o no, no es connatural al desarrollo de la consciencia del hombre. Como de costumbre la mitología nos da una perspectiva interesante sobre las conformaciones particulares del pasado y, siguiendo estas, encontramos infinidad de representaciones del amor en todas sus facetas: del amor romántico como Anteros, Hathor y Aizen Myo ‑estas dos últimas, además, diosas de la música, lo cual entroniza la idea de que el arte y el amor tienen una función común-; del amor venéreo o deseante como Afrodita, Kāmadeva o Tlazolteotl; del amor fraternal con su máxima caracterización en Cristo; y del amor como amistad en el caso de Zeus o Forseti. El amor es una concepción tan antigua como la consciencia del hombre.
(más…)