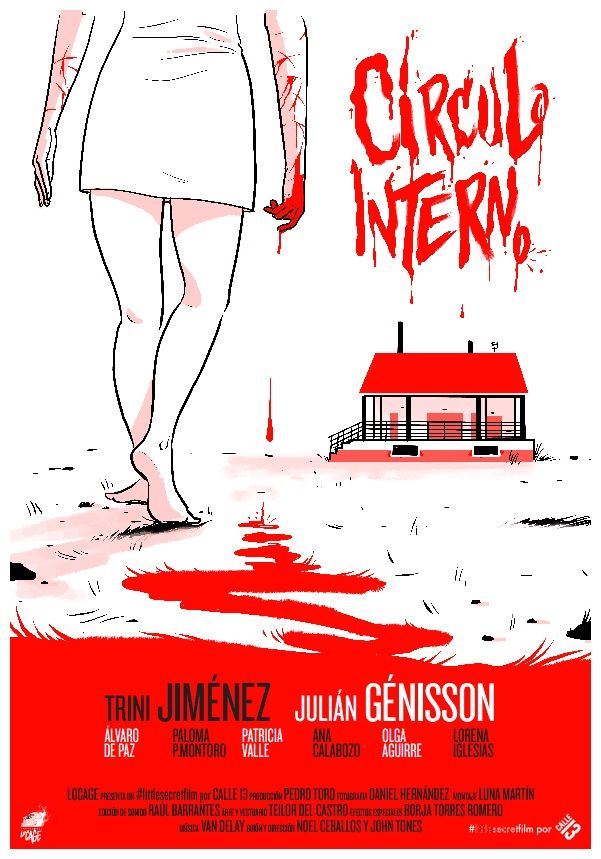Lo familiar nos es lo más lejano. Para conocernos a nosotros mismos debemos proyectarlo en los otros, en las historias, para poder verlo; esa es la función del arte, en último término: actuar como espejo, servirnos al mostrar aquello que somos ante nuestra ceguera, quizás uniéndonos hacia otros que también se descubren similares, abriéndonos, en cualquier caso, a nuestras propias vidas. Nuestro interior nace del exterior. O, al menos, sólo allí podemos apreciarlo en tanto es donde se nos muestra sin mediar, o no mediado por nuestros intereses, si estamos abiertos a la interpretación; quien se sumerge en el arte como en la vida, esperando todo, no negándose a ninguna posibilidad a priori. Esa es la grandilocuencia sino de la interpretación, sí al menos del arte como vida.
Hablar de El gran hotel Budapest es hablar de una reliquia de otro tiempo, de finales del XIX, embebido del espíritu de la aventura de salón que reinaba en el corazón del Stefan Zweig que impregna cada pasillo, cada habitación, de este hotel en decadencia. Hotel de los hombres y mujeres más nobles, por miserables que fueran, fueran gente adinerada o dispuesta a servir —porque, si algo saben las almas nobles es que nada hay más elevado que servir no al superior, sino al igual, a la humanidad — , donde podían vivir a la altura de aquello que tenían de esplendoroso, de mágico, obviando todo sufrimiento o rencor que se desatara en el mundo; las guerras siempre eran lejos, lo placeres siempre eran cerca. Situado en la república de Zubrowka, versión ficticia de la literaria Austria, el hotel radica en su capacidad de ser para los amigos. Amigos que son, por definición, aquello que es el hotel: deslumbrante, bello, fascinante; cierto momento de familiaridad combinado con la constante sensación de encontrarse con algo nuevo, indómito, imposible a la par que familiar. Extrañeza hecha proximidad, o lo próximo como lo más lejano.
(más…)