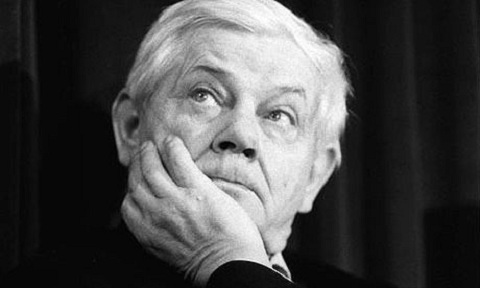1.
Cuesta creer que cuando Goethe escribió Der Erlkönig, seguramente movido por el fuerte impacto que supuso la traducción del mito danés por parte de Herder, no tuviera en mente la idea de cristalizar una cierta forma auténtica de terror: su figuración innominada de la muerte, el ambiente gótico, los dorados detalles de extrañeza que nos mantienen entre lo onírico y lo real: nada hay en el poema que no sea un canto hacia ese terror hoy clásico que, aun cuando ya nacido, aun no estaría próximo de dar sus mejores frutos —aunque sus desarrollos más logrados ni siquiera fueron entre sus fronteras, ni en su idioma — . Su descripción metódica, que no por mínima es menos detallada, se muestra como el afilado describir costumbrista de una pesadilla. Los desestructurados diálogos fluyen libres en un entendimiento tácito en el cual se obvia la existencia de un lector, de su entendimiento, para sumergirle en el preciso estado de confusión febril en el cual no podría apostar nada más que por la enfermedad del niño; uno, ve ahí al rey de los elfos — otro se lo confirma, ve ahí un árbol.
Aunque el poema sigue causando una impresión brutal, como un fuerte puñetazo en la boca del estómago de nuestra comprensión, no tiene el mismo efecto que pudo tener con un público que aun desconocían que se estremecerían con Edgar Allan Poe en la literatura o con la Hammer en el cine. Der Erlkönig podría considerarse como lo más cercano al primer cuento de terror gótico, de no ser porque de hecho es un poema y no es la primera obra de su género; ahora bien, ¿qué importa la cronología cuando esos otros cuentos no eran tan perfectos como éste? Décadas pasaron hasta encontrar algo tan espeluznante como Der Erlkönig: no es el origen, pero es originario. Goethe juega a imitar a Kafka, una vez queda disuelto el tiempo.