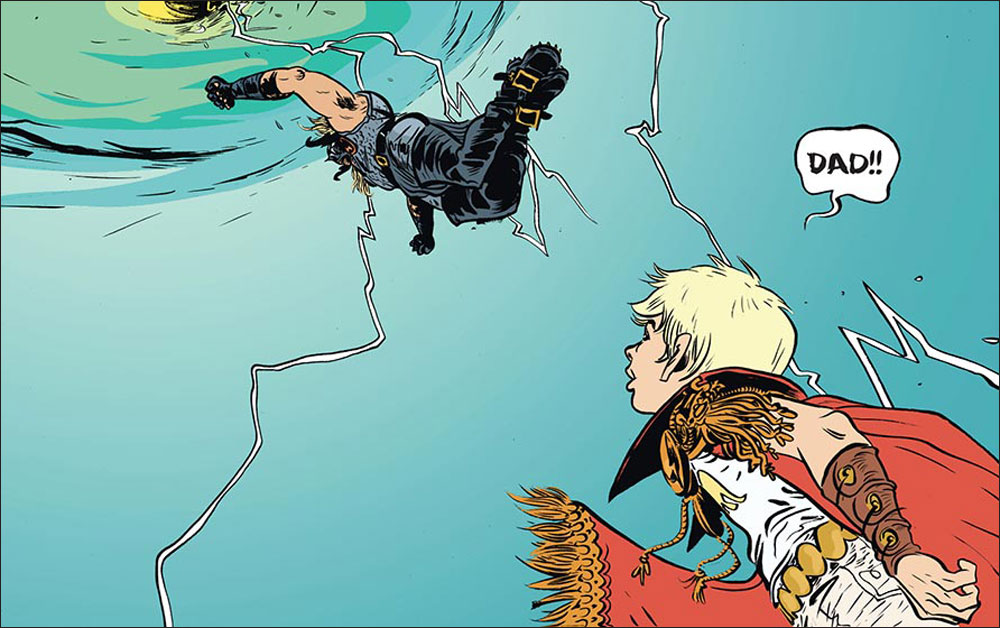¿Dónde están los límites de la juventud? Afirmar que hoy somos menos jóvenes que ayer es lógico, pero poner una frontera de cuándo nos hemos convertido en personas maduras o envejecidas es problemático. Incluso el concepto en sí lo es. ¿Se deja de ser joven al madurar o al hacerse viejo? Si es el primer caso, entonces deberíamos suponer que la juventud es una cualidad indeseable del aprendizaje que se debe pasar como una enfermedad, como un tránsito hacia un estado existencial más deseable; si es el segundo caso, entonces deberíamos suponer que la juventud es un tránsito hacia un estado deplorable, que, aunque inevitable, resulta en suma indeseable. Ninguna de estas respuestas se antoja demasiado satisfactoria. Hablamos de juventud sin saber de lo que hablamos, sin delimitar su significado, porque saberlo supondría que existe algo así como patrones existenciales compartidos por todos los seres humanos: en tanto la existencia humana no tiene sentido a priori, «joven» no significa nada salvo lo que cada persona ha llegado a creer que significa.
En el caso del joven Martin Birck, ser joven presupone un peso inexorable. Desde que nace va perdiendo lentamente sus privilegios, adentrándose cada vez más en las responsabilidades de un mundo, que no es necesariamente el mal llamado «mundo adulto», que no le reconoce como individuo de pleno derecho: si al principio tiene familia, hermana y amigos, progresivamente los va perdiendo por presiones sociales o personales que va conduciendo a cada uno hacia un lugar diferente. El lugar que la sociedad dictamina que es el suyo. Crecer es, a ojos de Birck, aprender a perder. Significa dejar atrás la juventud, abrazar la resignación, dejarse arrastrar por dinámicas opresivas como único método efectivo para seguir vivo. Y, de vez en cuando, permitirse la (mínima) rebeldía que nos devuelva a la juventud, a la emoción, a la calidez imperturbable de los otros.