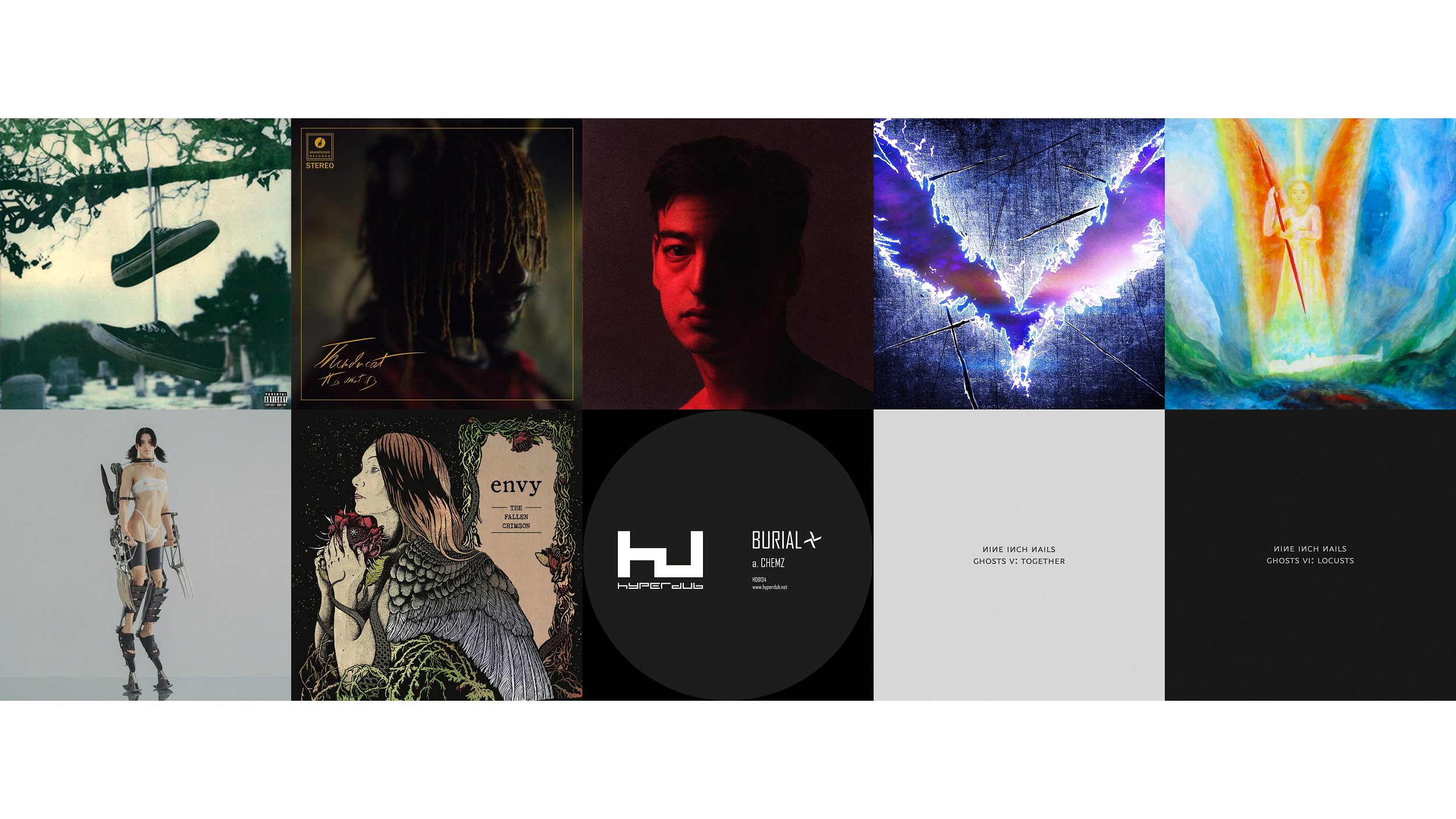Wakefield, de Nathaniel Hawthorne
Nacer en la ciudad de Salem, la misma en la que se practicaron los famosos procesos de brujas, debió de ser algo que marco de una forma rotunda el pensamiento de Nathaniel Hawthorne. No es dificil imaginarlo de niño jugando entre calles heladas, cuasi desiertas, donde la vergüenza sólo se supera por la convicción de que eso fue una enajenación colectiva de un pueblo demasiado entregado hacia su pureza; nadie creía ya a principios del XIX que eso pudiera volver a ocurrir. Hathorne, sin embargo, joven inquieto y curioso, seguramente apesadumbrado por el peso del apellido de uno de los ejecutores en esos procesos -John Hathorne; tatarabuelo del susodicho‑, ¿cuanto habría de la sangre de ese indómito ejecutor que segó decenas de almas de las inocentes acusadas de no compartir la visión virtuosa, e idealizada por imposible, de los habitantes de Salem? Esa idea, incrustada en su cabeza, seguramente cargaría su pluma para sus oscuros cuentos de un romanticismo atroz.
Y es que en Wakefield no encontramos nada que no sea un estricto terror cotidiano; el Tiempo acechando incolumne con su hermano el tiempo tras los juegos de ilusionismo de las apariencias. El señor Wakefield es un hombre común, extremadamente común, correcto en sus formas y con un trato natural, más cercano a un cariño acostumbrado que de un amor romántico real; el tipo de persona que nadie jamás esperaría nada excepcional de ella, ni recordarla. Sólo su mujer conoce ese lado oscuro de Wakefield, eso que provoca que tenga un cierto ingenio particular que le hace querer analizar los límites del mundo, pero sin involucrarse demasiado. Su transcendentalismo es como él, cómodo y común. Y esa será su perdición.
Pasarán veinte años. ¿Qué son veinte años? Depende de como quieras verlo, pues la física moderna ha dado razón al señor Hawthorne en el hecho de que la percepción del tiempo es algo subjetivo. Para la Sra. Wakefield el tiempo es como un gusano blanco que se come sus entrañas cada instante, pues cada segundo se dilata hasta que parecen años, si es que no décadas. Para el Sr. Wakefield, auspiciado en su macabra broma para encontrar que hay de cierto en sus experimentos mentales, el tiempo es un alegre amigo que pasa como una borrachera fugaz: hayan pasado dos semanas o veinte años la diferencia para él no existe. Pero, ah, el tiempo quizás se amolda a las necesidades de todos pero El Tiempo no se apiada de nadie pues existe de un modo absoluto, incolumne, deseoso de devorar cuanto exista en el espacio. Por ello lo que el tiempo abrió como abismos ‑de dolor, en el caso de la Wakefield; de convicción, en el caso del Wakefield- El Tiempo los cerrará como un diestro cirujano. De lo que una vez hubo ya nada queda para quien el tiempo se hizo eterno.
A los veinte años el señor Nathaniel Hathorne, con la intención de abandonar cualquier noción que pudiera involucrarle con sus infames antepasados, decidió añadir una w en su apellido. Hawthorne. Porque aunque El Tiempo había pasado hasta el punto de que ni siquiera él era el mismo, el tiempo para las personas seguía ahí, siempre presente, pasando con una lentitud abismal que hacía que lo que en El Tiempo había ocurrido ya hacía varios siglos en el tiempo pareciera un hecho tan reciente como la memoria de sus victimarios. Pues la cuestión era el tiempo, y nada más.