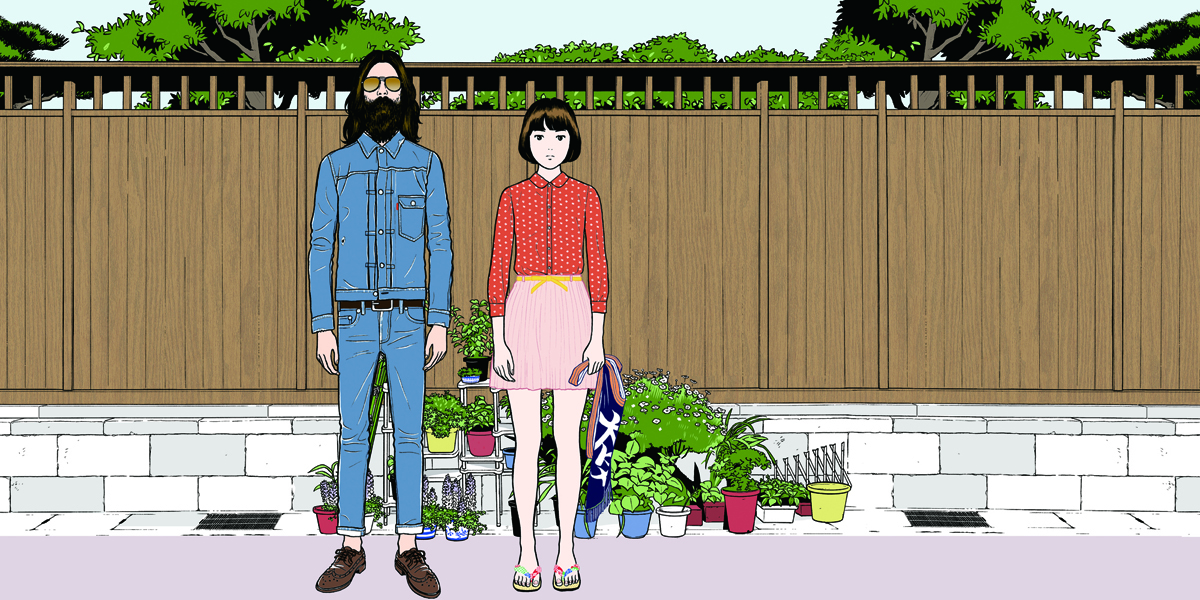Merry Christmas, Mr. Lawrence, de Nagisa Ôshima
Un clásico entre los autores posmodernos, aunque en filosofía ya venga desde una disposición propia de la clasificación histórica de Hegel, es la imposibilidad de la comunicación ‑y, dentro de esta, cualquier tipo de juicio, disposición o mirada- hacia las culturas ajenas de la una propia. De este modo nos sumergirían en la noción de que toda cultura es inaprensible, que es imposible conocer el pensamiento de otros cuya cultura difiera, haciendo que toda comunicación sea un hecho infructuoso y absurdo. En esta posición la globalización carece de cualquier significado pues, en último término, ¿cómo podría trasvasarse aspectos de una cultura a otra si no existe una comunicación posible entre ellas? Porque el mito posmoderno de la incomunicabilidad de las culturas es falso; toda cultura vive como un objeto no solipsista que fagocita en perpetua mutación todas las conformaciones que van asumiendo como propia los objetos agentes que la configuran en sí. Bajo esta premisa la cultura no sólo no es algo inamovible, sino que es un objeto que funciona tanto como evento como objeto; sus relaciones se basan en la imposición de su campo de actuación en los individuos que la sostienen pero también en el intercambio con otras culturas objetos.
Cuando se aborda Merry Christmas, Mr. Lawrence debe hacerse siempre desde esta noción de multiculturalidad, de la cultura como un objeto no endo-relacional, si no como objeto que tiende hacia la relación con otras culturas. Esto se puede apreciar desde la gestación de la película misma que implicaría una producción japonesa e inglesa al tiempo mientras, a su vez, el plantel de actores se dividiría entre japoneses y anglosajones por igual; las culturas se relacionan, se comunican, constantemente a través de intercambios de flujos externos. Cosa que también veríamos en la música realizada por Ryuichi Sakamoto pero cantada por David Sylvian conjugando, en su conjunto, algo más grande que sus partes: conforman un estallido de creatividad que es superior a la unión de dos cosmovisiones culturales diferentes; dan forma a un contexto propio.
Esto se ve bien en la relación que se conforma de un modo ejemplar en la película, el choque entre japoneses y estadounidenses en el Pacífico durante la 2ª Guerra Mundial. Los prisioneros estadounidenses nunca abandonan su cultura aun cuando tienen que estar atados (en corto) por la cultura nipona que, a su vez, les deja un espacio propio; en primera instancia parecen existir dos mundos perfectamente delimitados por la cultura propia de cada uno de los bandos. Incluso habría un cierto entendimiento entre el Coronel Lawrence y el Sargento Gengo a través del cual, uno sobre el otro, acabarán aplicando una suerte de pacificación de las formas del otro en la inclusión de los puntos comunes de sus culturas en sus relaciones de rutina con el otro. Esto no tardará en quebrarse con la llegada del Mayor Strafer ‑interpretado por un David Bowie en estado de gracia- que perturbará la pacífica convivencia del campo de concentración, haciendo un especial hincapié en su conflicto abierto con el Capitán Yonoi en el cual irá surgiendo una enconada rivalidad teñida por una solapada atracción homosexual.
Pero si ya hemos dicho que la música era reveladora es porque lo era en todos los sentidos. Forbidden Colours, canción principal de la película, nos habla ya desde su título de estas relaciones prohibidas porque están teñidas de una huida constante, son un socavamiento del poder establecido; la ausencia de entendimiento entre las culturas nace de una prohibición nacida en el seno de las relaciones de poder de la cultura, no de una esencia intrínseca (e inexistente) de la cultura misma.
Si los colores son prohibidos es porque se establece una relación de poder ajena a los objetos circunspectos que crea un medio de represión adecuado o, como en éste caso, manipula el medio para convertirlo en represivo. Toda la relación entre Strafer y Yonoi está cargado de la noble imposibilidad de no aceptar las imposiciones culturales hasta sus últimas consecuencias. Su atracción sexual, el color prohibido de la homosexualidad, va más allá de toda posible que pudiera dar en una ausencia de entendimiento entre las partes; el deseo, esa cierta clase de amor que se procesan entre sí, se encuentra más allá de la relaciones condicionadas, de poder, que se han enquistado en el seno de sus respectivas culturas. Ellos deberían odiarse con inquina, con un odio tan visceral como su pasión, pero sin embargo se desean en una relación prohibida, que no imposible, que delimitan unos hipotéticos factores culturales que, en realidad, no existen.
Es por ello que no podemos hablar de que exista, realmente, una ausencia de entendimiento entre las culturas nacidos en la esencia de estas mismas ‑como si, en el fondo, de Culturas se trataran; hecho contradictorio en sí mismo- sin pasar por una manipulación de las mismas para que no sean capaces de entenderse. En las circunstancias de un medio normalizado, sin relaciones de dominación mediando, las culturas son capaces de relacionarse entre sí como lo harían cualquier par de objetos de nivel ontológicamente equivalente, con la normalidad propia de los que se saben semejantes. Es por ello que en ese Merry Christmas, Mr. Lawrence del final por parte del Sargento Gengo es el nada irónico gesto de comprensión absoluta de el otro, su anulación como otredad: Gengo ha sido capaz de encontrar en Lawrence una serie de valores (culturales) equivalentes a los suyos que le equiparan e igualan en un contexto de normalización de las relaciones más allá del carácter impuesto de enemigos. Porque en el mundo, lo único excepcional, es la imposibilidad de entendimiento por parcial que esta sea.