
Pac-Man
Toru Iwatani
1980
Si existe algo así como una cultura del agotamiento, de la superación material de lo humano, esa sólo podría ser la cultura rave. Encerrados en lugares oscuros, desprovistos de lo considerado esencial para vivir, con música atronadora las veinticuatro horas al día y con más drogas sintéticas que personas, los ravers profesionales —más monjes que oficinistas, «profesionales» sólo en el sentido de la dedicación dada al objeto de su adoración— son capaces de pasarse días sin descansar, cuando no semanas, hasta hacer de la fiesta su propia forma de existencia; el concepto de agotamiento o identidad o existencia se diluye en el techno en tanto democratiza el tiempo, las personas y la música, haciéndoles devenir en común en un mismo espacio compartido. En ese lugar, no existe nada fuera de sí. La rave es el único espacio autónomo absoluto, por más que sea temporal, en tanto no existe ni amo ni esclavo; incluso el dj, maestro de ceremonias y portaestandartes, es otro agente de la fiesta que se está produciendo. La auctoritas se diluye, haciendo todo un espacio en común.
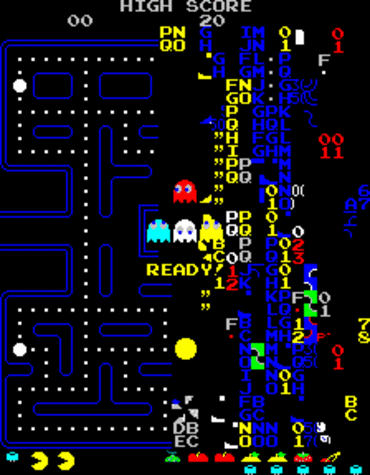
Existe un héroe que lleva treinta y cinco años encerrado en una rave, rodeado de fantasmas, consumiendo pastillas luminosas, escuchando siempre las mismas melodías monocordes, evolucionando según el paso de los tiempos le ha ido marcando. Según algunos, eso es demasiado tiempo. La música que se pincha allí por primera vez se suele utilizar después en otros lugares, ya sea en trabajos heredados por antiguas estrellas del pop o de algún desconocido adolescente eslavo adicto a la ketamina, siempre en forma de samplers extraídos del entorno; algunos le han querido transportar fuera de su propia esencia, otros han creado clones de la misma, pero ninguna ha funcionado igual que la original: es un hito histórico, una imposibilidad vital recreada sólo en su propia existencia; su devenir no se agota ni en Tory Iwatani ni en Toshio Kai ni en Billy Mitchell. Es eterno en un mundo donde la eternidad ha muerto.
Su nombre, Pac-Man. Algunos preferimos llamarlo Pakkuman, cuando no el literal Hombre Ñam —ya que su único acto relevante es el comer, de ahí que se utilice la onomatopeya japonesa que define su única acción: paku paku—, por aquello que tiene de familiar; habita un lugar imposible, sin espacio ni tiempo, hasta el cual podemos desplazarnos siempre que deseemos. Él siempre permanece allí, inalterado, inalterable, mientras para nosotros el presente se va haciendo pasado. Él ni muere ni puede morir, porque cada vez que se encuentra con sus fantasmas tiene la posibilidad de empezar de nuevo. Su vida es la posibilidad de la eternidad, el agotamiento último de todas las decisiones posibles del mundo.
Treinta y cinco años no son demasiados años cuando se permanece extático más allá del temor a la muerte, más acá de la repetición constante de lo mismo que puede enmendarse al corregir cada acción desafortunada de nuestra anterior iteración. No podemos vivir eternamente en una rave porque somos meros mortales, pero Pac-Man puede porque él es eterno.



