
En la mitología griega Eros no sólo era dios del amor y la atracción sexual, sino también de la fertilidad. No es difícil intuir por qué. El dios encargado de inflamar los corazones (y los genitales) de los humanos no podía desentenderse de las consecuencias de aquello que origina: la sexualidad, la atracción romántica, el deseo capaz de sobreponerse por encima del ego. Sin deseo es imposible engendrar, pero sin amor difícilmente asumiríamos nuestras responsabilidades. Incluso si el amor no resulta necesario para engendrar un ser humano, si resulta de ayuda para no abandonarlo o matarlo cuando nos hagamos conscientes de las consecuencias que implica haberlo engendrado. Su posición es monstruosa, completamente ajeno de lo que consideramos como propiamente humano; la intervención del dios hace que las personas se sitúen fuera de sí, ignorando la prudencia o sus intereses, en tanto sólo tienen ojos para la persona amada. Eros, dios del amor, la sexualidad y la fertilidad, fruto y origen de la irracionalidad, es la base de toda vida humana.
Según Safo, poetisa griega, el amor es gliktprikon (γλυκύπικρον agridulce), dulce y amargo al mismo tiempo. Sin embargo, a lo largo de la historia se ha considerado que primero es dulce para después volverse amargo. Estrictamente en ese orden. Primero llegan las mieles de lo desconocido, del deseo, de aquello que abotarga nuestros sentidos con sensaciones; después llega la decepción, el descubrimiento de que no puede satisfacer aquello que necesitamos, que es también un ser humano. Esa concepción del deseo pasa por considerar que amamos aquello que falta en nosotros, que no amamos a la persona sino lo que representa para nuestro ego. El amor se nos presenta en ese caso como una continuidad lógica, una imposibilidad, en la cual siempre buscamos, de forma infructuosa, aquello que nos falta para ser nosotros. Esa es una herencia platónica. Esa concepción del amor es como la de Aristófanes, el cual creía que hubo un tiempo en que los humanos eran seres esféricos que desafiaron a los dioses, los cuales para castigarlos los separaron en dos mitades obligadas a encontrar su otra mitad para estar completos.
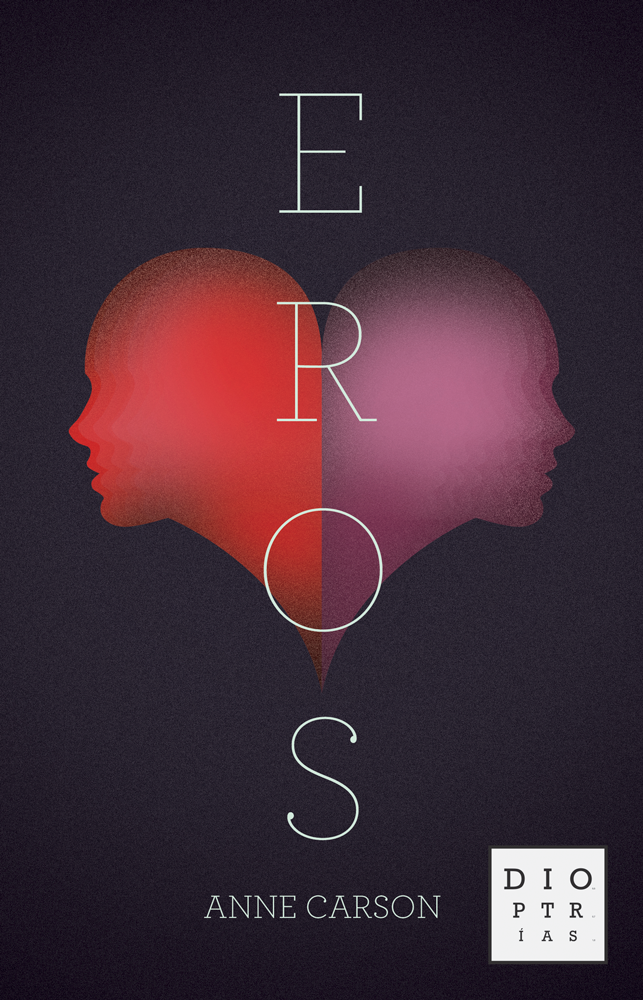
Según tal concepción del deseo, el amor es la búsqueda de aquello que confiere sentido a nuestra existencia. La recuperación del auténtico yo. Si primero es dulce y después amargo es porque es imposible que la relación acabe bien en ningún caso: mientras dura el enamoramiento, nuestra idealización del otro, lo consideraremos aquello que nos falta y nos hace ser «más nosotros»; cuando descubrimos que esa persona tiene su propia personalidad, que es un ser ajeno a nosotros, un otro, la decepción nos hará despreciarlo. Muchas personas acaban odiando a la persona de la que se separan. Habían considerado al otro parte de sí mismos, anulando toda posibilidad de que tuviera una identidad externa a su propia existencia.
Lo poco saludable que resulta esa forma de relacionarse con las personas resulta evidente. Reducimos al otro no a la singularidad única que jamás podremos aprehender completamente, sino al mecanismo psicológico de satisfacer nuestras propias necesidades personales; reducimos el amor al tratamiento psicológico de nuestras taras internas, al cumplimiento de un curriculum vitae independiente de nuestros intereses particulares.
Esa concepción ridícula del amor es lo que desgrana pacientemente Anne Carson en Eros. Poética del deseo. Observa con ojo clínico, disecciona y analiza, pero no explicita ninguna conclusión fuerte: abre las entrañas de nuestro pensamiento íntimo, de nuestra filosofía, pero se reserva en todo momento ser explícita con respecto de lo que intentaba transmitir Safo. No así los demás. Todo literato, ya sea filósofo o novelista o poeta, recibe el tratamiento de la autopsia: son interpretados de forma metódica para ver el poso que Safo ha dejado en ellos, incluso si ha sido radicalmente malinterpretado. Por ellos o por sus propios interpretes. Lo que hace Carson es una poética. No es un ejercicio exclusivamente clínico donde intenta mostrar la realidad a través de un método empírico, sino que abre el campo de referencia para que el lector interprete aquello que deja entrever en su proceso. Nos da las herramientas necesarias para interpretar lo que es el deseo, dirige nuestra mirada hacia donde ella le interesa, pero nunca nos da la respuesta de antemano.
Eso explica también su lenguaje, su estilo. Carson se aleja del academicismo, del tecnicismo y la oscuridad, para abrazar las formas poéticas, tan directa como inundada por sombras. En todo momento parece que está siguiendo un patrón lógico, que no hace nada más que tirar del hilo de forma sistemática, pero en realidad es sólo una impresión: salta entre temas, deja que algunos se diluyan, en otros pone tanto peso que casi parecen el nuevo objeto de estudio improvisado in medias res. Pero eso es parte de la poética. Cada capítulo, extremadamente breves para el canon ensayístico, se puede leer como un ejercicio de interpretación autoconclusivo, pero sólo pueden entenderse de forma plena cuando se leen en conjunto; si un poemario es siempre más que la suma de la totalidad de sus poemas, entonces una poética debe ser, por necesidad, algo mayor que la suma de los capítulos que contiene.

No existe conclusión explicita alguna sobre Eros, el amor o el deseo en sus páginas, porque de hecho eso supondría atentar abiertamente contra la propia concepción del libro. Pero que no sea explícita no significa que no exista. Antes de abordar ese problema, volvamos un momento sobre los versos de Safo.
γλυκύπικρον ἀμάχανον ὄρπετον
(Amor) bestia dulciamarga contra la que no se puede luchar
Contra el amor es imposible luchar. Es soberano ante la razón, existe siempre como algo que nos conduce más allá de nosotros mismos, por lo cual no podemos deshacernos de él; hasta aquí, no existe contradicción alguna con la interpretación de Aristófanes. El problema sigue con γλυκύπικρον. Como insiste Carson una y otra vez, no es que sea dulce y amargo, ni siquiera agridulce, sino que es dulce y amargo al mismo tiempo. En el amante existen ambos estados a la vez. No existe pasado, presente o futuro en el amor; el que ama lo hace de forma originaria, sabe que su amor es eterno y seguirá amando a la otra persona incluso si las circunstancias vitales hacen que se separen, porque sabe de sí mismo que es una persona completa. No necesita estar con el otro para que su vida tenga sentido, pero quiere estar con él. Es una bestia contra la que no se puede luchar porque no elegimos a quien amar, pero si esa bestia es «dulciamarga» es porque vive más allá del tiempo, la lógica o la razón.
El deseo no implica poseer aquello que no tenemos, si no descubrimos en el misterio mismo de estar deseando. Bajo esa luz nueva, los versos de Safo resuenan con una nueva voz más bella, menos siniestra: el amor es una bestia porque carece de cualquier rasgo humano —no es racional, no está atado al tiempo — , gobernando sobre nuestros sentimientos, pero también porque nos lleva más allá de nuestros límites. El amor no trata sobre convertirse en alguien completo, sino de trascender nuestros propios límites. De ir más allá de nuestro ego.



