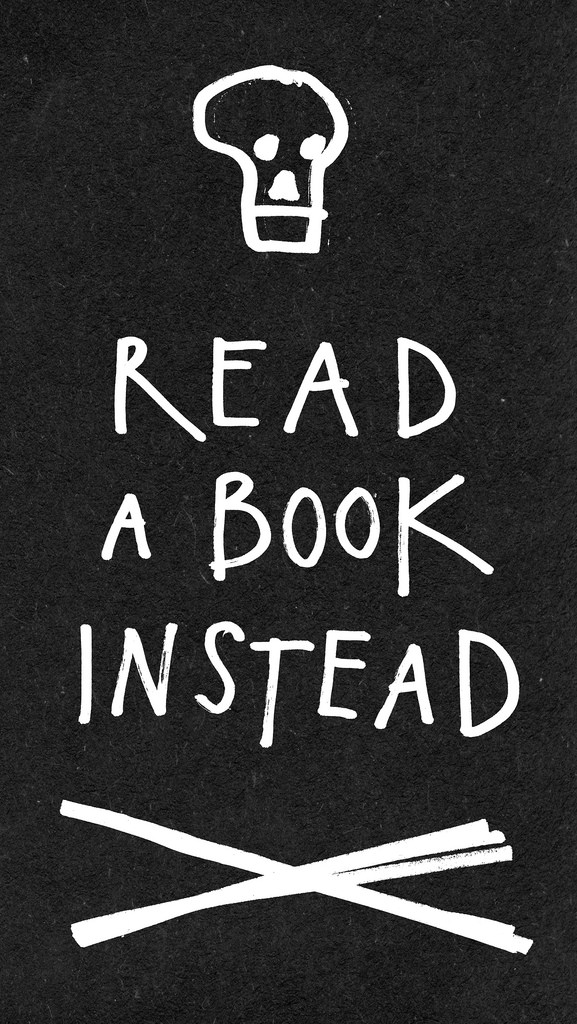
No vale cualquiera para enseñar. Asimilar conocimientos y ser capaz de transmitirlos son dos capacidades completamente diferentes: la primera supone retentiva, curiosidad, capacidad de sacrificio; La segunda requiere claridad de pensamiento, carisma, amor por la disciplina. Podemos aprender cualquier cosa, incluso aquellas que nos horrorizan o aburren brutalmente, pero sólo somos capaces de transmitir de forma efectiva aquello que nos apasiona con profundo fervor. Porque tampoco es lo mismo asimilar que aprender. El buen profesor es el que no sólo conoce esta distinción, sino que también pretende llevarla a sus clases: no vale con que sus alumnos entiendan lo que dice, que sepan regurgitar una miríada de datos o teorías dadas de antemano, sino que sean capaces de sacar sus propias conclusiones con las herramientas conceptuales que éste les ha transmitido. Buen profesor no es aquel que tiene vastísimos conocimientos, sino aquel que sabe lograr que sus alumnos encuentren las respuestas por sí mismos.
Es probable que la literatura no tenga los mejores profesores posibles entre quienes la defienden. Conseguir transmitir la delicadeza tras un buen libro, la infinita complejidad que atesora dentro de sí —porque, en tanto texto, su significación es siempre poliédrica y potencialmente infinita: su significado no es unívoco, sino que existe toda una cosmogonía de interpretaciones que, en tanto fundadas sobre la obra en sí, son potencialmente válidas — , es algo difícil de comunicar sin dar a entender que la literatura es algo farragoso, un trabajo desagradecido. Asociamos la literatura con beneficios intelectuales, cognitivos e incluso sociales, pero rara vez le reconocemos algo que le es inherente: sirve para estimular nuestra imaginación, para hacernos pensar de otra manera. A veces parece que intentamos transmitir que leer es una obligación, que los libros están ahí por la utilidad que son capaces de brindarnos. Nada más lejos de la realidad. Leer debería ser, en primera instancia, el placer en sí mismo de hacerlo.
Si consideramos que la calidad del lector se mide por su capacidad para disfrutar de lo leído. entonces Thomas C. Foster es un gran lector. Leer como un profesor transmite, antes que nada, entusiasmo. No es un árido tratado sobre las figuras retóricas o la superioridad incuestionable del canon a través de un frío distanciamiento de lo que es la literatura en sí, sino que aplica diferentes herramientas conceptuales sobre textos específicos para mostrarnos cómo es que leer va más allá de lo que el texto intenta comunicarnos literalmente. Lee los textos haciendo uso de sus herramientas, explicando cómo las utiliza, para diseccionar de forma didáctica lo que intentan transmitirnos.

Entre referencias, símbolos, mitos y metáforas, algo nos queda claro yendo de la mano con Foster: todo debe transmitir algo, tener un subtexto, para ser literatura. Como nos explica en los capítulos dieciséis, «Todo trata de sexo», y diecisiete, «…excepto el sexo», «uno sabe que determinadas escenas significan algo más que lo que ocurre en ellas». Valga de ejemplo el sexo. Cuando alguien se acuesta con una persona significa algo más que el hecho en sí de que estén follando —puede ser desde que sienten atracción física mutua o que están enamorados hasta que sienten una profunda afinidad espiritual, que su amistad sobrepasa cualquier clase de barrera o prejuicio a priori o un desafío consciente hacia un tercero — , salvo que no sea nada más que pura pornografía. La pornografía no tiene porqué tener significado, salvo el hecho de estimular sexualmente al que la presencia.
En cualquier texto que se precie de serlo encontraremos que todos sus acontecimientos remiten siempre a algo, en apariencia, externo a sí mismos. Puede ser que un acto en particular nos remita hacia algo que ocurre en la realidad (el sexo puede significar la necesidad de rebelarse contra un sistema represivo, al menos si vives en un país tan sexualmente reprimido como Japón), hacia una referencia cultural considerada universal (como cristianos culturales sabemos que, en la mayor parte de las ocasiones, aquel que se hunde en el agua y ahoga es porque ha renacido, ha recibido el bautismo) o hacia alguna obra literaria anterior (si un personaje afirma que «¡a mí me resta ya sólo el silencio!» no sólo está citando a Hamlet, sino que también está invocando una de sus cualidades: el descubrimiento del sinsentido de la existencia) Eso es lo que intenta hacernos ver Foster a lo largo del libro. No existe posibilidad de una obra literaria, al menos de una que merezca ser llamada como tal, que carezca de cualquier clase de simbolismo, referencia o metáfora, consciente o inconsciente, con la cual pretenda comunicar algo más allá de lo evidente. Porque todo texto siempre significa otra cosa, salvo que sea pura pornografía.

Eso no significa que la pornografía sea mala. La pornografía tiene una función específica en la sociedad, la cual es completamente diferente a la de la literatura. En tanto la literatura es una forma artística tiene la función de comunicarnos algo sobre nosotros mismos —sea bueno o malo; algo sobre nosotros mismos puede ser que encontramos placer en algo inesperado, o el temor que suscita en nosotros aquello que es diferente — , función a la cual no está obligada la pornografía, que sólo debe buscar nuestra pura satisfacción inmediata; donde el arte tiene un propósito ulterior, la pornografía carece de él. Y está bien que así sea. Cada cosa tiene su función, no por ello se hace de menos nada.
Leer como un profesor significa saber descifrar aquello que hay detrás de los textos, no conformarse con el lado pornográfico de la obra de arte —que todas la tienen, por más que en ocasiones pueda no resultar evidente— y adentrarse en los entresijos que se esconden detrás de la misma. Leer, entonces, como una de las bellas artes. Porque leer no es una obligación, pero quien aprenda a trabajar un texto no sólo disfruta más de la lectura, sino que también es capaz de comprender cosas que hasta entonces se le podían haber escapado.





