
Existe cierta obsesión con la fragilidad del lenguaje que no se corresponde con la experiencia empírica. Como sabe cualquiera que trabaje con palabras, el idioma es un ente flexible, en perpetua evolución; su vocabulario, gramática u ortografía es capaz de soportar traducciones, perversiones e, incluso, no poca tortura —como nos demuestra, prácticamente de diario, cualquier acercamiento, culto o popular, hacia el uso que hacen sus hablantes de las palabras — , sin que por ello deje de cumplir su función primaria: permitir la comunicación entre individuos. Todo lenguaje se debe al uso de sus hablantes, por lo cual es lógico que evolucione en paralelo a sus necesidades: aquel lenguaje que no es capaz de adaptarse a su contexto acabará siendo desplazado por otro que sí lo sea.
Afirmar que Haruki Murakami entiende la condición permeable del lenguaje no es ninguna boutade. O no sólo. A fin de cuentas, donde los defensores de la pureza del lenguaje se pretenden censores de los usos de la lengua, Murakami se conforma con escribir sin pontificar sobre cuál debe ser el uso correcto del lenguaje. Y si bien buena parte de la crítica le desprecia por no seguir los cauces canónicos de la alta literatura, lectores y críticos más abiertos a la experimentación celebran la aparición de cada uno de sus libros. Pero, en verdad, ¿qué se le critica? No ser poco literario, sino demasiado anglosajón.

Para nuestra desgracia, al leerlo traducido, es imposible juzgar la principal razón por la que en su país se dice que es demasiado anglosajón: que abusa del inglés en sus escritos. Según sus traductores es cierto, hasta el punto de que hace tal uso de neologismos vía katakana —alfabeto japonés para transliterar términos no-japoneses— que en español resultaría ridículo poner tantos términos en inglés. Eso no significa que esa estrategia no se adapte bien al japonés. A diferencia del castellano, donde o bien fagocitamos términos de otros idiomas o creamos nuevos términos desde raíces griegas, en japonés han decidido tomar el camino de en medio cogiendo palabras de conceptos que no tienen directamente desde otros idiomas. Y dada la hegemonía cultural estadounidense, es lógico que estos préstamos lingüísticos vengan del inglés. De este modo, la primera crítica que se le hace, ya carece de sentido: Murakami no hace más que retratar cómo se comunican, cómo interactúan con el mundo, los japoneses de nuestro tiempo. Algo que no es estrapolable, ni hace falta que lo sea, a ningún otro idioma.
Admitiendo ya no la imposibilidad de juzgarlo por ello, sino lo absurdo de hacerlo, la otra crítica que se le suele hacer es que es un autor muy poco japonés, donde «poco japonés» significa que no habla de las cuestiones esenciales que el colonialismo le ha adjudicado a la cultura japonesa: sushi, geishas, samuráis. Tal vez el monte Fuji. Un tono poético de ecos espirituales en lo mundano. Nada más. En tanto vivimos en un mundo globalizado, donde la cultura pop atraviesa toda posible frontera, las referencias netamente niponas tienen el mismo grado de familiaridad para un lector japonés que las referencias anglosajonas: el japonés medio está tan familiarizado con Flower Travellin” Band como con Led Zeppelin. En otras palabras, Murakami no se ajusta al relato que Occidente ha creado sobre lo que es Japón, sino a lo que es Japón. Algo que resulta particularmente sangrante si, además, consideramos que la imagen que intenta transmitir al exterior su país pasa por una combinación de una tradición cultural milenaria (sushi, geishas y samuráis, pero también ukiyo‑e, kabuki, noh y literatura) con un universo estético ultra-pop (j‑pop, anime, doramas, cine, moda y tecnología), haciendo de Murakami no sólo un autor muy japonés —por más referencias anglosajonas que gaste — , sino también un autor que ha sabido adelantarse veinte o treinta años al auge icónico de su país. Al soft power impuesto por Cool Japan. Y eso es algo que nos demuestra ya en sus dos primeras novelas, publicadas en España en un único volumen.
Ya en Escucha la canción del viento, su primera novela, encontramos un estilo directo, cortante, que consigue combinar sus cualidades más mundanas con una atmósfera extravagante que jamás llega a formalizarse en algo concreto. De algún modo, logra retorcer el lenguaje sin deformarlo, adaptándolo para que siga sus intenciones de forma estricta. No al revés. Donde en los 80’s todavía había muchos escritores adaptando sus intenciones al estilo literario, resultando anacrónicos incluso para la época, Murakami eligió hacer que el lenguaje cobrara forma para narrar del modo en el que él quería. Para que la literatura hablara por él, no al revés.
Y lo consiguió.
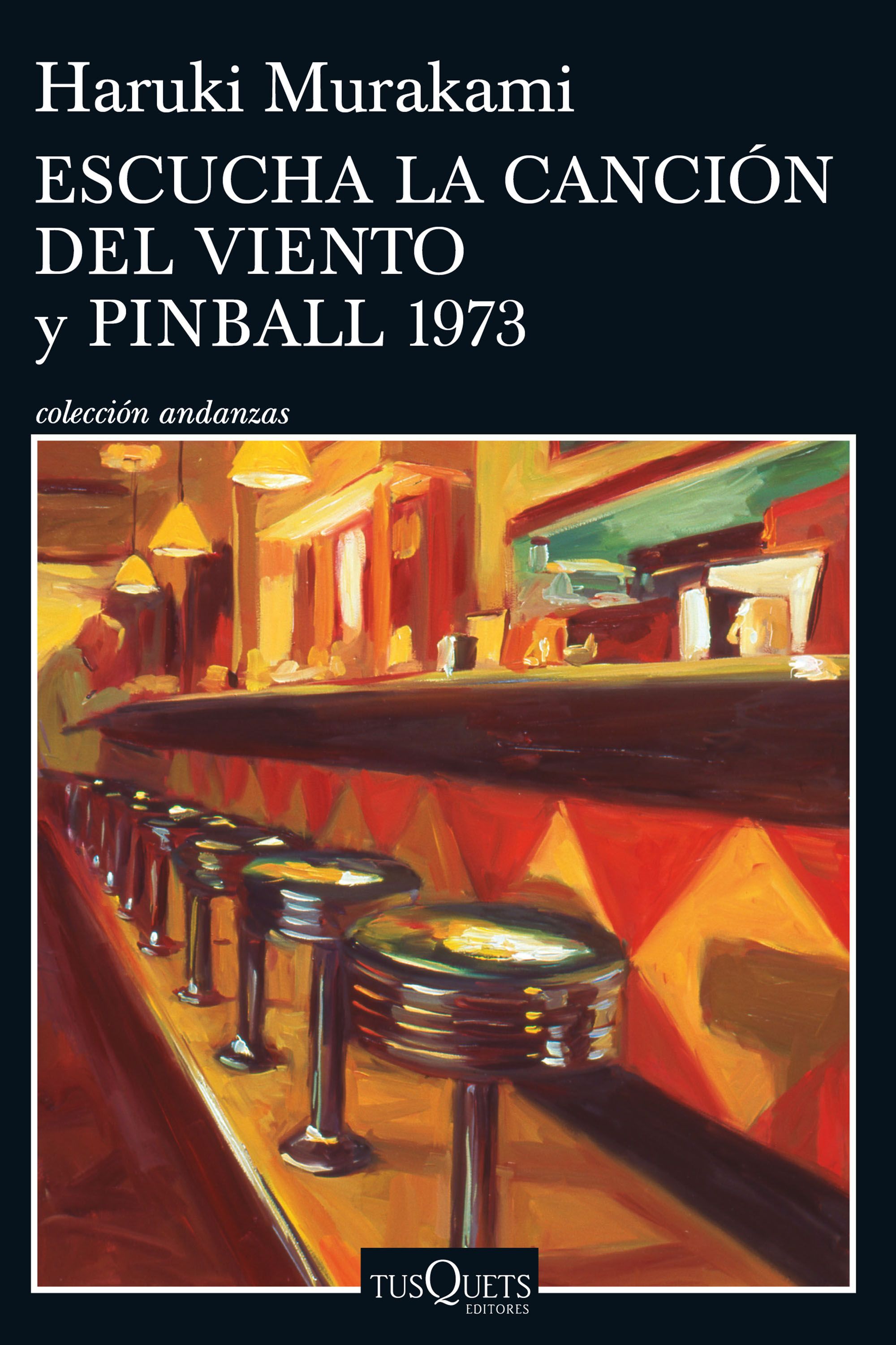
Lo consiguió, de hecho, haciendo algo que horrorizaría al purista medio: escribiendo el libro en inglés para reescribirlo después a través de la traducción al japonés. De ese modo consigue el estilo cortante, sin grandes aspavientos, limitando su lenguaje al de un idioma que no es el suyo; en inglés no tiene tanta fluidez como en japonés, por lo cual su forma de estructurar la historia es más parca, prescindiendo por necesidad de cualquier artificio. Eso no excluye que tenga problemas. La novela adolece de tener escasa o nula estructura narrativa, ser poco más que una anécdota larga contada con muchísima gracia, ritmo y preciosismo —porque aunque imite el estilo seco del inglés, no tiene problemas en permitirse de vez en cuando un fraseo algo más moroso con aires à la F. Scott Fitzgerald—, pero es algo perdonable en tanto es su primer libro. Un primer intento de descifrar su propio mundo interior.
En Pinball 1973 es donde encontramos su primer texto que merece ser llamado novela. Aunque algo deslavazada, aquí ya encontramos, además de un perfecto pulso poético de ecos nipones, una estructura bien medida. Contada en dos tiempos, con dos personajes en dos ambientes diferentes, aunque interrelacionados, narra una historia de amor que no deja de ser como todas las historias de amor: una historia de fantasmas. En este caso el fantasma del idealismo, la juventud y la obsesión; el fantasma de aquello que pudo ser, que de hecho fue, pero desapareció sin motivo alguno. No la oda trágica a los errores del pasado, sino al dolor intermitente de los accidentes del corazón. O lo que es lo mismo, el melancólico vagar del que se sabe solo en el mundo con sus recuerdos.
Irónicamente, esos ecos de un dolor lejano, enterrado sólo a medias, se parece a las críticas de sus detractores. Añorando un mundo que nunca ha existido, clamando por un purismo que sólo existe en el recuerdo, sienten un dolor fantasma del cual culpan no a quien les corto el miembro, que fue el paso del tiempo, sino a quien supo vivir con la ausencia. Y con ese bagaje, Murakami construye su literatura: no con el amargor de quien desearía vivir en el pasado, sino con la dulce nostalgia de quien sigue adelante persiguiendo la vida.



