
Debo encontrar una verdad
que sea verdadera para mí,
la idea por la que pueda
vivir o morir.
Søren Kierkegaard
1. Existencialismo 101
No existe sentido ulterior de la vida. Todo sentido que podamos encontrarlo debe darse aquí y ahora, durante la vida, interpretando aquello que habitamos como si fuera texto; cualquier pretensión de encontrar una verdad que emane de forma externa a nosotros, dotando de sentido último a la vida al cual aferrarnos, sería nuestro fracaso como personas: cuando Friedrich Nietzsche habla de la muerte de Dios no está fundando el principio del nihilismo o del pesimismo, sino el principio de la mayoría de edad kantiano: el universo está lleno de posibilidades y nuestro destino no está escrito, nuestro deber es fundar nuestra propia razón para existir. No se vive en la muerte, sino para la muerte. Lo que propone es la necesidad de dar muerte a todo metarrelato, no sólo el cristiano, como construcción existencial humana —Dios es también Dios Dinero del metarrelato capitalista, que crea la condición existencial de «El hombre hecho a sí mismo»; Dios es también Dios Nada del metarrelato nihilista, que crea la condición existencial de «La ausencia de todo sentido en orden esencial»— para buscar el sentido de la existencia no en sentido universal, sino personal. La existencia no tiene sentido natural, sino que cada individuo debe descubrir el significado particular que tiene para sí mismo.
Sólo partiendo de esta idea podemos comprender qué hay detrás de True Detective: existencialismo; ni nihilismo, ni cosmicismo. O no exactamente.
2. Rust Cohle. El hombre en busca de sentido
«¿Qué sentido tiene mi existencia?», si hubiera alguien que pudiera formular esa pregunta hoy sin que resultara ridícula por contexto, ese sería Rust Cohle. Aunque lo conocemos ya roto, aquello que sabemos de su pasado le da razón en creer la humanidad como accidente: estuvo casado y tuvo una hija, hasta que su hija murió y eso le encerró con su mujer en una espiral de culpa que les llevó a divorciarse. Todo sentido vital venido abajo. Cuando le conocemos no lo sabemos, pero toda la perspectiva que nos da al respecto de su propia vida se resume en un hecho: no es capaz de suicidarse. ¿Qué tiene de significativo? Para saberlo, debemos acudir a un existencialista: Albert Camus.
Según Albert Camus la pregunta más importante que debe hacerse todo hombre es la siguiente: si la vida no tiene sentido, ¿por qué no suicidarnos? Partiendo de este axioma, o aceptamos que el universo está vacío de toda significación primera o nos suicidamos. No hay otra opción. Si aceptamos que la vida es absurda, que no tiene significado, pero que merece ser vivida a pesar de ello, entonces nos encontramos en la posición de Rust Cohle: «aceptar el absurdo implica aceptar todo lo que el mundo irrazonable tiene para ofrecer. Sin un significado de la vida, no hay escala de valores» —dijo Camus. ¿Por qué irrazonable? No porque el mundo no sea razonable por sino porque al encuentro del hombre con la vida no encuentra sentido. No hay cosmicismo, ni el universo conspira contra nosotros ni es imposible emprender acción alguna contra la extinción de todo significado, como no hay deísmo, pues no hay Dios que vele por nuestros intereses; el universo no está regido por nada: todo está permitido. Cohle vaga por el mundo haciendo lo único en que se considera bueno, su trabajo de detective. Ello le dota del sustrato mínimo desde el que operar, cierto significado. Se aferra en aquello que es bueno, en aquello que dota de sentido a su existencia.
Es nihilista en sentido positivo, ya que niega todo juicio de valor hasta el momento aferrándose en aquello que encuentra como verdad sólo para sí mismo. Duda, está desorientado. Ha matado a Dios, de forma indirecta —no ha sido consciente: se encontró matándolo — , y se aferra a la nada.
Con ello llegamos ante lo que entiende Martin Heidegger como los tres momentos de la nueva filosofía que preconizaría Nietzsche, que se sumergiría y transcendería el nihilismo. En primer lugar, la muerte de Dios: ya lo hemos visto; en segundo lugar, la autoafirmación en la muerte de Dios, dando paso al lugar de la razón. El momento de pensar. Si bien la primera fase ocurriría antes de que comience la serie, durante gran parte de la misma se vería sumergida en la segunda fase: buscar algún sentido para su existencia a través de la racionalización del sinsentido. ¿A quién acude para ello? A Emil Cioran y a Thomas Ligotti. De Ciorán se queda con el pesimismo, ya que «la conciencia es la pesadilla de la naturaleza»: somos un accidente, una condena para la naturaleza, una desgracia que no debería haber nunca existido; de Ligotti se queda con el cosmicismo, ya que «no hay satisfacción en el suicidio solitario»: nuestra única salida es la extinción, ya que incluso el acto soberano último, decidir sobre nuestras propias vidas, es inútil. Se aferra a la lógica del pensamientos de estos dos autores como el método esencial a través del cual dotar de sentido a su existencia, buscando algo por lo cual el mundo tenga sentido —ya que la negación de toda significación es aceptar cierto sentido dado a posteriori; la filosofía de Ligotti es, de base, incoherente: si no es posible dotar de sentido al universo, si ni a través del suicidio es posible un acto soberano, entonces tampoco lo es la extinción: debería vegetar en la nada, reducirse hasta la inconsciencia animal, no exigir la extinción— en algún grado.
¿Eso significa que se quede en el nihilismo? Desde el cosmicismo no habría evolución, por lo cual narrativa obliga. Si fuera un nihilista negativo, si creyera que toda existencia carece de cualquier significado, tendría que suicidarse o ignorar su situación misma como un evento vaciado de sentido. O practicarse una lobotomía. No se da el caso. No sólo porque arrastre la muerte de su hija, sino porque demuestra en un acontecimiento particular que es falso: es el mejor interrogador de la policía. Cuando le dejan con cualquier sospechoso empatiza con el mismo, comprende su dolor, consigue penetrar profundo en su ego. Es la antítesis del nihilismo. Busca un sentido ulterior que no logra encontrar, que le resulta extraño y ajeno, pero que le conecta con los otros: quizás la vida no tiene sentido, pero comprende a los otros. También demuestra, en el momento más duro de la serie, la racionalización de la cual hace gala: después de conseguir una declaración de una mujer que asesinó a su hijo, le sugiere que se suicide. No por maldad, no por crueldad, sino por genuina bondad. Es un acto puro. Como la tratará la prensa y la cárcel está más allá de lo que podrá soportar, por eso le sugiere hacer aquello que sus dos epígonos filosóficos le niegan: hace uso de la conciencia (contra Ciorán) sugiriéndole el suicidio como salida (contra Ligotti).
Aquí, se hace evidente el tercer momento: la voluntad de poder, la capacidad de descubrirse como capaz de dotar de sentido a la propia existencia. Sse nos demuestra, después de haber superado infinitas calamidades, de resolver el caso, de descubrir que es un auténtico detective —guiño nominalista, pues los nombres significan — , como aquel que ha encontrado el sentido particular de su existencia edificado a partir de su propia experiencia. Un sentido de la vida racional, pero que emana desde sí mismo.
Se convierte en Dios, pero Dios sólo de sí mismo.
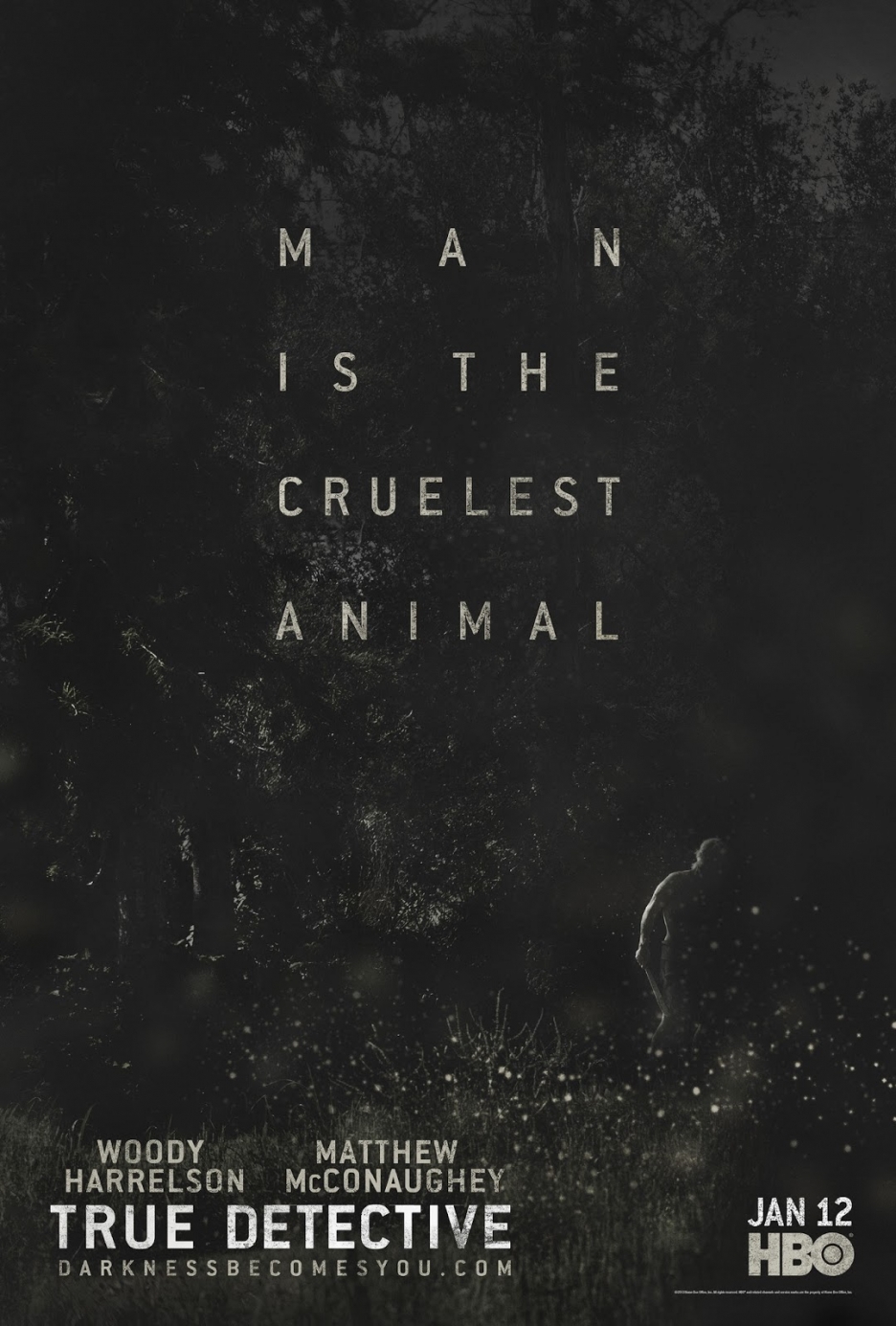
3. Martin Hart. La auto-negación de la existencia
Donde Rust Cohle es el hombre que supera el nihilismo para descubrirse a sí mismo, Martin Hart es el hombre que se miente adoptando un metarrelato para negarse el caer en el nihilismo. Resulta bastante evidente por qué ocurre ésto incluso desde los títulos de crédito: la imagen del personaje está sobreimpresa en una bailarina de striptease en su cabeza. Es la antítesis de Rust Cohle. Según Camus no hace falta ninguna moral para saber cuales son los actos que son buenos, por eso es irónico que Hart sea el que se aferra a una lógica moral. «Tú eres el único que no cree en nada en toda Louisiana» —dijo Hart. Es reflejo del hombre de a pie, del hombre que se miente, el hombre que se aferra a la figura de Dios. Hace algo que saben que está mal, justificándolo con variopintas razones —por ejemplo, que tener amantes le sirve para desfogarse de su trabajo, lo cual redunda en bien de su familia; cierto, salvo cuando la destruye por su comportamiento — , ya que intenta llenar el vacío de sus vidas no a través de confrontarlo en las tres fases dadas en la racionalización nihilista, sino llenándolo de cualesquiera acontecimientos que consigan ahogar la angustia existencial.
Martin Hart es el espectador medio de True Detective. PEs fácil simpatizar con él desde los primeros minutos, cuando al preguntar a Cohle cuales son sus creencias le espeta que «te convendría no ir diciendo esas mierdas en público»: nadie quiere oír aquello que se ufana, de forma sistemática, en ocultar. Es una piedra en el zapato. Durante los tres o cuatro primeros capítulos todas las conversaciones se saldan con el desprecio sistemático de Hart, mientras después ya ni siquiera tiene coartada moral a través de la cual ahogar la base de sus mentiras: la ausencia de auto-crítica. Jamás vemos que Hart admita su culpa. Siempre miente, culpa al otro y se justifica por más o menos elaboradas razones que redundan de forma constante en un ego herido de macho cristianizado; es el hombre de la casa y, como tal, hombre de todas las casas de todas las mujeres a su cargo. Su comportamiento hacia la actividad sexual ajena a su persona de cualquiera de sus mujeres —su amante, su hija y su esposa, por ese orden— es siempre el mismo: la violencia como método de demarcación. Llega, deja herido al amante, y con ello evidencia su condición de poseedor de los cuerpos femeninos.
No hace falta moral alguna para ver por qué es negativo. No es sólo que exija derechos sobre las mujeres que él no cede en la misma medida a ellas, es que sus actos reflejan la angustia interior que pretende sofocar a través del ejercicio de control de su entorno: utiliza el sexo como catarsis, viéndose atado en el proceso a aquello que debería liberarle. Se evade de su angustia a través del sexo. Al igual que el yonki se descubre en la aguja como autónomo de su propio sufrimiento, eso le ocurre a Hart con el sexo. Es el personaje está más próximo en comportamiento al cocinero de metanfetamina, aquel que le grita a Rust que todo es un eterno retorno de lo mismo. ¿Qué quiere decir? Lo que nos dice Nietzsche sobre el mismo: que toda vida es pura repetición. Al menos, en sentido ontológico. El yonki siempre vuelve a meterse, Hart siempre vuelve a buscar mujeres, porque es el único modo de vida que conocen, su relato particular, a través del cual eluden pensar la ausencia de sentido de toda existencia. No dudan de él: están sumergidos en inefable espiral —siendo la espiral el símbolo más recurrente en la serie, ya que representa, entre otras cosas, el estancamiento del deseo de todo hombre— de dolor.
Al hacer del sexo único método de evasión a través del cual superar la angustia, necesita dominar la sexualidad de las mujeres de su entorno. Es la única manera de que el sexo tenga sentido: es el macho, el dominador, el padre. Es un relato con sentido. Si cualquier otro macho puede llegar y follarse a sus hembras sin que ocurra nada, sin que él pueda destruirlos, entonces su relato carece de cualquier sentido práctico; ésto puede apreciarse incluso en el último episodio, cuando culpa a Rust de haber vuelto a comisaría para pelear con él. No concibe que otro pueda introducirse en el juego sexual por confusión o por placer o para castigar: concibe el sexo como relato de dominación, como sentido último de toda existencia. ¿Qué hace cuando se queda sin él? Nada. Sólo vive apilando mentiras.
Nunca deja de ser humano, ya que reniega de toda existencia verdadera en tanto se aferra al relato espurio que le permite ahogar la angustia.
4. El instante literario
Aunque la importancia de la filosofía en True Detective resulta evidente, no lo es menos la literatura. Nic Pizzolatto es escritor y, más que referentes fílmicos, piensa en referencias literarias. Eso no significa que la serie sea poco audiovisual, sino que tiene un fuerte carácter literario. Pese a que podríamos destripar infinitos nexos, los reduciremos a tres: Ambrose Bierce, Robert W. Chambers y William Faulkner.
En el caso de Ambrose Bierce la influencia iría más allá de lo evidente. Empecemos por ahí. En Un habitante de Carcosa fabula lo que no deja de ser una experiencia mística, donde Carcosa es la desconexión absoluta con lo real; no es un lugar, sino un estado particular del alma: la revelación del sinsentido de la existencia. Carcosa debe interpretarse desde estas coordenadas, por eso es posible que algunos personajes hayan visto a Rust en Carcosa —forma metafórica para afirmar que es uno de los suyos, nihilista; del mismo modo, a eso refiere el hombre verde cuando le anima a quitarse la máscara: lo invita a dejarse llevar por la ausencia de todo sentido moral del mundo— y también penetren los protagonistas en un espacio físico real llamado Carcosa. Si bien es la consciencia del vacío, también puede ser representado como la experiencia física reproducida en el mundo: túneles oscuros con perturbadoras figuras religiosas hechas con ramas de árboles suena bastante a «la existencia está vacía de toda lógica inherente a sí misma». Si nos quedáramos aquí, haríamos de menos a Bierce. En vida no fue conocido por sus cuentos de misterio, sino por ser algo bastante más interesante: un polemista irónico que le gustaba meter el dedo en la yaga en los males de la sociedad. Ahí vemos también mucho de True Detective: la ironía socarrona que hay en muchas intervenciones de Rust coinciden con el humor que se despliega en el choque entre la personalidad de los dos protagonista: humor negro, cruel e incómodo, pero humor. También la crítica social: es irónico que siguiendo los mecanismos de poder no se pueda destruir a quienes ostentan el poder, sino a quienes están fuera de él: a los hillbillys, no a los millonarios. Humor al estilo Bierce.
Si con el anterior dijimos que su importancia está infravalorada, con Chambers debemos decir lo contrario: su importancia está sobredimensionada. Las referencias hacia El rey amarillo siempre las hacen el mismo tipo de personajes, que podríamos clasificar como «narradores poco fiables». Yonkis o religiosos de corte extremo hablan sobre conocer reyes, reyes amarillos, que en cualquier caso nunca se aparecen en la historia, ¿por qué? Porque, como en el relato original, su trasfondo es simbólico. Como símbolo de la corrupción del hombre, «conocer al rey amarillo» es una forma de sumergirse en el simbolismo desarrollado hasta el momento: Carcosa y la espiral; sumergirse en la inefabilidad de la existencia, con el matiz de progresión, de extensión del mismo. Es parte del mismo juego de símbolos. Por eso la importancia del horror cósmico lovecraftniano dentro de la historia es nula: guiños simbólicos, no principios argumentales.
Aquel que no es nombrado en ningún nivel explícito, William Faulkner, es el que recorre de forma más constante la totalidad de la historia. Su tono, su estilo y sus reflexiones van en la linea de aquello que expresa en palabras del otro William, Shakespeare: «(La vida) es un cuento relatado por un idiota, lleno de ruido y furia, sin significado alguno». Antes de Bierce, antes de Chambers. La ambientación southern gothic, la desesperación, la corrupción, la aniquilación de cualquier certeza son elementos que están presentes de forma constante en True Detective con ese tono particular, casi burlón, que podemos rastrear en Faulkner. También, algo menos evidente: la esperanza última, la posibilidad de un rayo de luz mínimo, extraño y peculiar en cada una de nuestras acciones. ¿Qué es Martin Hart si no un personaje faulkneriano que se ha fugado hasta darse de bruces con la rareza personificada de allí donde habita? Toda la historia es puro Faulkner, atravesado por el tamiz de una historia canónica de novela negra —quizás algunas pinceladas de Raymond Chandler, si es que no directamente la deconstrucción que hace del género detectivesco Roberto Bolaño— llevada a un mundo que ya sólo conoce de existencialismo.
También, quizás menos evidente, se nota su influencia en Cary Joji Fukunaga: el celebrado plano secuencia del cuarto capítulo es puro espíritu faulkneriano. Esas frases largas, eternas, que se niegan a conocer de puntos, no son más que la versión literaria del plano secuencia, el narrador ejerciendo de cámara siguiendo de cerca los pasos de su protagonista hasta convertir un simple paseo en algo más grande que la acción de pasear mismo. ¿Por qué? Porque puede donde otros no pueden.
Tampoco cabría obviar la última concesión literaria, la más evidente por literal, que es la ruptura de la cuarta pared: los constantes guiños al espectador permiten entender toda la historia como un viaje metatextual sobre la labor de creación de cualquier historia. No es extraño, ya que toda obra contiene dentro de sí el germen para interpretarla. Resulta irónico que salga Pizzolatto haciendo de camarero con Hart exigiéndole que no le haga decir esa clase de cosas; guiño, pero también juego, a través del cual se actúa como cómplice del espectador. ¿Es posible que todo sea nada más que la consciencia de los protagonistas intentando eludir el hecho de ser una ficción? Es posible: el eterno retorno sería entonces la posibilidad de que alguien vuelva a ver la serie, renaciendo entonces para la ocasión sin que pueda mediar cambio alguno en sus vidas, y la angustia de Cohle no sería más que la consciencia de ser el pálido reflejo de una persona real, encerrada en un relato fílmico. Aunque la lectura meta es sugerente, lo es más con respecto de lo que nos dice con relación a lo visto hasta ahora: toda angustia nace de sabernos encerrados en un relato vaciado de significación, fílmico o existencial.

5. Forma y vacío, o el evento religioso
Cuando hablábamos de Cohle, afirmábamos que su nihilismo es un método a través del cual escapar del metarrelato propio de la sociedad contemporánea al descubrir que Dios está muerto, sea éste el que fuere. Partiendo de ésto, no es ilógico entender que la serie sea una alegoría religiosa. No cabe aquí interpretar «religiosa» por «cristiana», aunque los elementos simbólicos sean propios del cristianismo.
Por qué son elementos cristianos resulta evidente desde el opening, con su abundancia de cruces, además de por lo evidente dentro del relato en sí: las referencias de Cohle como figura mesiánica equivalente a la de Cristo se desarrollan de forma constante a lo largo de la serie con juegos superpuestos, más o menos corrientes, de cruces. En el opening, porque se le sobrepone a la imagen de la cruz; en el primer capítulo, porque dice tener colgada la cruz en casa porque le recuerda que llegará el momento de ser sacrificado; en el último capítulo, porque su imagen de el tumbado en la cama observándose en el reflejo del cristal —entendiendo el reflejo como descubrimiento del auto-conocimiento; el espejo, o lo que espeja, como método para reconocer aquello que no vemos: nuestro ser— le devuelve una imagen mesiánica de sí mismo. ¿Por qué decimos entonces que no es alegoría cristiana? Porque utiliza el simbolismo cristiano, por resultarnos próximo en sus connotaciones religiosas, como lógica subyacente a la mística recobrada en el hombre. En El Anticristo ya nos advertía Nietzsche que la figura más próxima al über-mensch sería Cristo, salvo porque el über-mensch nunca se sacrificaría por la salvación de los demás; eso es dudoso: el hombre que supera el nihilismo, que descubre el sentido último de su vida desde sí mismo, no puede obviar su condición humana en los otros.
Aquí se hace evidente la metáfora de la espiral, del eterno retorno. El eterno retorno es una proposición moral, fabula de la posibilidad de que todo vuelva a ocurrir de forma constante del mismo modo: debemos actuar de tal modo que no nos aterre la posibilidad de que exista un eterno retorno, que todo lo que hagamos vuelva a ocurrir una y mil veces. Abrazar la ética personal. Actuar de forma moral si ni nos satisface ni nos aporta nada con ello, como Hart, sólo nos produce insatisfacción y angustia; buscar el sentido de nuestra existencia para poder actuar de un modo fundamentado en lo que consideramos más puro para nosotros, como Cohle, es lo que nos hace capaces de ir más allá. ¿Por qué Cohle piensa en el suicidio pero es incapaz? Porque su nihilismo es un estado a superar que le llevará hasta una iluminación auténtica, personal; ¿por qué Hart no piensa en el suicidio? Porque está demasiado enfangado en mentiras para descubrir que su única opción vital es el suicidio. Ahí se sitúa la sugerencia del suicidio que tratábamos antes: si la mujer ante la única posibilidad del suicidio elige la vida, entonces tendrá la posibilidad de re-encontrarse al superar la nada. El eterno retorno es paradójico: es la consciencia de que la vida no tiene sentido que dota de sentido a la misma. Aquellos que se arrogan en el cosmicismo, en la oscuridad, en la sin razón del universo exento de cualquier posibilidad ética, utilizan la espiral, el eterno retorno, como símbolo de su inocencia: el universo es el malvado, ninguna moral tiene sentido; aquellos que se arrogan en el existencialismo, en la luz, en la razón emanando del hombre como ética, utilizan la espiral, el eterno retorno, como símbolo de clarividencia: el hombre dota de sentido a su propia existencia, el bien nace del interior del hombre.
Entender su perspectiva como pesimista o nihilista carece de sentido porque existe en último término razones para seguir viviendo, aunque sea sólo a posteriori de haber empezado a existir; entender su perspectiva como cosmicista carece de sentido porque nuestras acciones no son fútiles en el contexto del universo. Al principio sólo había oscuridad, ahora hay estrellas que iluminan la noche: la luz va ganando. La lucha de la luz y oscuridad tanto literal como metafórica: literal, ya que a pesar de que los protagonistas no han conseguido más que una victoria parcial, han conseguido que el mal reine de forma absoluta en el mundo: dejan hueco para la resistencia; metafórica, ya que toda la humanidad vive en la oscuridad, en la miseria nihilista de la falsedad de los relatos impostados, pero de vez en cuando alguien descubre la luz que le lleva hasta la auténtica razón de la existencia, una razón para seguir vivo a la medida de sus necesidades.
Bajo esta lógica, no resulta difícil ver por qué decimos que Cohle descubre una experiencia religiosa, mística, que no cristiana, como revelación última de su viaje. La espiral que ve Cohle en el último capítulo es una alucinación, una metáfora, una emanación de sí; no ve terror en ella, sino su propia virtud adquirida. Abandona el nihilismo no por sentir el intenso amor de su hija, que siempre estará ahí —no, por necesidad, en sentido literal: su hija le ha amado como él siempre la amará, eso no cambiará jamás mientras exista — , sino por hacerse consciente de que su principio universal, el sentido de su existencia, es el amor de su hija. La perdió, pero la recuperó cuando se hizo consciente de que anidará siempre en su alma. Debe vivir, y luchar, por la humanidad, por el amor brillante y puro que descubrió a través de su hija muerta.
Eso es el existencialismo, eso es True Detective, creer que todo sentido existencial se nos da en la existencia y no en la esencia; en la esencia sólo hay oscuridad, nada, sinsentido: es en la existencia donde algunos encuentran sentido para la misma. Como luces estrelladas en la noche.




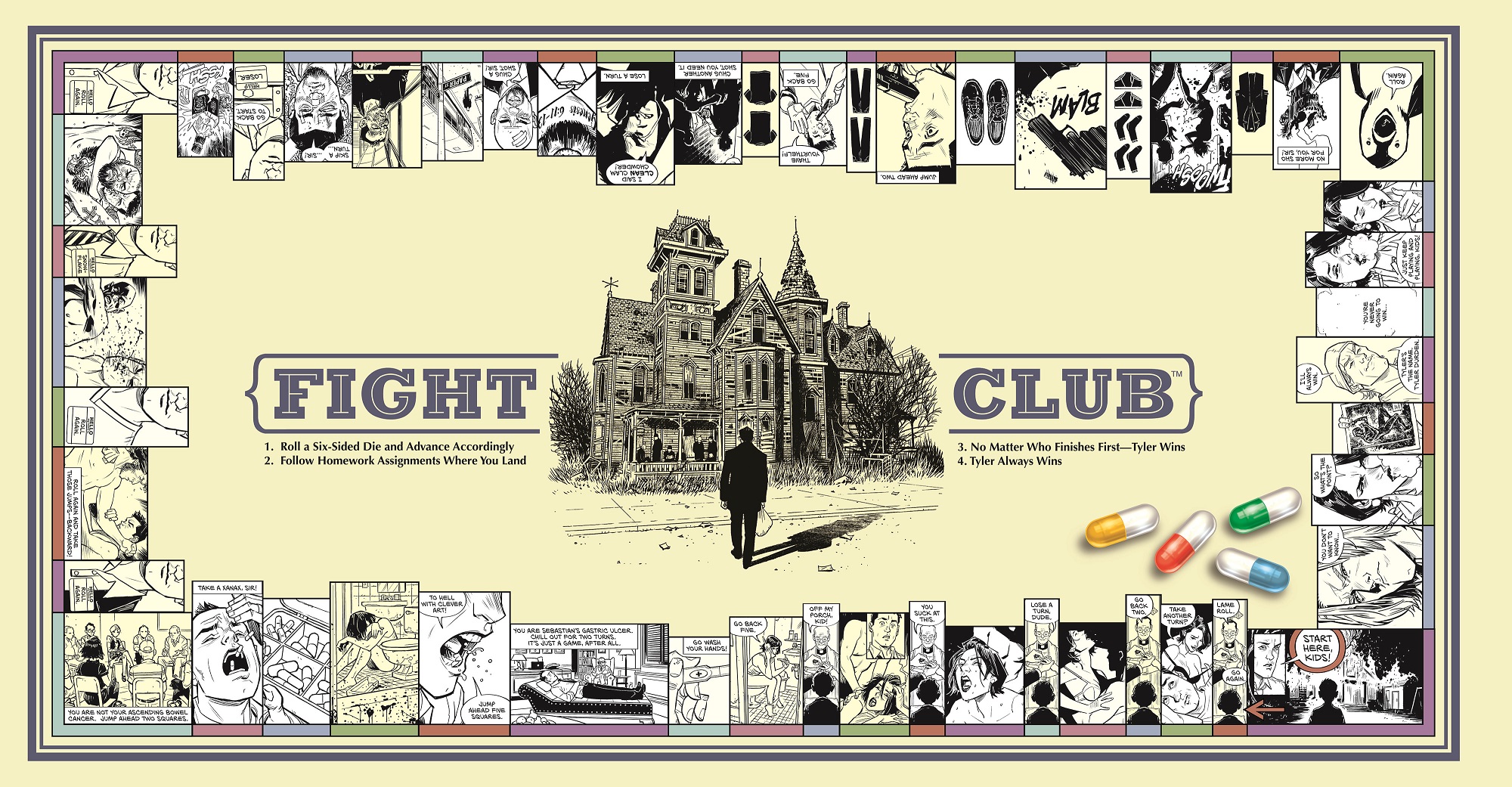
Enhorabuena, Álvaro, por estas palabras.
Magnífico post, no conocía esta página. Aunque yo interpreto de otro modo el final. Creo que su nihilismo se derrumba a la manera «clásica». Tiene una ECM, pero no creo que la interprete como una alucinación. Es lo único que puede dar sentido a una vida: Que el universo entero lo tenga, o todo es narración o nada lo es. No se puede pretender que el universo es azaroso y absurdo, pero que algunas de sus piezas(nosotros)no lo somos. Yo creo que, símplmente, el «pasa al otro lado», literalmente.
Me gusta su lectura, es interesante. De todos modos, yo consideraría que no es que los humanos seamos los únicos no-azarosos de un cosmos desordenado —sería una propuesta, en cualquier caso, absurda: lo caótico inunda nuestras vidas de diario— sino que, a pesar de ese caos, como únicos seres conscientes en el mismo (hasta donde sabemos) somos aquellos que podemos dotar de sentido a nuestras propias existencias particulares al conducirlas hacia algún punto específico. Eso no significa que la existencia humana tenga sentido, claro, al revés: significa que no lo tiene, pero eso nos da libertad para elegir el sentido que queramos darle.
En cualquier caso, como ya he dicho, considero su lectura muy interesante: reflexionaré sobre ello. Muchas gracias por pasarse, comentar y, por supuesto, que le haya gustado el post.
Un saludo.
¡Súper! Disfruto mucho esta serie, True Detective es de las mejores series de detectives y como dicen es la “joya de HBO”.