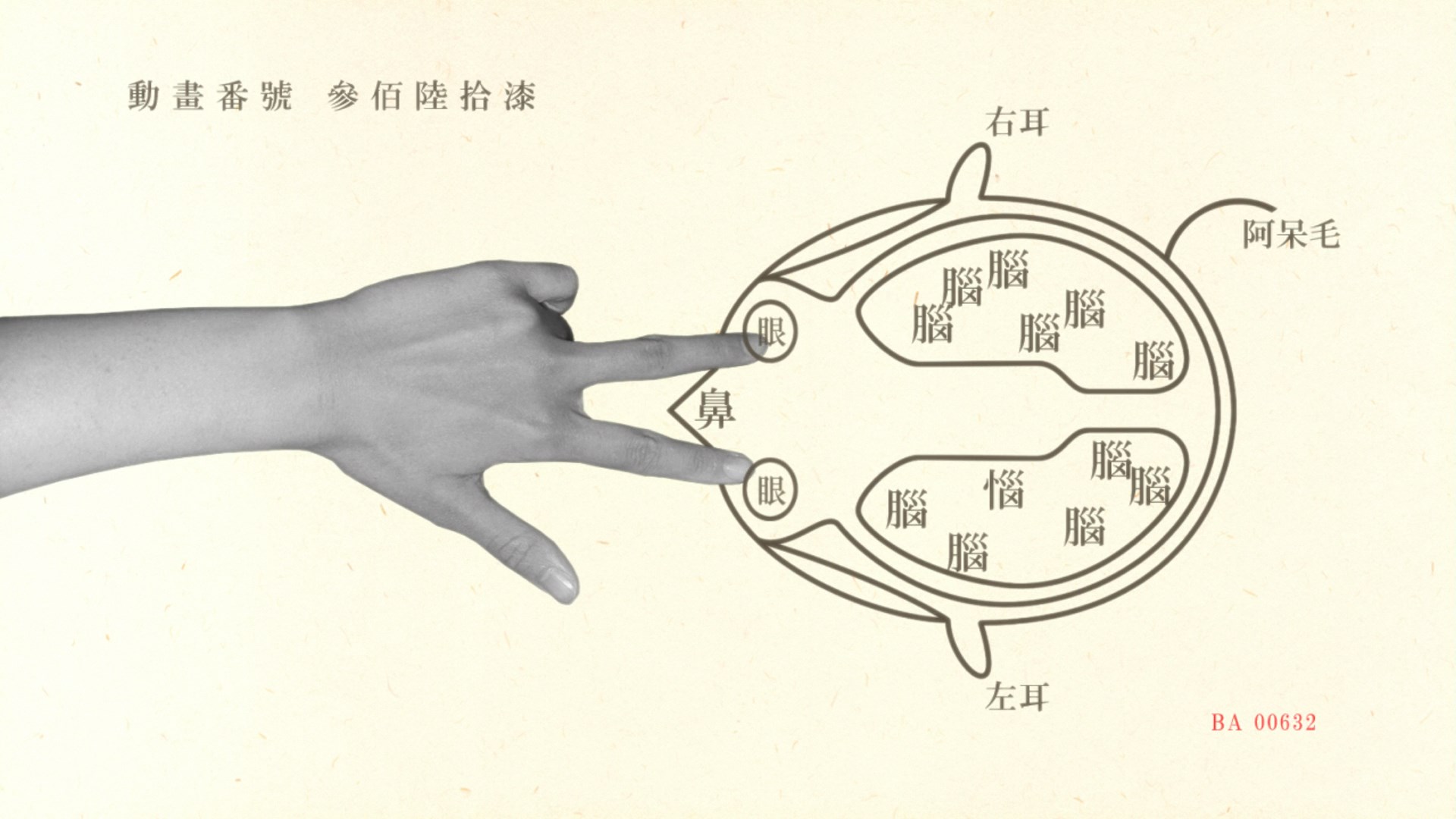Aunque no seamos conscientes hasta que punto es cierto, existe una distancia infinita entre teatro y cine: ambos necesitan de actores, directores, escenarios y guiones, lo cual les asemeja en una (falsa) proximidad que nos hace creer en la facilidad de su trasvase; en verdad, sus elementos no pueden sustituirse libremente: el salto de lo teatral a lo cinéfilo, no digamos ya al contrario, rara vez da usufructos. Son dos medios diferentes y diferenciados; no resulta ningún mérito haber sido actor de teatro para abordar la tarea del cine, cuando las cualidades necesarias para cada uno de éstos son diferentes entre sí. Si pensamos el teatro debemos hacerlo de forma ajena al cine, igual que no pensamos el cine desde el teatro, para poder elucubrar así tesis que sean consistentes con la única realidad patente que debe interesarnos en tanto tal: la actuación en un espacio-tiempo en escala, sin montar.
Encontrarse con Takashi Miike ya no detrás de las cámaras —que también, pero de forma secundaria: es un complemento, no base, del proyecto — , sino detrás de las cortinas tiene algo de catártico. Catártico porque tiene algo de respuesta. Demon Pond es un clásico del teatro nipón que nos cuenta una historia muy querida en su país, una historia de amor y responsabilidad que ha tenido ya decenas, sino cientos, de re-lecturas; un clásico que hace enfrentarse al japonés contra un guión ya mil veces trillado, del que nada epatante puede introducirse: sus trucos de chico espectacular o bien no funcionan o son ya conocidos en la obra: si conseguía llevar a buen puerto la producción es porque había algo más aparte de sentido exquisito para la boutade. Lo había.
La elección de Demon Pond para su debut teatral no es casual: la obra desarrolla algunas de sus obsesiones particulares —por ejemplo, su pasmosa abundancia de yōkais—, además de un tono mesmérico tan propicio a sus creaciones. La introducción de elementos humorísticos, especialmente sus brillantes trabajos de improvisación —aprended, chicos de This Is The End: lo importante no es soltar gracias, es saber qué es gracioso en cada momento, incluso cuando es un recurso «meta»: quien necesite sumergirse en una obra obviando que es ficción, no está entendiendo de qué trata el arte — , además del subtexto político que se nos da de forma sutil desde el principio, hace de la obra una aproximación tan sugerente como nueva al Miike más, y mejor, consciente de sus recursos. Recursos que conocemos, en último término, pero que puede desarrollar con una libertad mayor al situarse en un contexto donde no hay productores exigiendo rentabilidad: como si de una película de bajo presupuesto se tratara, lo único que se le exige es apropiarse del espectáculo.
Yasha-ga-ike, Demon Pond, es una obra que parece hecha a la medida de Miike: la colisión del mundo real y de fantasía, de la política y la comedia, del teatro y del cine. La introducción de lo sobrenatural, como la introducción de lo fílmico, sirve como coartada para remarcar el carácter simbólico de lo que acontece entre las personas: añaden matices sin subrayar aquello que la realidad, o el teatro, no podrían expresar por sí mismos. He ahí que tenga sentido introducir lo fílmico dentro del contexto. Si bien está pensada como una experiencia teatral, sin componente grabado, la ocasión de grabarla —y, por extensión, que podamos verla nosotros— permite llevar la producción a su terreno no sólo filmando desde un único punto fijo, o con un juego de montaje naturalista que finja seguir la mirada subjetiva del espectador, sino que busca reforzar lo teatral a través de los componentes puramente fílmicos de cualquier grabación. Los cambios de plano más perceptibles son siempre de uno general a un primer plano, casi siempre breve, que refuerce lo único que no puede reforzar el teatro: obligarnos a centrar la mirada en un gesto, en una mueca, en un sentimiento.
Demon Pond es teatro como es cine: entendido como híbrido, como refuerzo de lenguajes que apuntalan aspectos que no podrían desarrollar por sí mismos. El teatro se nutre de las técnicas fílmicas para hacer una obra de teatro más perfecta, más metódica, al alcanzar aquellos aspectos que quedan fuera de su alcance natural. Con ese doble juego consigue no desplegar sólo una narrativa novedosa, que juega más allá del papel de adaptación, hasta constituirse como una posibilidad presente: el teatro filmado como algo más que teatro, sin ser cine.
No sólo de lo formal vive la obra, no al menos en tanto su fondo es tan interesante como su forma. Sus personajes se circunscriben como alegato en contra de lo arbitrario, de la obligación impuesta como razón que pasa por encima del deseo y la necesidad, fructificando así como una nada discreta crítica política; al límpido sentimiento de obligación del campanero, se sobreponen los oscuros deseos del resto: los pueblerinos, que consideran lógico violar a una muchacha para exigir lluvia pero desprecian los ritos de la campana; y la princesa que vive en el lago, que desea poder marcharse para ver a su amado pero su corte se lo impide porque su egoísmo haría que el mismo anegara las tierras circundantes matando o dejando sin hogar a cientos. En último término, una demostración de absurdo. Incluso siendo algunas creencias reales y otras ficticias, siendo las más brutales siempre fruto de la convicción desgarradora de los hombres —o lo que es lo mismo, interesada ficción — , lo que nos transmite en conjunto es una única verdad: no todas las costumbres son igualmente respetables. Tañer una campaña para que no se inunde la región es positivo, no así violar a una muchacha para exigir lluvias. Existe un elemento básico de juicio que no nace de lo sobrenatural ni de lo humano —ambos elementos igual de caprichosos, pues igual son la princesa y los campesinos: caprichosos que buscan su interés ajenos al bien de los otros — , sino de algo más prosáico: el sentido común.
No hay nada común en el sentido común. Si lo comparten kappas y campaneros, no así campesinos y princesas, demuestra que el problema del sentido común sólo nace en el corazón de aquellos que observan la naturaleza, el bien común, por encima de sus intereses: «sentido común» refiere «empatía con el conjunto de las cosas». Mirar más allá de los intereses propios. Es un interés que nace de pensar en qué conviene al conjunto de la sociedad, sin olvidarse en el proceso de cuales son los intereses propios; si uno abandona todo su interés en favor del interés de la sociedad permitiría que su mujer fuera violada en favor de (la hipótesis de) mejores cosechas. Quien lo hace no está usando el sentido común. Sentido común sería negarse a entregar a su mujer para ser violada, por bien común o no, porque no auspicia ningún bien: es sólo el interés de unos cuantos hombres lascivos que, por intereses personales, quieren legislar sobre cuerpos ajenos aludiendo una necesidad social. Necesidad social inaprensible por inexistente; incluso si no hicieran ningún daño a su mujer, ella pudiera querer en un momento determinado, no tienen derecho: debería entregarse ella al acto, no forzarla aunque tuviera interés: ni por violarla lloverá ni por forzarla querrá.
Demon Pond es una oda al sentido común, al pensar en el bien del conjunto de la sociedad sin pervertir esa concepción al confundirlo con los intereses particulares de individuos específicos de la misma. Por eso es un híbrido genial: critica las políticas egocéntricas de la sociedad y el arte, de los que legislan sobre cuerpos ajenos, sean éstos los de las mujeres o los del teatro: Miike critica con sus actos tanta el apropiarse de las mujeres por parte de los hombres como el apropiarse del teatro por parte del cine. Sólo cuando se hibridan, se entienden sin imponerse, es cuando surge la magia: sociedad, o lo que es lo mismo: comunidad.