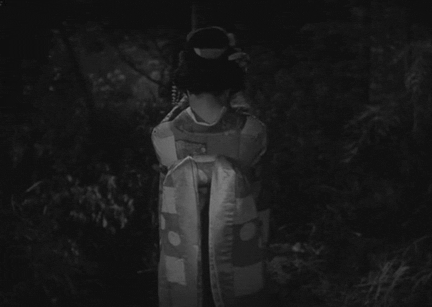
Hace un par de semanas, en un cumpleaños familiar, la hija (de siete años) de mi prima estaba viendo la televisión en el salón mientras los adultos pretendíamos mantener conversaciones interesante en la terraza. En uno de los viajes a la cocina aproveché para colarme detrás del sillón y sorprenderla con uno de esos «uh» que se suponen sirven para asustar, acompañado del agarre de hombros simultáneo para potenciar el efecto y toda la rutina que todos conocemos. Podría haber entrado al salón y simplemente decir «Hola» o «¿Qué estás viendo?» (como de hecho luego pregunté), pero elegí comunicarme, primero de todo, dando un susto. Ella apenas se agitó (y dada la nula elaboración del susto no fue de extrañar), me llamó «tonto» cariñosamente y se rió.
¿Por qué nos gusta dar sustos? ¿Qué tiene de gracioso? La ironía no es accidental: dar un susto coincide en no pocos aspectos con gastar una broma, sobre todo en la intencionalidad última. No se pega un susto (si es con buenas intenciones) tratando de producir en el otro una sensación de terror que le paralice, o al menos no como objetivo final, lo que se busca es la reacción posterior, la risa tras el episodio incómodo, la breve complicidad, la anécdota compartida, la extraña sensación positiva que sabemos genera.

Nos gusta dar sustos porque sabemos son inofensivos, porque queremos que nos produzcan la misma impresión placentera que a nuestra víctima una vez sabe que está a salvo. La confianza entre asustador y asustado se refuerza en ese teatrillo del que somos amenaza, pero también inmediatamente después salvadores. El susto sirve de recuerdo, de reflejo simultáneo del estado de la relación.
Como al gastar una broma, los sustos pueden estar más o menos elaborados —aunque en la mayoría de ocasiones tan solo los damos cuando se presenta por si sola la oportunidad — , y es en función de esto que la anécdota sobrevivirá más o menos al paso del tiempo. Yo lo he recordado ahora para traerlo aquí, pero la hija de mi prima seguramente se olvidó del susto para siempre (al menos como suceso) a los cinco minutos. Como al gastar una broma, existen grados, situaciones más y menos adecuadas y tolerancia variable en función de la persona, y con ello límites. Si la reacción a mi susto se hubiera quedado en el «tonto» sin que después viniera la risa, si hubiera habido enfado, aparte de plantearme qué clase de trauma de infancia puede tener ya mi sobrina segunda, habría anotado mentalmente que su tolerancia a los sustos es baja, o que por la situación el susto no era apropiado (no era el caso), o incluso que el susto era demasiado brutal como para que la sensación positiva aflorara entre la momentánea angustia.
Esto último, que ese inofensivo susto pueda resultar brutal, se nos presenta en este caso como una posibilidad ridícula, pero el escenario sería otro drásticamente diferente con el menor cambio de las circunstancias. En la seguridad del sofá del salón de su casa mi sobrina segunda no tiene por qué estar alerta o preparada para ningún peligro, pero si en lugar de ser yo, alguien inmediatamente reconocible, el perpetrador del susto hubiera sido un desconocido, lo inofensivo podría muy bien haberse transformado en brutal. Ya no hablaríamos de un «tonto» y el posterior enfado, puede que ni siquiera de lloro, sino de pura inmovilidad por la conmoción. Incluso si el extraño lo fuera solo para la hija de mi prima, si se tratara de algún amigo de la familia que la vio cuando era más pequeña y ahora quiere darle un pequeño susto antes de preguntarle si se acuerda de él y advertir lo mucho que ha crecido, lo que se planea como amistoso y apacible puede resultar muy rápidamente inadecuado y funesto. Aunque mi sobrina segunda entendiera luego rápidamente la situación y se tranquilizara —hasta sonriera — , no podría evitar sentir también una extrañeza muy diferente a la comodidad que le hubiera producido el susto de un conocido, no llegaría a sentirse completamente segura. El grado del susto, su intensidad, no viene dada por el susto en sí, sino por el contexto en el que se realiza y el entendimiento de ambos involucrados.

Nos gusta dar sustos porque creemos son inofensivos, porque queremos que nos produzcan la misma impresión placentera que a nuestra víctima una vez sabe que está a salvo. La confianza entre asustador y asustado se refuerza en ese teatrillo del que somos amenaza, pero solo cuando también somos salvadores inmediatamente después. El susto sirve de recuerdo, de reflejo simultáneo del estado de la relación.
Podríamos decir entonces que asustar al otro es un mecanismo de socialización, uno gracioso además cuando bien ejecutado, tan imbricado en el ser humano que ya desde bebés comenzamos a practicarlo, en mímesis directa de ese cucú-tras y demás juegos terroríficos de los padres. Podríamos dejarlo ahí, digo, pues no parece existir mayor misterio (aunque también podríamos meternos en jerarquías de poder/sumisión o en el uso del miedo precisamente para combatir los propios), pero aún me queda otra anécdota que parece apropiada y de la que espero se pueda extraer alguna otra pista.
Cuando era pequeño y una de mis abuelas venía a pasar una temporada a nuestra casa yo tenía por costumbre, después de la cena y aprovechando que siempre se acostaba temprano, esconderme en su habitación para darle un susto cuando entrara y cerrara la puerta. A veces pasaba hasta quince o veinte minutos esperando agachado tras el escritorio, aguardando el momento, no queriendo salir a ver por qué mi abuela tardaba tanto en venir por si coincidía con su aparición. También cada día llevaba el susto un poco más allá (la repetitividad lo requería, pues ya en un punto al entrar simplemente decía «sé que estás escondido», acabando con toda la gracia), hasta aquella vez en la que sin duda me superé: primero lancé un calculado pre-susto sin éxito y me fui refunfuñando en una de mis mejores actuaciones, pero luego volví a esconderme aprovechando una breve ausencia, esperé a que se acostara y apagara la luz y luego esperé un poco más, bastante más. Cuando por fin me decidí a asustarla fue en plena oscuridad, agarre de hombros simultáneo y toda la rutina incluida. La reacción a ese susto no fue la acostumbrada; tampoco la que yo imaginaba. Hay otra cosa que además siempre recuerdo junto a esta anécdota, y es escuchar, mientras esperaba, su respiración entrecortada, la fatiga posterior al menor movimiento.
Al contrario que al gastar una broma, donde una puede dejar de ser graciosa precisamente por serlo demasiado, cuando un susto fracasa por ser demasiado sobrecogedor, por ser un susto pesado, no deja de ser espeluznante.






One thought on “Cucu-trás. Un texto de Jaime Delgado”