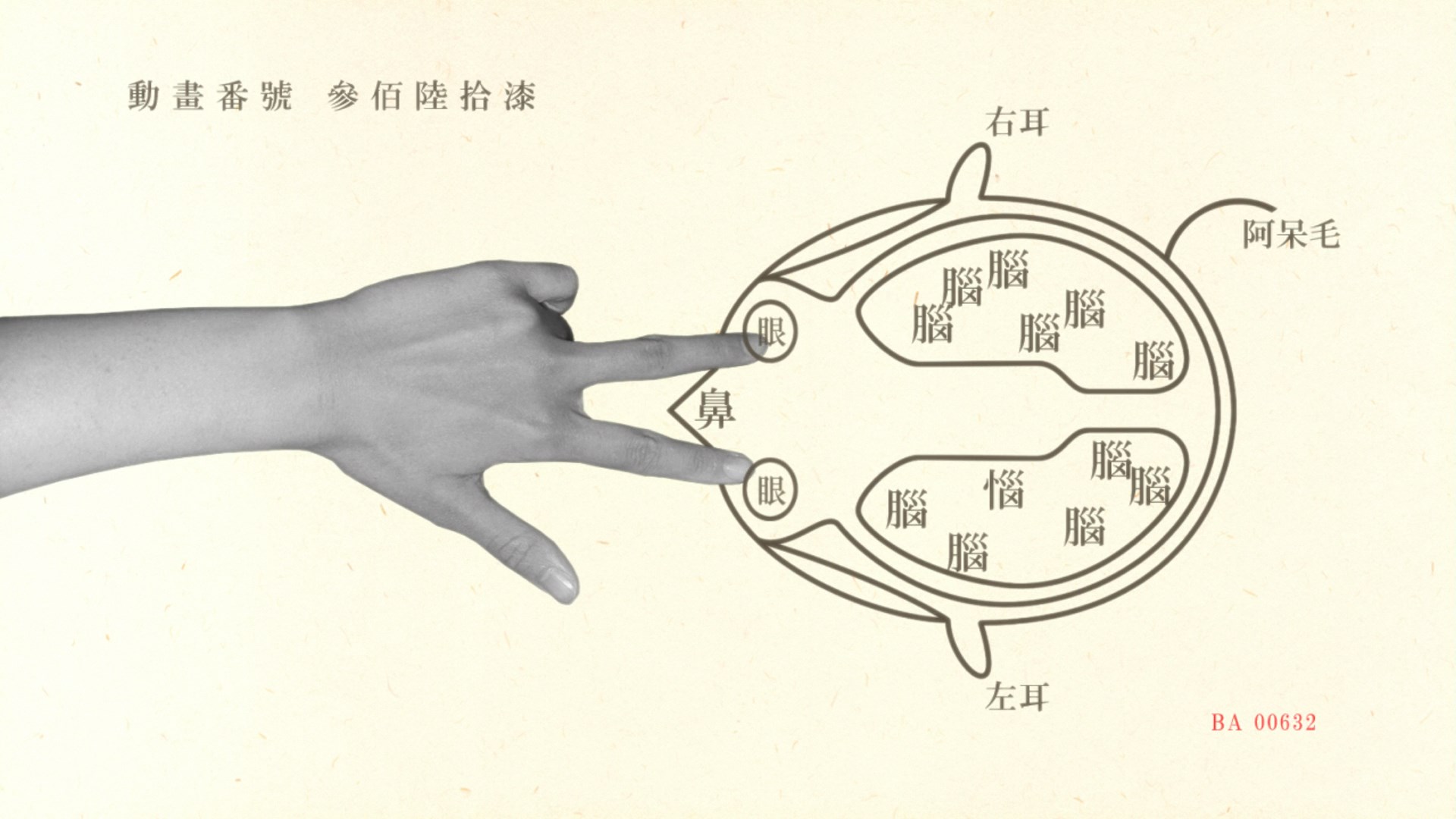En la ficción todo es figuración. Hablar figuradamente, imaginando la forma de las cosas, nos permite pensar una idea de tal modo que se nos presenta como más real al abordarla de forma indirecta: su papel no es por representar la realidad en sí misma, sino mostrárnosla con mayor nitidez a través de los ropajes de la imaginación. Sin embargo, existe la creencia de que toda obra es más elevada según más próxima esté de la vida cotidiana, de los hechos contrastados. Lo cual no deja de ser problemático. El arte tiene la obligación de representar lo real —o en el peor de los casos, la necesidad de hacerlo: si el artista no puede desvincularse de las circunstancias de su tiempo, su obra tampoco será capaz de hacerlo — , pero eso puede conseguirse tanto desde el acercamiento directo del retrato, de la no-ficción, o desde el detour propio de la caricatura, la ficción.
En cualquier caso, si lo llamamos «no-ficción» en vez de realidad es porque se sitúa con respecto de ésta en el mismo lugar que la ficción: como reflejo de la misma. Y por extensión, ambas formas dependen de unas reglas narrativas que las aproximan en más puntos que las alejan.
Sei Shōnagon escapa sin problemas de estas convenciones, sin dejarse atrapar ni en la ficción ni en la no-ficción. El libro de la almohada es otra cosa. No es sólo lo exótico del ambiente por el cual se mueve, la corte del Japón del siglo X, o la belleza lírica de muchos de sus pasajes, que perfectamente podría ser un retrato impresionista de acontecimientos reales, sino la dificultad de saber dónde poner el límite entre ambos mundos. Shōnagon no parece preocuparse por el contexto, que al ser un diario no necesita explicar, ni por la continuidad, ya que sirve como apuntes de su mundo interior: podríamos afirmar que es no-ficción porque no cuenta nada falso, nada que no sea real, pero también podríamos afirmar que es ficción al ser un registro minucioso de sus sentimientos, pensamientos y deseos, no sólo de los hechos acontecidos en un momento o lugar específico.
Esa lucha podríamos llevarla hasta todos los ámbitos. Por ejemplo, su belleza, podríamos definirla tanto mérito de lo real —los desfiles o los ropajes de la época son tan vividos, tan coloridos, que es imposible no sentirse fascinado— como de lo figurado —sus listas de cosas, un ejemplo de belleza contenida de las pequeñas cosas, son hermosas porque Shōnagon crea una relación secreta entre todas esas cosas que evoca sentimientos específicos en nosotros — , sin poder decidirnos por ninguna de las dos. La posible respuesta de donde radica su belleza está en el grueso de textos que componen el libro, sus descripciones de pequeñas escenas de la vida cotidiana.

Antes de nada, cabe entender que no es lo mismo la belleza de lo cotidiano que la belleza de la cotidianidad. Mientras lo cotidiano es aquello que ocurre normalmente, que está ahí para quien quiera aprehenderlo, la cotidianidad es lo que hacemos todos los días, de lo cual no podemos escapar ni intentándolo; el problema de la literatura naturalista, ya no digamos en el caso del dietarismo o la no-ficción, es que tienden a confundir ambos aspectos. Toman por cotidiano lo que es cotidianidad, confunden lo bello per sé con lo que es bello porque se han acostumbrado a vivir con ello.
En El libro de la almohada brilla la cotidianidad de otro mundo ajeno al nuestro: cada escena brilla con luz propia, sin necesidad de que sea fascinante o nos resulte familiar. Sin continuidad estricta, cada pequeño capítulo nos presenta una idea, un sentimiento o un recuerdo, pero lo hace de tal modo que siempre se nos aparece de un modo cercano, incluso tangible; cuando describe el trato de favor que le brinda la emperatriz o cómo le irritan los niños insolentes o el protocolo que siguen los amantes para verse por las noches, sentimos que nos está contando algo familiar, que, de algún modo, nosotros también hemos vivido cosas similares: tiene la calidez propia de la anécdota, pero trasciende esa cualidad para insertar en el delicado ámbito de la literatura. Ni compartimos el protocolo del siglo X ni seguramente hemos vivido experiencias siquiera parecidas, pero siempre hay una resonancia emocional que nos hace entender, de uno u otro modo, lo que está ocurriendo.

Esa es la función de la literatura, la razón por la cual la «no-ficción» no se llama realidad: porque, con el paso del tiempo, se convierte también en ficción. Si bien el diario de Shōnagon retrata de forma fidedigna la vida de la corte japonesa del siglo X, a su vez funciona como metáfora de la vida de sus lectores del siglo XXI. No es una o la otra, sino que sirve tanto para comprender esa época como para vernos reflejados en ella.
Esa es la belleza última de El libro de la almohada. Shōnagon no intenta convencer, pues escribe para sí misma, pero observa la belleza ya no de las cosas a las cuales está acostumbrada, sino de aquello que le hace emocionarse de forma genuina — ve el mundo con los ojos de un niño, como si todo fuera nuevo y su belleza radicara en el hecho de verlo. Porque esa es la única cualidad imprescindible de cualquier buen artista: ser capaz de apreciar la belleza intrínseca de cuanto le rodea. Y esa falta de costumbre, de cinismo, ese absoluto desinterés por la ambición o presentarse bajo una luz más favorecedora, es lo que hace de su escritura algo tan encantador como para sobrevivir durante once siglos.