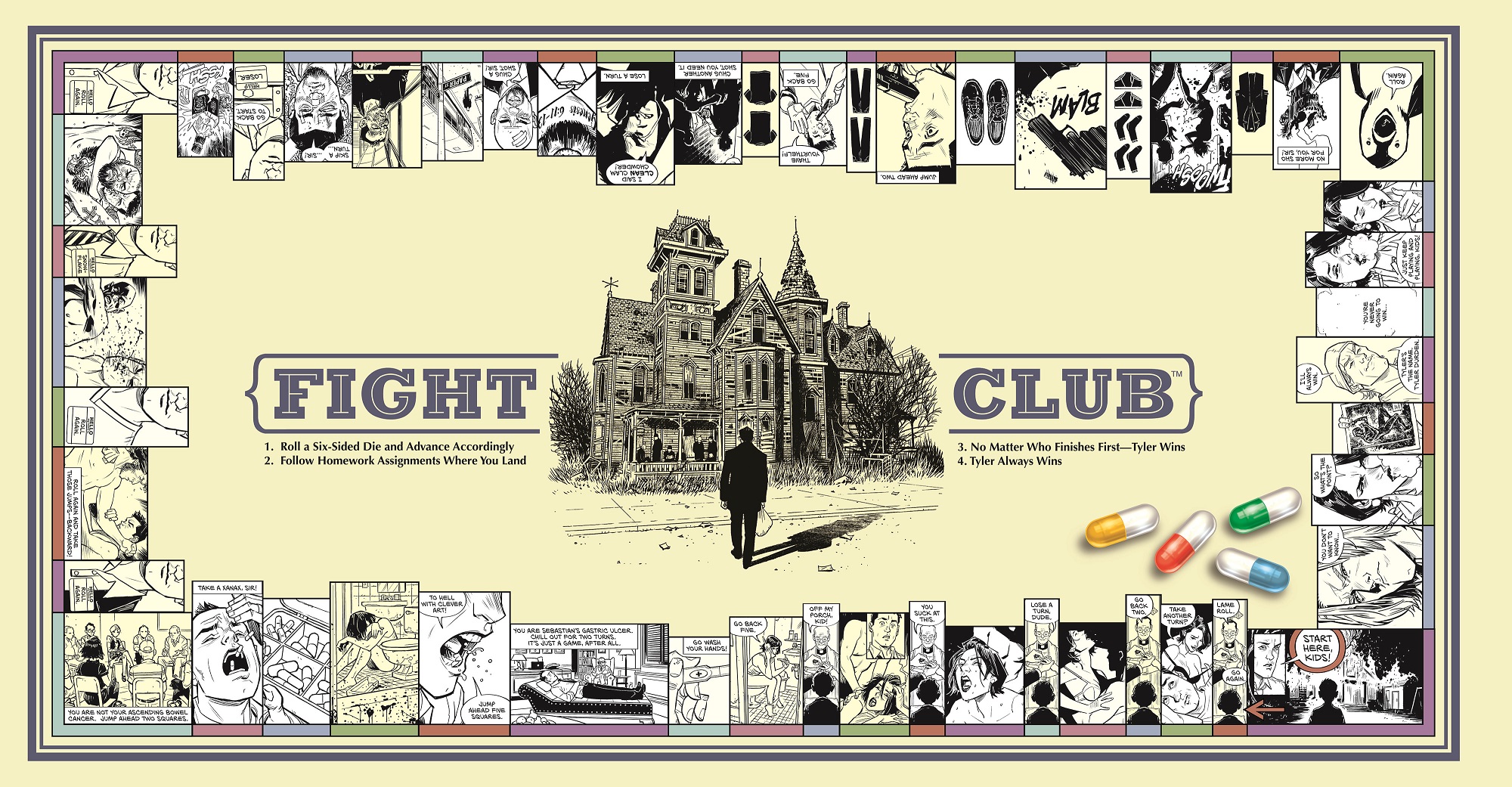Dark Shadows, de Tim Burton
Traer a aquel que se le suponía muerto hace ya demasiado tiempo para que vuelva a deleitar las anodinas vidas de los vivos puede ser un ejercicio tan traumático para ambas partes como beneficioso si saben adaptarse ambos a las dinámicas enrarecidas que suponen el choque de contextos dispares; la construcción de la disparidad en el choque de diferentes formas temporales que puede dar lugar en igual medida a un efecto catártico que a un efecto de distorsión de todo sentido: la adaptación de las diferentes formas temporales entre sí determinará la posibilidad de su actualización. Es por ello que si pretendemos que cualquier forma cultural que bebe de otra forma cultural anterior salga indemne de esta mezcla, ambas tendrán que adaptarse y claudicar antes las peculiaridades de la otra para así construir un discurso coherente común a través del cual transitar por el presente.
La confrontación que hace Dark Shadows con su pasado es evidente en tanto no deja de ser una revisitación de la popular soap opera homónima —o al menos popular en el mundo anglosajón, pues nunca ha sido emitida en nuestro país — , lo cual le obliga precisamente a tratar con el carácter doble de su representación: debe ser satisfactoria para el fan irredento que espera ver el espíritu inmaculado de la original en él pero también construir un sentido por sí misma para aquel que no esté familiarizado con la serie original. Lo más interesante no es ya tanto que salga indemne de esta relación prohibida que parece dirimirse necesariamente en la destrucción de alguno de los dos sentidos requeridos, el del pasado (de los fans) o el del presente (de los espectadores), sino que además consigue enlazar un nuevo sentido a partir de crear un contexto homogéneo común: el imaginario de Tim Burton. Cuando Burton se pone ante la película no sólo coge de aquí y allí lo que más le conviene, no sólo clarifica y expone un argumento —de forma torpe y tosca en ocasiones, por otra parte — , sino que también añade un discurso estético muy bien explicitado dentro de su propio imaginario que, por exagerado y tendente hacia el absurdo, casa bien con la lógica extrema de la primera soap opera con un protagonista vampírico capaz de viajar en el tiempo.
La película funciona en el mismo código de valores por el cual Barnabás Collins se muestra como el único capaz de erigir de nuevo la gloria de una familia moribunda en sus posibilidades condenados por una maldición —que tiene más de competencia empresarial desleal que de magia en el presente, erigiendo así una interesante lectura subrepticia en el cual se asemeja los vaivenes económicos con la brujería (lo cual no deja de ser completamente cierto) — : por mantener una lógica interna coherente con el propio absurdo de su propuesta. La película, como el propio vampiro, es un díscolo pastiche de momentos establecidos a través de una coherencia mínima entre sí, sosteniéndose como constantes guiños hacia el fan original de la serie, pero manteniendo siempre esa dosis justa de coherencia que permite entender la película como algo más que una concatenación de cambios esquizofrénicos en la aptitud de los personajes, la trama e incluso la realidad en sí misma; la película es una soap opera sintetizada en una película de menos de dos horas creada para satisfacer un público que quiere la satisfacción y giros constantes de cualquier telenovela pero sin el trámite de tener que pasarse un mes entero de su vida dedicado al desquiciante ejercicio de contemplación que suponen estas. Dark Shadows funciona porque de hecho refleja las necesidades de nuestra realidad inmanente.
El caótico devenir de Barnabás, más deseoso de actuar aleatoriamente o de enamorarse perdidamente sin mucha justificación más allá de que eso funciona o es previsible que haya de ser así, no es más que el reflejo del espectador dentro de una lógica ya no de resurrección, de traer el presente una realidad pasada, como de mera actualización de una realidad que ha estado siempre presente; lo que define Tim Burton en la película no es ya una espectrología, es una vampirología: hay una realidad inmanente dormitante que va despertándose de vez en cuando para personificar los miedos y/o necesidades de la sociedad de su tiempo, cambiando en el proceso a su vez para adaptarse mejor a esta. Es por ello que Barnabás sólo podía ser caracterizado por un hombre, Johnny Depp, que fuera la encarnación de las formas histéricas, desquiciadas y rayanas con la esquizofrenia que requiere una caracterización tan excesiva como brillante de nuestro tiempo. En el aspecto forzadamente glamuroso y la actitud marcadamente histrión de Depp se encuentra el espíritu letárgico de nuestro deseo reprimido: si Drácula era el deseo libidinal reprimido del XIX, Barnabás Collins es el deseo fiduciario negado del XXI.
La representación que esto asume, el envoltorio al mensaje último de nuestro deseo de hacernos ricos pero trabajando otro, se erige dentro de la lógica burtoniana de la construcción de un cuento clásico de hadas en el cual el amor triunfa sobre cualquier otra dinámica —aun cuando lo haga a través de la muerte. Pero esto también permite otro mensaje bien insertado en este cuento, la actualización del amor en el tránsito del amor cortés por la dama reprimida hacia el amor aleatorio por la maniac pixie dream girl o, lo que es lo mismo, la chica adorable que necesita de una visita urgente al psiquiatra más próximo. Victoria Winters es tan caprichosa y aleatoria como el propio Barnabás, siendo en último término el cliffhanger más gratuito de todos: Barnabás se enamora de ella porque tiene que enamorarse de ella. No importa que se folle a otras o que, de hecho, no hayan hablado más de dos frases seguidas con ella, él debe amarla porque como vampiro debe representar la dinámica propia de su tiempo.
Es por ello que no podemos afirmar que haya ninguna clase de ejercicio espectrológico dentro de Dark Shadows, porque para ello tendría que haber el regreso de alguna clase de espectro y no su actualización al tiempo presente, sino que hay un ejercicio vampirológico por el cual dilucidar nuestra realidad presente. Vampirológico porque, a diferencia del espectro, el vampiro no vuelve con una forma asumida inmutable en sí misma sino que cada vez que vuelve lo hace a partir de las coordenadas particulares que le dan la necesidad de adaptarse a un nuevo tiempo; un espectro es una entidad que ya está fuera del tiempo, no necesita adaptarse a él, pero el vampiro en tanto parte del tiempo aun debe amoldarse a cada uno de sus cambios: el espectro nunca cambia, el vampiro siempre cambia con la sociedad. Es por ello que Barnabás nos enseña como somos, cuales son nuestros vicios y nuestros deseos, precisamente al convertirse en una fuerza anacrónica que va en búsqueda de su lugar en un tiempo que ya no es el suyo pero en el que sabe que hay algo dentro de sí mismo que le permitirá adaptarse de la forma más conveniente a la sociedad. Aunque esa forma, esa aspiración de la mayoría que sólo el puede cumplir, sea el amor como la forma más absoluta de locura y la capacidad de hacer dinero sólo con el deseo último de su voluntad.