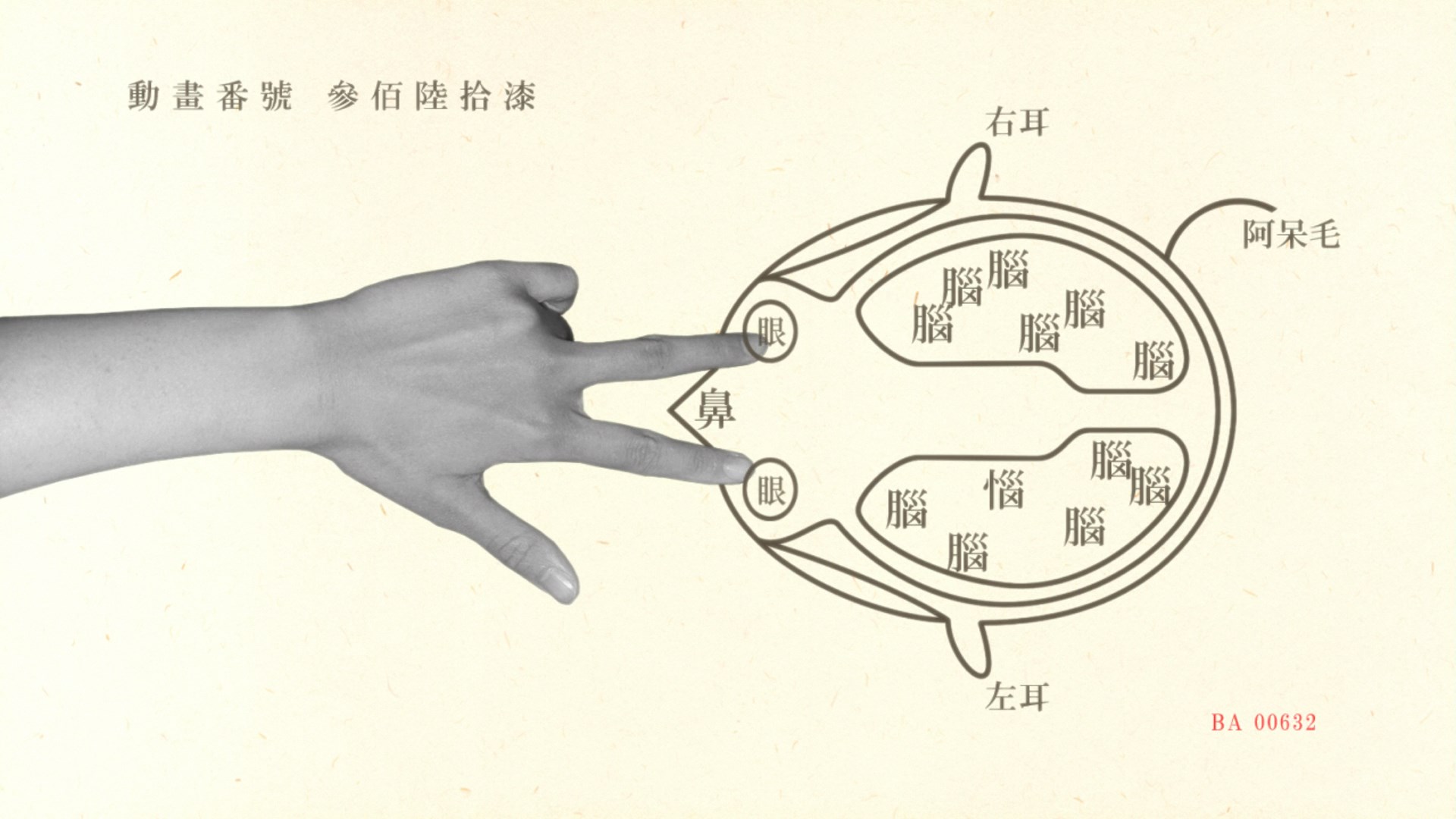Existe cierta noción espuria de que todo está perfectamente compartimentado en dicotomías indisolubles. Al hombre le corresponde la mujer, a la noche el día y del mismo modo encontramos el fuego junto al agua, la tierra con el cielo y la verdad con la mentira. Salvo porque ese pensamiento puramente occidental, de raigambre hegeliana, nos mantiene atados a la convención de entender siempre como dominantes o dominados con respecto del otro, como si el intersticio, la extrañeza o el punto medio no existieran. Como si de hecho antes del día o la noche no existieran infinidad de gradaciones —tarde, noche, mañana, mediodía, atardecer, media mañana: escoja su orden temporal favorito y nombre categorías — , como si el mundo no fuera algo más complejo que el eterno reverso de lo mismo.
Eso se nos presenta de un modo particularmente trágico en la literatura. Cuando un escritor alcanza cierto éxito rompiendo con el discurso dominante de su tiempo, circunscribiéndose en alguna forma de vanguardia, siempre se le supone rompiendo de algún modo con la tradición. Lo cual es una gilipollez. En la narrativa no existe la posibilidad de romper los cánones clásicos en tanto existen cosas que deben ser así y no de otro modo, sin posible anverso de su reverso, pues para que una historia lo sea necesita tener algunos elementos esenciales: conflicto, personajes, resolución. Que esos elementos sean simbólicos, estén en su ausencia o sean utilizados de forma irónica es lo de menos; incluso cuando es su parodia o nada más que su negación, todo lo que parece literatura, todo lo que se puede leer y es inteligible para al menos una persona aparte de quien lo ha escrito, es, en última instancia, narrativa. Y por extensión no rompe, sino que empuja, las fronteras de lo posible en su campo.

Reinventar la rueda es imposible, pero eso no significa que no podamos inventar el coche. De ahí que cuando Franz Kafka decide escribir una novela, cuyo primer capítulo es El fogonero (plenamente funcional como relato independiente), tomando como referencia la obra de Charles Dickens está muy lejos de claudicar ante un estilo literario ajeno al suyo, a la novela decimonónica —ese cajón de sastre teórico donde cabe todo para designar nada, salvo que Aristóteles tenía parte de razón — , sino que está asumiendo una forma más vistosa, y visible para el lector casual, de estructura narrativa.
En El fogonero no hay concesión alguna a la angustia nacida de la incógnita. O no de forma evidente. Todo es realista, directo y profundamente perturbador —especialmente porque, aunque no haya transformaciones ni burocracias demenciales, sí tenemos la descripción bastante gráfica de la violación a un hombre — , igualmente lúcido y humorístico, pero con el protagonista, por una vez en el canon kafkiano, siendo plenamente consciente de sus circunstancias: mientras Gregorio Samsa o Josef K. se ven zarandeados por un sistema que sobrepasa su entendimiento, Karl Rossman se ve mediado por lo que percibe como su propia debilidad. Por supuesto nada es tan sencillo. Rossman no deja de ser víctima de sí mismo y del sistema, el perfecto personaje kafkiano, pero esta vez lo es de un modo más sutil: no es presa de las circunstancias objetivas a las cuales se ve sometido (una transformación, la imposibilidad de llegar a un sitio), sino de las subjetivas (se siente culpable de algo que le han hecho).
Teniendo eso en cuenta, que el relato aborde una única situación específica no hace sino afianzar la sensación de falsa calma que hay en todo relato del autor austrohúngaro.

Rossman llega hasta Nueva York, se deja en el barco su paraguas y, al volver a por él, conoce a un fogonero con el cual traba amistad, viéndose obligado a interceder en su favor para que atiendan a sus quejas los encargados del barco. Si hasta aquí no podría dejar de ser algo tosco, aburrido, lo excepcional es cuando Kafka hace lo que mejor sabe hacer: liar la madeja. Personajes entran, salen, confunden la situación, introducen detalles o pensamientos internos y, para cuando aparece el tío del propio Rossman, estamos tan confundidos que ya no sabemos quién está o se ha ido de la sala. Estamos encerrados en unas circunstancias desquiciadas que no alcanzamos a comprender. Algo que no mejora cuando tenemos dos relatos paralelos de lo ocurrido en la vieja Europa: un simpático lío de faldas según el tío, un horrible hecho traumático donde acabo por ser violado según el propio interesado. Algo que poco importa en tanto parece que su entorno ni escucha ni quiere escuchar. Y en esas circunstancias, ¿cómo podría él no culparse de algo de lo que no es culpable?
Aunque no lo parezca, el relato es puro Kafka. Más sutil, también con una vena humorística más abierta, no se nos muestra literalmente cómo el sistema destruye la vida de Rossman, sino que lo hace de forma sutil. ¿Cómo va a violar una criada a un chico de quince años que apenas sí ha tenido interés sexual alguno? ¡Eso ha tenido que ser un capricho del señorito! Y cargando con la culpa de un acto que nunca ha cometido, o al menos no por propia voluntad, se ve obligado a dejarse arrastrar por las circunstancias al no ser capaz de confrontar su propia vergüenza que preferiría no tener que hacer pública en ninguna circunstancia.
Todo ello en forma de un sumergirse en aguas oscuros que va sumergiéndonos, poco a poco, en una madeja oscura, irónica y rayano el pasa páginas según vamos avanzando. Algo que remite al modelo de Dickens, pero sin imitarlo. No firma un folletín, una narrativa que ya nació vieja —de ahí la popularidad de las series de televisión, también — , pues su único deseo es contar una historia de la forma más eficiente posible. Porque las herramientas para contar una historia son las mismas ahora, hace un siglo o hace veinte, pues lo único que ha cambiado son los tiempos, las lenguas y las personas.
¿Y las historias? Eso es lo que permanece cuando se han ido los tiempos, las lenguas y las personas. Porque siempre existirán personas a los cuales la sociedad pretenderá hacerlos encajar en una serie de actos o roles en los cuales no necesariamente han de sentirse representados.