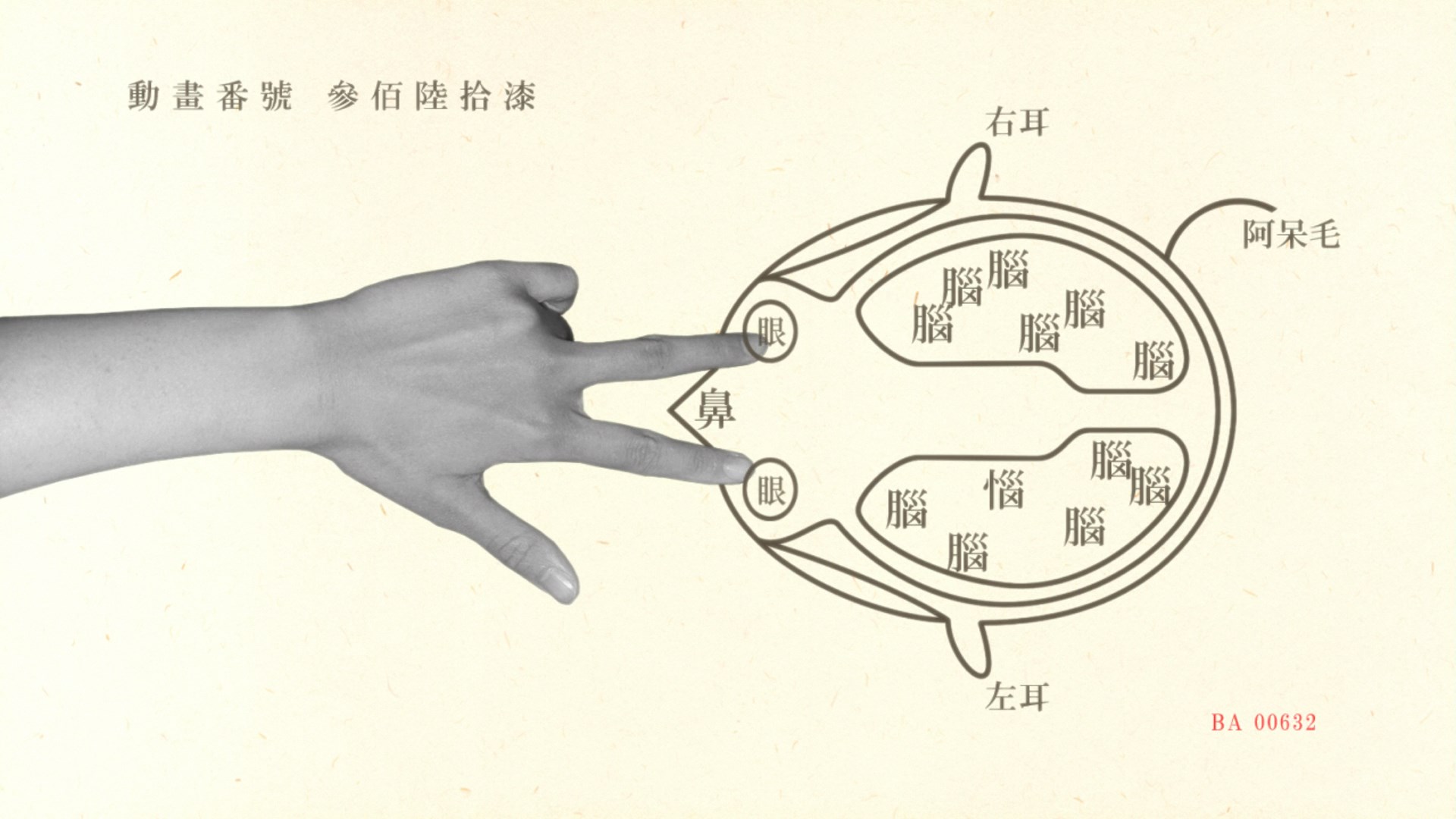Drive, de Nicolas Winding Refn
La humanidad nos hemos pasado toda nuestra historia (re)definiendo mitos para absolutamente todo. Los hemos usado con una fruición encomiable, principalmente, para educar pero también como un medio a través del cual expresar ideas religiosas, políticas y filosóficas ‑las cuales son, a fin de cuentas, parte de ese triunvirato exclusivo de lo humano- situándolas, en último término, como una de las herramientas más eficaces para nuestro medio contextual; quizás se pueda explicar algo con una farragosa explicación, pero el mito, por su estructura familiar y condición estética, hace más asimilable la narración. Aunque es de suponer que todo aquel que haga cine ‑o literatura, madre canónica del cine- es, necesariamente, un hacedor de mitos entonces estaríamos suponiendo que toda persona articula discursos mitológicos a través del arte o, peor aun, que toda forma artística es un mito en sí mismo. Esto no es cierto: apenas sí unos pocos pueden originar nuevos mitos a través de una mirada tan brillante que son capaces de iluminar los rincones oscuros de la composición mundana de su tiempo; Nicolas Winding Refn es un fundador de mitos.
Aunque conocemos perfectamente que define en lo literario un mito ‑y con lo literario hacemos referencia a cualquier forma escrita u oral de transmisiones narrativas a través de la palabra; el mito como lógos creador- sería interesante señalar que, en el cine, el mito es algo infinitamente más complejo. Mientras la literatura sostiene el mito exclusivamente a través de la narración de las aventuras de un héroe y cuanto acontece en su aventura la película, en tanto medio audiovisual, debe ir más allá; en el cine la narratividad, condiquio sine qua non en la literatura, debe ser en cierta medida excluida en favor del medio. Si el mito literario es una construcción estético-narrativa el mito del cine es una construcción estético-mediada.
Cuando decimos que el mito del cine es estético-mediado hacemos referencia al hecho de que es audio y visual o, lo que es lo mismo, que hay un peso radical tanto en lo que se oye como en lo que se ve; el mito se define aquí a través de una transversalidad de las artes. Según uno aborda Drive necesariamente necesita enfocar su mirada en los elementos particulares de lo visual y lo auditivo que se van conjugando de una forma harmoniosa conformando las imágenes que definen la personalidad del mito en sí. Bien sea cuando oímos la música de Kavinsky mientras el protagonista conduce o éste mismo crujiendo sus manos enguantadas mientras comprime el puño por la rabia contenida, toda imagen visual va acompañada de un sonido, musical o no, que conforma los elementos compositivos del mito. Todo cuanto ocurre es mediado por la bipoiesis esencial que se define en el seno mismo del arte del cine; todo arte debe definir sus mitos a través de las condiciones de medio que aprovecha como acontecimientos exclusivos de su condición. Es por ello que el héroe del mito no se define exclusivamente por lo visual, sino que su historia debe contarse también a través de la música y los sonidos que éste omite, que no necesariamente de sus conversaciones.
Partiendo de esto la necesidad de Drive es la de crear un mito fundacional de una clase particular de héroe a través de la combinación imagen-sonido que permita definir una idea, una enseñanza esencial particular, que se quede grabada a fuego en la mente de quienes se acercan a ella. Para ello recoge el testigo de las mitologías inmediatamente más reconocibles para el espectador medio contemporáneo, en éste caso la estética de los 80’s, que combina con una elegancia extraordinaria con las propias articulaciones clásicas del héroe. Es por ello que son fácilmente rastreables las referencias estéticas hacia películas y canciones particulares de las cuales Winding bebe, pero esto da igual: sólo son el medio a través del cual situar al espectador en una posición privilegiada en la cual pueda verse, al menos en cierta medida, contextualizado como un bagaje cultural presente en sus mitos.
El héroe, figura central de todo mito, cae en la presencia de un hombre de unos deseos fluctuantes que le llevan a tomar decisiones contundentes con respecto del futuro. No es un héroe existencialisto, algo más presente en la novela, ni mucho menos es un caballero andante de las historias renacentistas ‑aunque, sin duda alguna, estaría más cerca de éste mito en particular‑, sino que es un hombre excepcional en un hecho mundano puesto a prueba en una situación tremendamente mundana: el amar a una mujer. El personaje de Ryan Gosling es El Conductor, un hombre capaz de llegar al lugar exacto en el momento exacto siempre que lo necesite, que sin embargo ve como su deseo de conducción constante se ve sublimado, solapado cada vez con más fuerza, por el amor hacia Irene; por un amor que es consciente que es imposible por estar siempre en la distancia de lo recomendable. Ya sea porque esté casada, ya sea porque el será un fugitivo por el resto de sus días, debe dejarla ir y hacerse un fugitivo de sus propios deseos, el estar con ella, para no destruir su propio objeto de deseo.
La enseñanza última de Drive es esa: en ocasiones debemos dejar nuestros deseos atrás para no destruir nuestro objeto de deseo. Si deseamos algo tanto que seríamos capaces de hacer cualquier cosa por ese objeto deberíamos hacernos a un lado y seguir nuestro camino, siempre hacia adelante, si es que seguir tras nuestros auténticos deseos sólo será perjudicial para todas las partes. Pero esto, lejos de ser una derrota o una actitud cobarde, no es más que la consecución de un amor tan puro, tan grande, inocente y perfecto que no puede ser materializado; el amor de Driver, la entidad anónima, fantasmagórica incluso, de un tiempo pasado-presente, por Irene es un beso que se eterniza en el descenso de un ascensor ante la espera de la siguiente embestida del destino del héroe. Porque, en palabras de College, para ser un héroe real primero hay que ser un humano real, porque todo héroe debe partir para volver a los brazos de su amada. Y hay héroes que no pueden volver porque siempre son su propia vuelta.