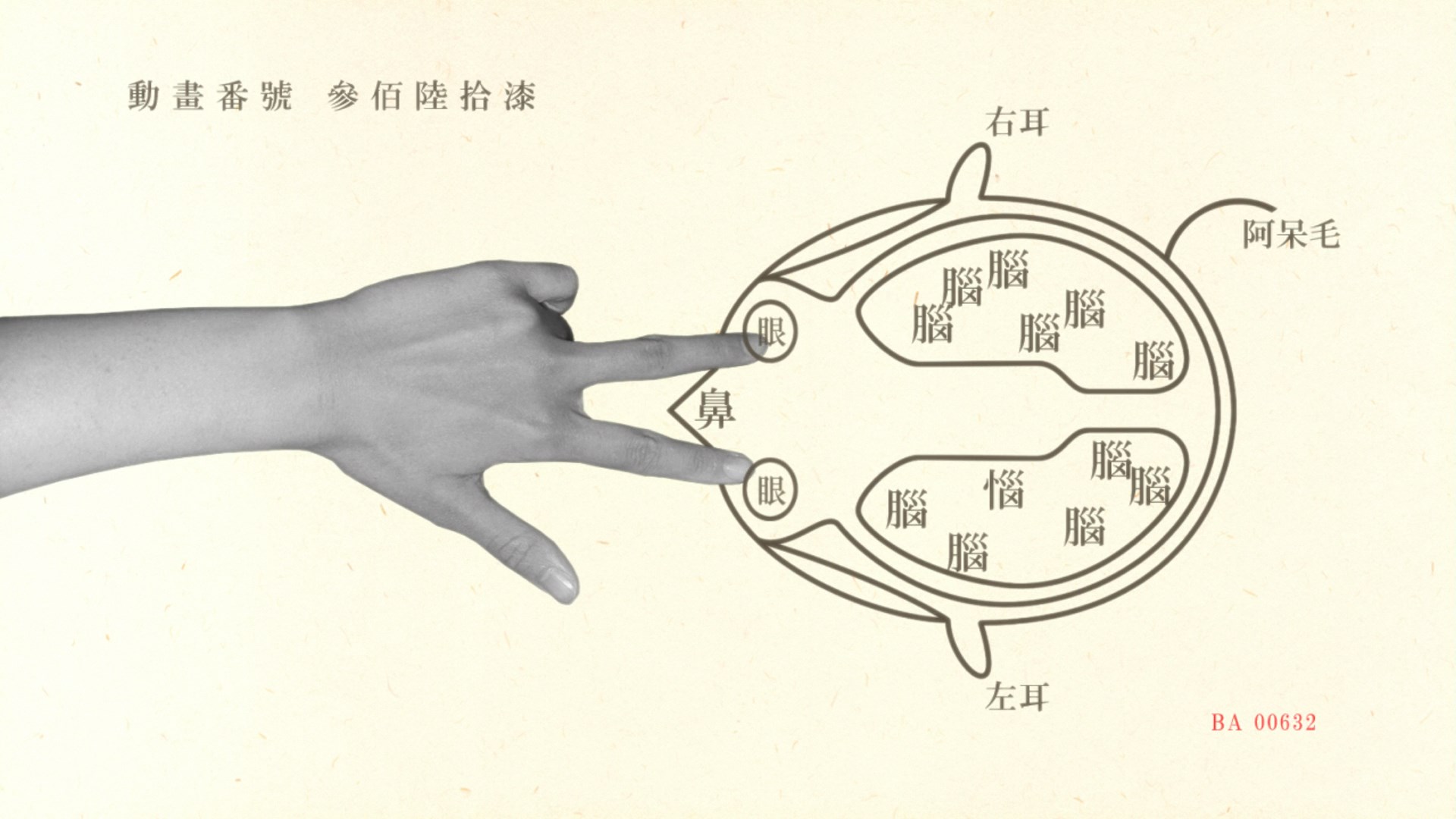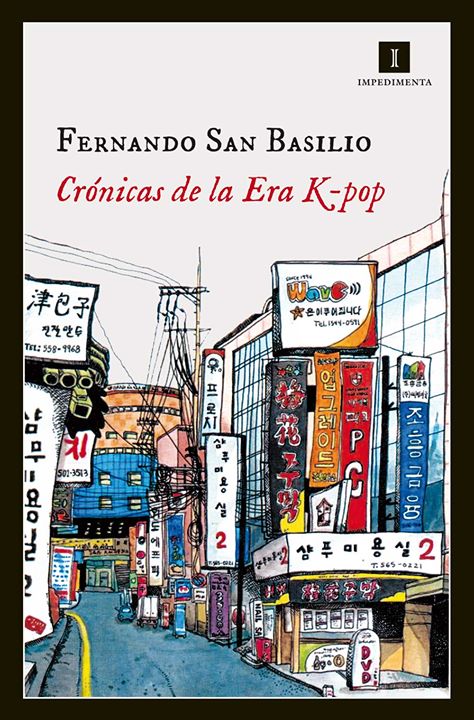 Un café no sabe igual en Corea que en España. No es sólo la presión atmosférica, la composición del agua o el grano usado, sino también la situación vital y geográfica en la que lo tomamos; no es lo mismo tomar un café recogido en casa leyendo una novela que en alguna franquicia exótica que se hace pasar por francesa en el corazón del estiloso barrio de Gangnam. El espacio determina la experiencia. En nuestro hogar estamos tranquilos, sosegados, abandonados en nosotros mismos pudiendo divagar perdiéndonos entre las páginas de un libro; en una franquicia exótica que se hace pasar por francesa asaltan a nuestros sentidos de forma constante gente, olores, visiones estrambóticas, compartiendo una experiencia común con todos aquellos que nos rodean: en tanto habitamos el mundo, estamos mediados por el mismo. Un café nunca es sólo un café, porque es, también, una expresión del mundo circundante.
Un café no sabe igual en Corea que en España. No es sólo la presión atmosférica, la composición del agua o el grano usado, sino también la situación vital y geográfica en la que lo tomamos; no es lo mismo tomar un café recogido en casa leyendo una novela que en alguna franquicia exótica que se hace pasar por francesa en el corazón del estiloso barrio de Gangnam. El espacio determina la experiencia. En nuestro hogar estamos tranquilos, sosegados, abandonados en nosotros mismos pudiendo divagar perdiéndonos entre las páginas de un libro; en una franquicia exótica que se hace pasar por francesa asaltan a nuestros sentidos de forma constante gente, olores, visiones estrambóticas, compartiendo una experiencia común con todos aquellos que nos rodean: en tanto habitamos el mundo, estamos mediados por el mismo. Un café nunca es sólo un café, porque es, también, una expresión del mundo circundante.
El café es un estupendo catalizador de la experiencia. Siendo una droga legal que seduce a las personas independientemente de su estrato social, que puede convertirse tanto en una moda trendy como en una necesidad laboral o una muestra de buen gusto, el café como símbolo sirve para hacer un corte transversal de cualquier sociedad; el café, en tanto universal, tiene siempre una condición local que nos permite vislumbrar aquellas rarezas que, expuestas por sí mismas, nos parecerían inteligibles. El café sirve como aproximación hacia lo extraño, lo ignoto, desde aquello que nos es común, próximo. No importa de que país hablemos, incluso si ahora mismo nos ocupamos de la visión de Corea desde los ojos de un español, porque el café es café en todas partes; ¿qué es lo que cambia entonces? Como ya hemos dicho, el mundo circundante. En Crónicas de la Era K‑Pop el café es el barco a través del cual podemos explorar las aguas desconocidas de una sociedad que, en lo demás, nos puede resultar en todo ajena. O al menos, en la mayor parte de sus tradiciones.
En Corea existe auténtica pasión por el café. O eso parece, al menos. Desde el pueblo más remoto hasta la ciudad más ominosa encontramos, por todas partes, café; yendo de la mano de Fernando San Basilio podemos oler aquí y allá el café ya sean en grano, cafetera o probeta, en muchos casos en vasos de poliestireno y en algunos en taza de porcelana, desde sus formas más rústicas y espesas mediante el uso de cazuelas hasta las más sofisticadas y sensuales salidas de laboratorios. Incluso encontramos camareros, baristas y simples personas que sirven café. Es como si en Corea toda la gente se hubiera volatilizado, no existieran, si no es siempre a un café pegados.

A veces leer exige tener una buena dosis de café en el cuerpo. Su amargura, su calidez —porque beber café frío es un crimen, por más que haya quienes lo toman con hielo; del hecho de beberlo con azúcar ni hablamos, porque de maldad el mundo ya va sobrado — , su negra belleza; todo en el café es estético, como en la literatura: no es sólo un elemento el que debe funcionar, su sabor o su textura o su aroma, sino que todos ellos deben conjugarse en común. Debe ser una experiencia sensorial completa. No habría prosa suficientemente bella, suave y precisa en la pluma de San Basilio si no viniera acompañada de un excelente sentido del ritmo, tanto narrativo como estilístico. Su belleza es la de un buen café, que sublima los sentidos y obliga a rememorarla, disfrutarla con calma. También su ingesta se parece. Tomado de un trago es cálido, reconfortante, estimulante; si lo saboreamos, sin embargo, la experiencia es todavía mejor: un placer sencillo, elegante, que se va solapando con nuestra propia ansiedad. Sufrimos porque queremos más, pero nos obligamos a tomarlo con calma para poder alagar lo máximo posible ese torrente de placer con unas gotitas de sufrimiento.
Es posible que haya cierto proselitismo del masoquismo cafetero, como también lo hay del masoquismo literario. Aunque pueden tener fines utilitaristas, servir para mantenernos despiertos o activos mentalmente —que es un propósito noble, por más que algunos quisieran que eso no fuera posible: no siempre se puede vivir en lo sublime, en lo más elevado — , el auténtico placer que extraemos de él nace siempre del esfuerzo consciente de estar ante un trago difícil, ante un gusto adquirido. Nadie nace aprendido, nadie puede disfrutar de un buen café solo la primera vez que lo prueba. Unas gotas de leche a veces hacen digerible lo que de otro modo sería indigesto para algunos, a veces nos apetece latte macchiato, que para algunos ni siquiera debería considerarse café; y, en algunos casos, el café sólo nos satisface cuando le añadimos un poco de brandy para convertirlo en un carajillo. Cada ocasión tiene su café, incluso cuando el mejor café siempre debe poder venir solo.
Si está bien preparado, el café solo puede ser suave como para que cualquier persona con gusto por el mismo pueda disfrutarlo. Existen cafés más fuertes, un reto para cualquier interesado en el café, pero ni por eso son mejores ni este es el caso. Crónicas de la Era K‑Pop es una invitación glamurosa, extravagante, pero en alguna medida costumbrista y familiar para tomar un buen café, solo, bien hecho y sin pretensiones. Sólo un buen café. La clase de café que podrían disfrutar incluso aquellos que no son muy cafeteros, que prefieren un café con leche de vez en cuando, pero que de vez en cuando se dejan engañar para probar un buen café. Un café de verdad.
Al fin y al cabo, no sólo hablamos de café cuando hablamos de café.