
Entre la guerra y la venganza existe una distancia infinita, incluso si consideramos que ambas suelen recurrir a lo sentimental para justificar sus actos. En la guerra existen reglas, condiciones consideradas inviolables a través de las cuales se gana o se pierde; además, no supone necesariamente el exterminio del otro, sino el llevar todo el aparataje de una nación —bélico, político y económico; en resumen, todos sus recursos materiales y humanos— al contexto de un escenario lúdico absoluto. La guerra es convertir la vida cotidiana en un juego extremo. La venganza es otra cosa. En la venganza existe una condición emocional, la necesidad de curar una herida infringida al ego a través del sufrimiento ajeno, que nos aleja necesariamente del juego: herir al otro, matarlo, destruirlo incluso a nuestra propia costa, es la única condición necesaria de la venganza. Y aunque si bien en ocasiones la guerra puede convertirse en venganza, ninguna nación en su totalidad se puede sentir herida en su ego como para desear la completa exterminación de algún otro.
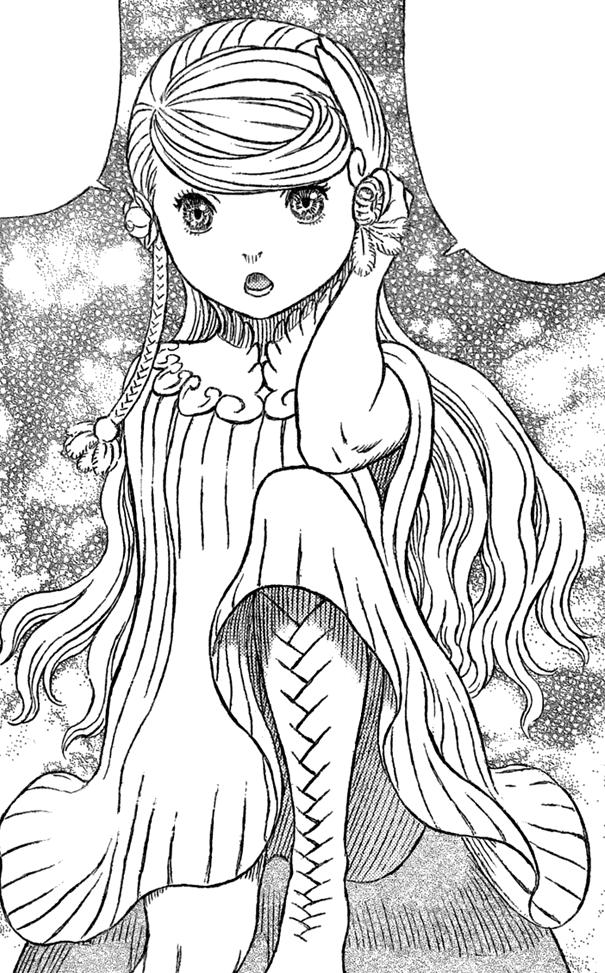
De guerra, venganza y exterminio sabe bastante Kentaro Miura. Habiendo dedicado gran parte de su vida a la composición de Berserk, epitome de los actos sangrientos como sinsentido que no conduce más que hacia un derramamiento de sangre todavía mayor, es lógico pensar que Gigantomakhia tendrá mucho de regalo excesivo, de muerte empapando con tinta cada página del manga. Y así es. La belleza de su lápiz, aquí asumiendo un trazo preciosista que recuerda al mejor Moebius, se recrea en un mundo postapocalíptico donde el desierto lo domina todo, el panteón olímpico ha declarado la guerra a toda la humanidad que no se subyugue ante su ley imperial y un antiguo gladiador y una diosa han unido fuerzas para derrotarlos. Y todo ello ocurre en segundo plano mientras los dos protagonistas son capturados por una sociedad de hombres-escarabajo, se ganan su confianza y luego luchan en su nombre; no hay aquí una historia épica narrada como la única de las historias posibles, sino una historia mínima contada como la posibilidad de una historia épica de fondo.
En seis números, en trescientas páginas, nos narra todo lo que necesitamos saber sobre ese mundo. Sus costumbres, su división socio-política, su guerra constante entre humanos; también que los protagonistas son una pareja perfecta para una saga descomunal, un trabajo de decenas de tomos que ocupara dos o tres décadas de la vida de su autor para darlo por concluido; sin embargo, elige el camino de en medio. No hay una historia épica narrada como la única de las historias posibles de ese mundo, como la historia de los grandes nombres, sino una historia mínima, local, el clásico arco que sirve para definir la evolución de los personajes, extrapolado como la posibilidad de una historia épica que quedará para siempre sin narrar. Porque Gigantomakhia elige la pequeña historia, no la gran narración de fondo.
Aunque Gigantomakhia significa «guerra de los gigantes», esa guerra debemos entenderla desde dos perspectivas al mismo tiempo: la guerra que sustentan los protagonistas contra los dioses, para lo cual se valen de su poder para transformarse en un gigante, y la búsqueda de venganza del pueblo de los hombres-escarabajo con respecto del imperio, de donde vienen los gigantes de los dioses. Lo local y lo global cruzándose en un punto exacto. Valiéndose de esa narrativa cruzada, Miura reflexiona sobre el honor, la lucha y el juego: la guerra, como la lucha libre —al fin y al cabo, una forma ritualizada del juego — , trata sobre derrotar al otro, no necesariamente sobre destruirlo. En principio, el manga se centra en el campeón de los scarabaei (Ogun) intentando matar al protagonista masculino (Delos), en un combate en el cual el héroe sólo intenta dar lo mejor de sí mismo para demostrarle que, a sus ojos, odiar al rival que tienes delante es como odiarse a uno mismo. Delos se define a través de su lucha con el otro, no en su destrucción, ya que todo lo que logra en un combate le hace crecer como luchador, pero también como persona.

La venganza es derrotada por la guerra, ya que en el conflicto nace la posibilidad de dialogar con el otro. En la venganza sólo existe un yo herido intentando restituirse en una petición absurda: que por destruir al otro, por hacerle sufrir lo que nosotros hemos sufrido, somos capaces de sentirnos mejor. Que nos sea devuelto aquello que hayamos perdido. Ese sinsentido se clarifica en la guerra, en el juego, en el conflicto, porque no somos capaces de odiar al otro; cuando le vemos luchando, respetando las reglas, poniendo su honor y su valor sobre la mesa, aprendemos algo en el proceso. No es un enemigo, sino un rival al cual tenemos como horizonte de nuestros propios actos.
En la sangre reside nuestro honor. Vengarnos del otro no restituirá nada de aquello que hayamos perdido, aunque aceptar la derrota —o buscar activamente la victoria, crecer para conseguirla— nos puede enseñar a vivir con nosotros mismos en el nuevo Yo que se ha ido configurando en nosotros durante el proceso. Porque Miura sabe sobre derramamientos de sangre sin sentido, pero también que incluso de ese derramar es posible aprender siempre y cuando no creamos que podemos recuperar aquello que hemos perdido por el camino.





