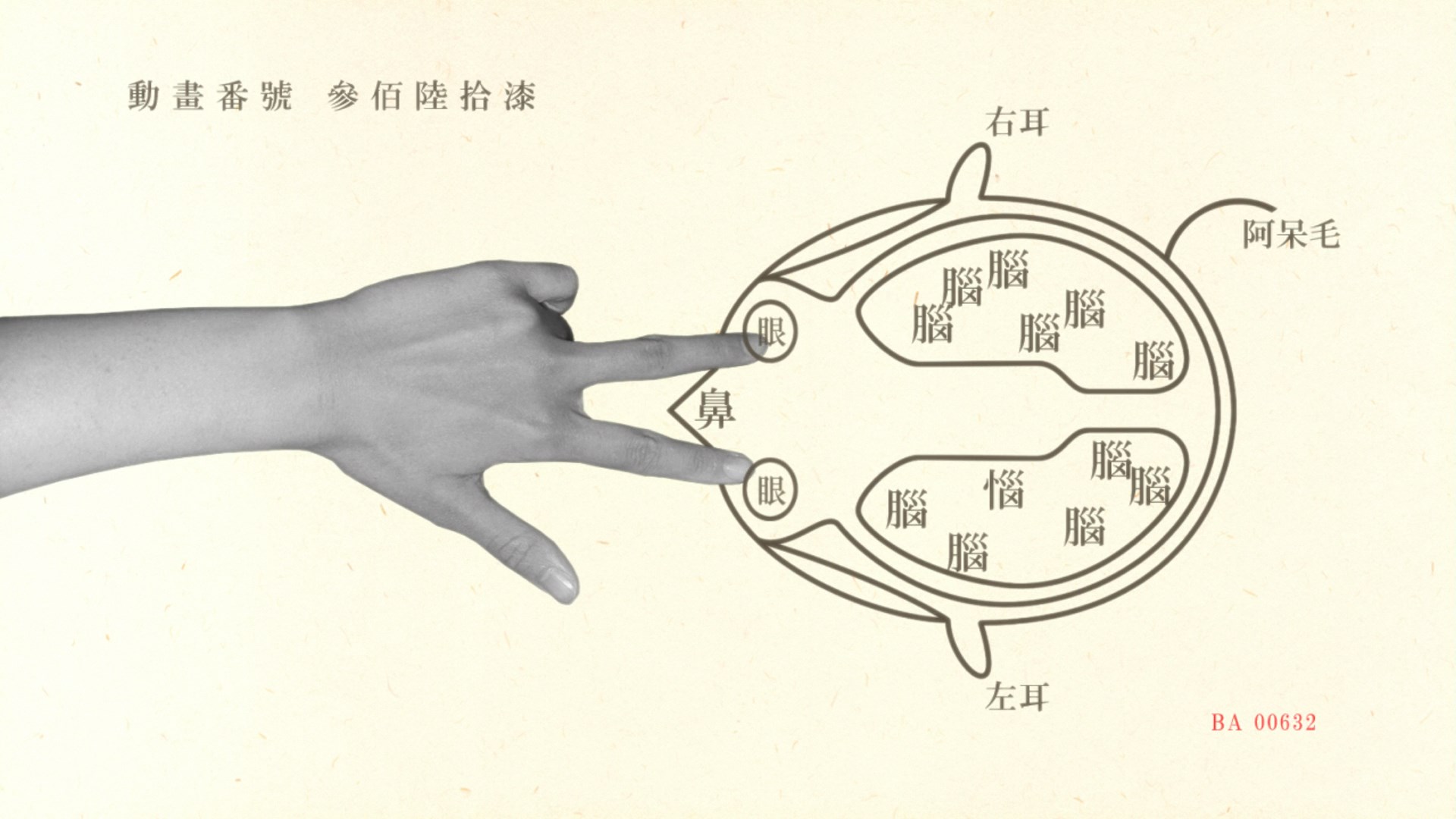Nuestras condiciones materiales condicionan nuestras formas de vida. Aunque pueda pecar de obvio, no lo es tanto. No es lo mismo tener una renta anual suficiente como para no ser necesario trabajar, para mantenernos con vida, que tener que trabajar en condiciones miserables para conseguir esa misma cantidad, que servirá para mantenernos con vida sólo para seguir trabajando. Sólo eso ya determinará lo que podamos hacer con nuestra existencia. Si alguien quiere escribir, investigar o hacer cualquier otra actividad que no genere un beneficio tangible inmediato, ya sea en recursos monetarios o humanos —ya que el cuidado de la casa o la crianza de los hijos también es una forma de trabajo — , necesita unas condiciones de vida mínimas para poder hacerlo. Y si bien es obvio, es algo que se nos ha escapado durante siglos.
Cuando invitaron a Virginia Woolf a hablar sobre la relación entre la novela y la mujer no intentó desentrañar la mística femenina o si existe una poética de la mujer en contraposición de la del hombre, sino por qué había tan pocas mujeres en la historia que habían sido artísticamente relevantes. Y se encontró con que la razón, lejos de los motivos biológicos que aducían los hombres, tenía que ver con las condiciones materiales en las cuales han vivido las mujeres a lo largo de la historia. A fin de cuentas, ¿cuántas pudieron permitirse dedicarse a la contemplación cuando se les prohibieron los estudios, controlar su propio dinero y, aún peor, se las confinó entre las cuatro paredes de una casa que tuvieron que mantener funcionando mientras los hombres hacían la política o la guerra, sólo un puñado ese arte al cuál sólo ellos podían aspirar? Pocas. Sólo aquellas que lograron tener un cuarto propio, un espacio donde nadie las molestara después de acabar sus tareas. Y aun con todo, tuvieron que hacerlo en la clandestinidad que es sólo propia de las mujeres: no aquella de la prohibición, común a ambos sexos, sino del paternalismo que ve injusto para ellas hacer algo «para lo que no están capacitadas».

Un cuarto propio es el resultado de esa investigación, que fue en origen una conferencia. Y si bien tiene toda la espontaneidad que requiere un acto hablado, que puede incidir de forma mucho menor en el virtuosismo estilístico, no deja de tener sentido puesto en negro sobre blanco. Y lo tiene porque está lejos de la exposición ensayística clásica. El genio de Woolf la conduce hacia terrenos novelísticos, convirtiendo su tesis en un principio narrativo en donde «yo» no designa nada más que a un personaje, una mujer potencial, la posibilidad misma de la existencia de una poeta, de una hermana de Shakespeare. El ensayo no funciona por su lucidez, por la brillantez de sus argumentos —aunque, de hecho, lo sean — , sino por engrasar su maquinaría a través de un juego narrativo digno de las mejores novelas u obras de teatro. Es brillante porque no es un mero hilvanado de ideas, tesis y demostraciones, sino literatura.
Literatura, teatro incluido, por su origen como conferencia. Si concebimos el texto no sólo en su orden expositivo, sino en su teatralidad, es cuando vemos hasta que punto es de una complejidad exquisita: Woolf no sólo hace un «yo» polimorfo, un narrador múltiple, sino que lo personifica. Mientras estaba tras el atril, arengando a un grupo de muchachas para que consiguieran un cuarto propio, ella estaba utilizando varias voces diferentes como si fueran la suya propia. Hablaba Woolf, pero hablaban también otras tres o cuatro o más mujeres que, como ella, a través de ella, comunicaban su mensaje no sólo con temeraria inteligencia, sino también aceptando la condición de juego de toda forma literaria. Sea oral o escrita.
A través de ese juego Woolf convierte la ficción en un momento de la búsqueda de la verdad. Su investigación, real, es tan importante como su personaje principal, ficticia, para llegar hasta sus conclusiones, plausibles. Porque ese es el otro gran descubrimiento que hace aquí. Ella no pretende tener razón, no está firmando un principio dogmático e incontrovertible. No intenta mostrarnos La Realidad® —pues ahí radica la diferencia entre el filósofo y el escritor, en su convicción sobre lo que nos dice — , sino una interpretación posible de la misma.
Si bien Un cuarto propio fue la punta de lanza para un feminismo de mayor calado social, también fue la demostración de las cualidades narrativas del ensayo olvidadas casi en todo momento de la historia. Salvo las excepciones de esos grandes nombres, esos grandes hombres —Michel de Montaigne, Samuel Johnson, Nicolás Maquiavelo—, que hicieron algo diferente. Y del mismo modo, también sirve para reivindicar cómo la narrativa refiere a lo real, pero no imita a lo real, porque es siempre una construcción convenida por la visión particular de cada autor. No existen narrativas inocentes, porque todo autor está mediado por una o varias formas ideológicas. Si bien toda literatura es un reflejo del alma oculta de lo verdadero, lo es también por elegir un modo específico de representarlo. Eso nos transmite Woolf con su ensayo. Tal vez esté en lo cierto, tal vez no, pero está tan bien expuesto, escrito con tanto genio, que se hace difícil cuestionar que pueda no tener razón.
Woolf ahonda en la historia, observa con ojos de novelista y nos da un pedazo de verdad cristalina, depurada, perfectamente refinada. Y si bien podría ser como ella dice o de otro modo, para que fuera de otro modo alguien tendría que ser capaz de explicarlo mejor que ella. Algo francamente difícil, pues este tema ya ha sido explicado a la perfección. A fin de cuentas, si toda forma de creación entronca con el acto creativo de jugar, ¿no es acaso necesario un cuarto propio y tiempo libre para hacerlo?